La isla del paraíso: un relato de Jaime Bayly

Es una isla donde nunca hubo una guerra, nunca una revuelta sangrienta, nunca una guillotina decapitando a los caídos en desgracia, nunca un golpe de Estado o un cuartel militar; una isla donde nunca hubo huelgas, algaradas ni protestas callejeras, nunca piqueteros bloqueando las calles, nunca escraches, nunca matones copando el espacio público; una isla donde la gente no hace alarde de su fama sino disimula su fama.
Barclays conoció la isla de Key Biscayne cuando tenía veinte años y se enamoró inmediatamente de ella. Quedó hechizado por al aire puro, la luz diáfana, la mansedumbre del mar, el sosiego de sus días, el buen humor de sus vecinos.
-Aquí vive gente feliz -pensó-. Aquí voy a ser feliz -se dijo a sí mismo-. Aquí merezco vivir.
No se equivocó: ha vivido en esa isla los últimos veinticinco años y, en promedio, ha sido bastante feliz, contagiado del espíritu tranquilo y risueño de sus habitantes.
Es una isla donde nunca hubo una guerra, nunca una revuelta sangrienta, nunca una guillotina decapitando a los caídos en desgracia, nunca un golpe de Estado o un cuartel militar; una isla donde nunca hubo huelgas, algaradas ni protestas callejeras, nunca piqueteros bloqueando las calles, nunca escraches, nunca matones copando el espacio público; una isla donde la gente no hace alarde de su fama sino disimula su fama, donde la gente va en pijama al supermercado, donde ningún charlatán o demagogo le quitará al rico lo que es suyo para dárselo a los pobres; una isla donde casi nadie sabe quién es el alcalde porque resulta irrelevante para la felicidad de sus habitantes; una isla, en suma, a la que ha llegado alguna gente optimista y emprendedora, huyendo de sus países bárbaros, buscando la vida tranquila y predecible del imperio de la ley y el respeto sagrado a la propiedad privada, y ahora se siente privilegiada porque acaso considera que ha arribado al paraíso, a la isla soñada donde las cosas funcionan y la felicidad es posible y no depende de los políticos ni de los curas.
En los veinticinco años que lleva viviendo en esa isla paradisíaca, al comienzo en apartamentos, luego en casas, Barclays no recuerda que haya ocurrido nunca un asalto a un banco (y hay por lo menos seis agencias bancarias), ni un secuestro (y hay muchos magnates en mansiones de diez, veinte, treinta millones de dólares), ni un robo a mano armada en una casa, ni una balacera de narcos, ni un asesinato a sangre fría en las calles o en un comercio local. Lo peor que sucede en la isla es que a veces hay un choque o un atropello a un ciclista, esto ocurre ahora más a menudo porque no pocos conductores de autos van mirando sus celulares al mismo tiempo que manejan y, por desgracia, terminan arrollando a un ciclista, un patinador, un peatón. También ocurre cada tanto que alguien se suicida o muere por sobredosis de algún opioide; que los yates y las lanchas que se acercan a las costas de la isla, principalmente los fines de semana, en los que se consumen abundante alcohol y drogas, provocan accidentes en el mar y alguien muere ahogado, un helicóptero iluminando el mar de noche, buscando el cuerpo de la víctima; que una persona cae de un scooter a alta velocidad y se lesiona; o que se reporta a la policía algún robo menor, un hurto de poca monta.
Sólo una vez le han robado a Barclays en la isla que ha elegido para permitirse ser feliz, todo lo feliz que no fue su padre, don James, el hombre que vivía molesto y le pegaba: un jardinero detuvo su camión de madrugada, cargó dos bicicletas de los Barclays, aprovechando que estos dormían, y las metió en el contenedor metálico que jalaba su camión de limpieza. Quedó registrado en las cámaras de seguridad de la casa, pero Barclays, que conocía a ese jardinero, no quiso denunciarlo a la policía. En Key Biscayne, casi todos los jardineros, limpiadores de piscinas, empleadas domésticas, choferes y reparadores de todo cuanto pudiera averiarse o estropearse carecen de permiso legal para trabajar, pues entraron en los Estados Unidos furtivamente, cruzando ríos y desiertos, burlando a las patrullas fronterizas, pero a nadie en la isla le importa que esa gente honrada, laboriosa, de buen corazón, sea indocumentada o ilegal, y quienes trabajan sin mañas ni holgazanerías no tardan en conseguir un empleo bien remunerado: es la mano sabia e invisible de la oferta y la demanda, del libre mercado sin la intromisión de los políticos odiosos, la que coloca a cada persona en el trabajo correcto, en la casa apropiada.
Hace años, cuando sus hijas mayores eran todavía unas niñas, a Barclays se le cayó la billetera, cenando con ellas en un restaurante de la isla, y recién advirtió que la había extraviado unas horas más tarde. La encontró al día siguiente, en la estación policial: una señora argentina la había hallado y, a pesar de que la billetera tenía bastante dinero en efectivo, no había sustraído un solo billete y, con admirable honradez, la había llevado a la comisaría.
Los eventos más contrariados que han ocurrido en la isla en los últimos veinticinco o treinta años han sido siempre los huracanes: el peor de ellos, Andrés, en agosto de 1992, que dejó a la isla devastada, las casas inundadas, las piscinas de las mansiones llenas de peces vivos o muertos, las embarcaciones hundidas, rotas, desguazadas, los árboles y postes de luz caídos, las vías intransitables. Barclays sufrió ese huracán vicioso y feroz en las afueras de la isla, en un apartamento en la avenida Brickell, y terminó metido en el baño, con su novia, aterrados ambos, a las cuatro de la mañana. Luego han pasado huracanes que hicieron menos daño en la isla, pero de todos modos metieron miedo, como Katrina (agosto de 2005), Wilma (octubre de 2005) e Irma (septiembre de 2017). Ahora, cuando anuncian un huracán, los Barclays lo toman muy en serio y no tardan en correr al aeropuerto y abordar un vuelo que los deje a buen recaudo del caos que se avecina.
A veces Barclays se pregunta si en setenta u ochenta años la isla de Key Biscayne seguirá siendo el paraíso que es ahora. Según los científicos, si el planeta continúa contaminándose al ritmo de los últimos ciento cincuenta años (en que los océanos han subido en promedio unos veinte centímetros), el mar crecerá en promedio un metro de aquí al año 2100, y al menos treinta centímetros de aquí al 2060. Para entonces, Barclays estará muerto, por supuesto, pero su esposa y sus hijas con suerte estarán vivas: ¿la casa de los Barclays será entonces un lugar vivible, habitable, o el primer piso estará lleno de agua salina y donde ahora hay mesas y sillones habrá peces, tortugas y caballitos de mar?
-Quizá debería vender esta casa en diez o quince años, si estoy vivo todavía, antes de que se convierta en una pecera -piensa a menudo Barclays.
No es optimista: cree que los chinos, ávidos por ser la potencia dominante, seguirán contaminando el planeta y, en efecto, el mar será un metro más elevado a fines de este siglo, tragándose la isla de Key Biscayne y los barrios de Miami al pie del mar. Precisamente porque es pesimista, y porque no cree que llegará a cumplir ochenta años (su padre, su abuelo y su bisabuelo no llegaron vivos a esa edad), Barclays considera que es una obligación moral capturar todos los placeres que ofrece la isla bendita en la que vive y ser feliz en ese barrio como no podría serlo en otra parte del mundo. Por eso, los Barclays han decidido que no viajarán por Acción de Gracias ni por Navidad y pasarán las fiestas en casa, disfrutando del clima fresco que llega a la isla en noviembre y suele permanecer en ella hasta febrero o marzo.
Como ningún lugar es perfecto, en la isla no hay cines ni librerías (en realidad, hay una biblioteca pública que ofrece casi todas las novelas de Barclays) y hay cuatro casas de adoración o templos religiosos, siendo la más concurrida la iglesia católica, aunque ahora se ha puesto de moda una confesión moderna y heterodoxa, donde la feligresía canta y baila como en un recital y los predicadores son guapos y visten ropa ajustada y zapatillas y hasta tocan la guitarra y la batería. Desde luego, cuando Barclays recibe la visita de su madre octogenaria, la señora Dorita, quien prefiere alojarse en el hotel de la isla y no en la casa concupiscente de su hijo agnóstico, él la lleva a la parroquia católica o a la capilla adyacente y reza con ella o simula rezar con ella, pues Barclays es un actor consumado y sabe que así hace feliz a su madre, una santa.
Tras veinticinco años viviendo en la isla, quién no conoce ya al ventrudo y pelilargo señor Barclays: lo saludan las cajeras y los gerentes del banco, los dependientes de la tienda gourmet, la señora de la lavandería, la bibliotecaria, los camareros del café donde almuerza con su esposa todos los días, las meseras de los restaurantes donde cenan los fines de semana, la repostera que hace unos dulces exquisitos, los caminantes y corredores que se cruzan con él al final de la tarde, los jóvenes del valet parking del hotel y los que acomodan las tumbonas en el club de playa: ya todos saben que ese señor gordito, ensimismado, cubierto por un flequillo que parece una palmera lánguida y tropical, sale en la televisión hablando memeces y publica novelas que nadie lee.
Pero si hay una persona en la isla a la que Barclays debe eterna gratitud es el señor de la farmacia, Henry, su ángel guardián, que en los últimos veinticinco años ha vigilado, con parejas dosis de sabiduría, discreción y generosidad, la salud precaria de Barclays, su humor bipolar, su sueño disparejo, entrecortado. Barclays adora a Henry, siente que es el padre que hubiera querido tener, que literalmente le debe la vida, o los años más felices de su vida, y por eso piensa que alguna vez debería viajar con él a Las Vegas, una ciudad donde el farmacéutico es feliz con desmesura, visitando los casinos y asistiendo a los recitales.
Para su inmensa fortuna, Barclays está casado con una mujer, Silvia, que ama a la isla de Key Biscayne tanto o más que él, al punto que sale del cayo muy raramente y, cuando lo hace, se siente nerviosa y hasta tiene ataques de ansiedad, como si hubiera nacido para vivir en aquella comunidad de gente tranquila, quieta, apacible, que no desea hacer ninguna revolución ni cambiar ninguna Constitución.
Pronto la hija de ambos, Zoe, terminará la escuela primaria en la isla y tendrá que asistir a un colegio fuera del cayo. Sus padres, los Barclays, han visitado escuelas a media hora, una hora de la isla, y se han sentido como si estuviesen en otro estado, otra provincia: ¡qué pereza salir de la isla para que la niña vaya a un buen colegio, y no al colegio católico de Key Biscayne!
En un par de años, en noviembre de 2023, Barclays cumplirá cuarenta años exhibiéndose en las televisiones de América y probablemente se retirará de ese oficio que ha sabido fatigar sin desmayo, gracias a su verbo caudaloso y sus dotes histriónicas. Entonces, con suerte, si le alcanza la vida, cumplirá su sueño primero y más perdurable: ser un escritor a tiempo completo, viviendo en una isla, la isla de Key Biscayne, donde, al morir, sus cenizas serán echadas al mar.

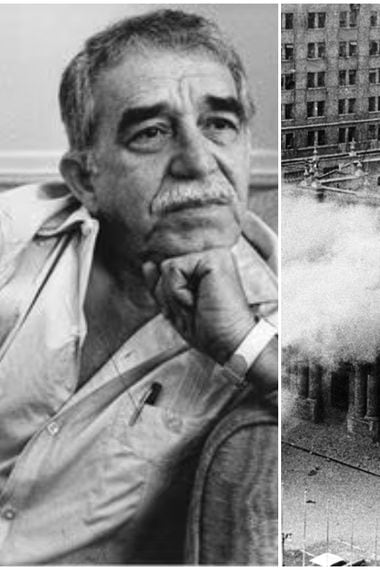



Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.