Federico Falco, escritor argentino: “La pandemia nos quitó los aspectos más disfrutables de la vida citadina y nos dejó sus desventajas”

Finalista del Premio Herralde, el autor nacido en Córdoba habla de su novela Los llanos. Editada por Anagrama, en ella explora las tensiones entre arte y vida a través de la historia de un escritor que deja la ciudad para refugiarse en la provincia, donde nació.
Después de terminar con su novio, un escritor argentino deja Buenos Aires y se refugia en el campo. Ahora pasa los días en una casa con huerta donde se ha aislado de todo y de todos. Especialmente de sí mismo. “En la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo”, dice. “En el campo es imposible”. Y algunas páginas más adelante: “El ensayo general de un jardín. El ensayo general de una huerta. Un lugar donde pasar el tiempo y empezar de nuevo”.
Los llanos, la primera novela de Federico Falco (Córdoba, Argentina, 1977) es varias novelas a la vez. Por una parte es una historia, tipo Henry David Thoreau, de alguien que abandona la ciudad en busca de una vida pastoril. Por otra parte es una historia de amor. O de desamor: el testimonio de una relación y lo que sucede con los recuerdos de esa relación una vez esta se acaba. Y por último Los llanos es una larga reflexión sobre la escritura (“Si dejo de escribir, ¿qué pasa? Si dejo de escribir, ¿qué soy?”), pero también sobre la escritura de la memoria familiar. Sobre la inmigración italiana que llegó al campo argentino en el siglo pasado, tal como sucede con un pariente del narrador (“Un tío cura lo había obligado a viajar: él leía los diarios y tenía contactos, sabía que la guerra era inminente, si se quedaba en Italia iba a morir”).
“Algunos, cuando la vida se les desarma, vuelven a la casa de sus padres. Otros no tienen dónde volver. Yo volví al campo. Armé una huerta para llenar el vacío. El ancho tiempo vacío. El tiempo sin narrativa, sin historias. El tiempo del llano”, se lee en las primeras páginas del libro del autor que en 2010 fue seleccionado, por la revista británica Granta, como uno de los mejores narradores jóvenes en español.
“Hay una larga tradición que piensa el campo, o la naturaleza en general, como un lugar bucólico al que escapar para ser feliz”, dice Falco sobre esta novela, finalista del 38.º Premio Herralde y publicada por Anagrama. “Es una tradición en que el campo es un lugar alejado de todas las malas influencias, casi una especie de regreso al paraíso, con su protección y su estado idílico”.
De todas maneras el narrador no encuentra la felicidad apenas llega al campo. Al contrario: pasa por momentos en que la misma naturaleza lo hace cuestionar su decisión de dejar la ciudad.
En Los llanos yo más bien pensaba en tradiciones que también tienen que ver con el escape a la naturaleza: la tradición del ermitaño, ese que se aísla casi a modo de prueba para, en ese desafío, encontrarse consigo mismo –y de alguna manera podríamos pensar a Thoreau en esa tradición- y, sobre todo, pensaba en el tópico del animal herido, que huye y se esconde para lamer las heridas en soledad, que es algo sobre lo que un poco ya había escrito, en algunos cuentos anteriores. Una especie de cura geográfica, o cura en el paisaje. Un escapar a la naturaleza en busca de barajar y dar de nuevo.
Otro elemento presente en la novela es el paisaje argentino. ¿Qué te interesaba sobre escribir, y describir detalladamente, el campo, los llanos, la pampa; toda esa imaginería argentina?
En la literatura argentina la llanura es un tema recurrente y fundacional, desde Sarmiento y Echeverría en adelante, la pampa aparece una y otra vez, con diferentes asociaciones, implicancias, utilizada como metáfora, como espejo, de mil maneras. En mi caso, más allá de todas estas connotaciones literarias, es un paisaje que me interesa desde siempre porque es el paisaje en el que nací, en el que viví hasta los veinte años, en el que vive mi familia, muchos de mis amigos. Es un paisaje al que conozco mucho y vuelvo regularmente y al que me une una cierta relación de amor-odio que todavía no termino de resolver.
También exploras la llanura argentina como territorio en que los inmigrantes se reinventan. Tanto el narrador como los parientes italianos lejanos de él hacen eso: se crean una vida a partir de un nuevo territorio.
Sí, también la llanura ligada a la inmigración, la llanura como espacio vacío a completar, la llanura como intemperie. Todo ese proceso de cambios tan grandes que sufrió el paisaje de la llanura a lo largo del siglo veinte con la llegada de los inmigrantes. Esa pequeña épica de tres o cuatro generaciones, patriarcas que arribaron sin nada en los bolsillos y que en algunos casos terminaron construyendo pequeños imperios a fuerza de trabajo, pero también de glifosato y agroquímicos. Una llanura que se volvió productiva hasta casi degradar el paisaje y hacerlo desaparecer, hasta volverlo un lugar erosionado, peligroso, donde ya no es posible tomar el agua que surge de la tierra, donde la tierra que antes era fértil y promesa de abundancia terminó volviéndose, o está empezando a volverse, la tierra contaminada a la que hay que temer.

El tono de la novela es cercano, y el narrador es argentino, de Córdoba, escritor, cuentista, tiene tu misma edad... ¿Te interesa que en la mente del lector haya dudas sobre los límites entre realidad y ficción y que las figuras autor y narrador se confundan?
No sé si me interesa particularmente. Sí creo que hay algo muy poderoso en la primera persona, en cualquier primera persona. Por más que sepamos todo el tiempo que lo que leemos es puro producto de la invención, de la imaginación, siempre hay un momento en que, de alguna manera, terminamos pensando “esto es verdad, esto le tiene que haber pasado al autor, este es él”. El narrador de Los llanos se parece en muchas cosas a mí, y en otras no se parece para nada. La historia tiene algunas zonas en común con mi biografía y otras que no lo son. Durante un tiempo sopesé la posibilidad de que el narrador no tuviera nombre, o que su nombre fuera diferente al mío, pero después me di cuenta de que no importaba si aclaraba o no, siempre algún lector iba a pensar que ese era yo, y que de alguna manera eso le servía a la novela.
Los llanos comienza con alguien que deja la ciudad y se refugia en el campo. ¿Cuál es tu relación con la ciudad?, ¿ha cambiado desde que comenzó la pandemia?
Me gustan las ciudades, sobre todo las ciudades grandes. Para mí la ciudad significa, o más bien significaba, ver amigos, salir, caminar, ir al cine, al teatro, entrar a una librería y mirar qué hay en las mesas, encontrarse con gente. El problema con la pandemia es que nos quitó todos esos aspectos más disfrutables de la vida citadina y nos dejó solo con sus desventajas: la falta de verde, las habitaciones pequeñas, la falta de espacio y eso hace que todos un poco queramos huir y tal vez idealicemos la vida en el campo. Ojalá todo esto sirva para replantear en qué tipo de ciudades queremos vivir, cómo van a ser las ciudades del futuro, cómo darles más espacios verdes, volverlas más habitables y amigables.
¿De qué te sirvió que Granta te escogiera como “uno de los mejores narradores jóvenes en español”?, ¿te creó falsas expectativas?, ¿se convirtió en una camisa de fuerza? En Los llanos el narrador lucha contra un bloqueo literario, en parte, por pensar demasiado en qué dirán los demás sobre su escritura.
Ya pasaron varios años desde lo de Granta. Fue una gran alegría en su momento y es un reconocimiento que valoro mucho y que tal vez sí, pesó un poco demasiado en mí. Pero me parece que ese es un riesgo que la escritura siempre enfrenta, más allá de los premios o reconocimientos que se reciban o no. El riesgo de quedar prendido de la mirada del otro, de buscar la aceptación, de escribir para llenar las expectativas y, a veces, ni siquiera las expectativas ajenas, sino las propias, eso que el narrador de la novela llama “pedirle a la escritura algo que la escritura no puede dar”.

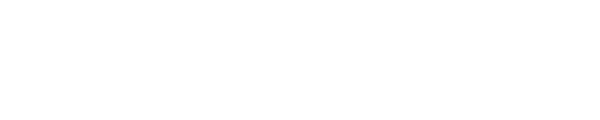

Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.