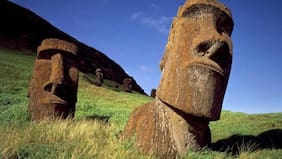¿Hacia dónde debiera avanzar el proceso penal acusatorio a 25 años de vigencia?

Cuando en 2000 comenzó a implementarse el sistema procesal penal acusatorio, el país presenció una transformación institucional profunda. Se dejó atrás el sistema inquisitivo heredado de siglos previos para dar paso a un modelo procesal basado en la oralidad, la publicidad y el fortalecimiento de las garantías procesales. Esta modernización del aparato estatal penal fue celebrada como un hito en la historia de la justicia chilena. Y efectivamente lo fue. Pero pronto a cumplirse 25 años de su aplicación, la situación actual plantea nuevos y enormes desafíos a partir de los resultados que el sistema obtiene y cambios sociales que muestran profundas transformaciones de realidad delictual que enfrenta el país.
Se ha consolidado un sistema muy eficiente para resolver casos simples -especialmente aquellos derivados de la flagrancia- pero que presenta severas dificultades para abordar con eficacia a los más delitos complejos. El diseño institucional del sistema ha favorecido una estructura procesal óptima para la gestión de lo inmediato. Los fiscales, jueces y defensores cuentan con procedimientos estandarizados y herramientas adecuadas para dar respuesta rápida a los delitos de menor complejidad. En ese espacio, el sistema funciona como una maquinaria eficiente. Pero la contracara es evidente: el mismo sistema no está suficientemente preparado para enfrentar la sofisticación del crimen organizado, los delitos económicos, la corrupción o los grandes fraudes financieros. Frente a esos desafíos, el aparato penal chileno revela una vulnerabilidad estructural, sin perjuicio de algunos desarrollos más recientes que resultan promisorios como la iniciativa de creación de la Fiscalía Supraterritorial.
Asimismo, pese a sus aspectos positivos, el sistema, que comenzó como una apuesta por una justicia penal más ágil, ha evolucionado, crecido y mutado hasta volver a cifras que se comienzan a asimilar a las del antiguo sistema escrito como, por ejemplo, en la duración de los procesos. El aparato estatal penal chileno se ha “engordado” en este período también: ha aumentado el número de funcionarios, la cantidad de recursos asignados y el volumen de causas tramitadas, pero sin que esto se traduzca en una mayor capacidad de enfrentar parte de la criminalidad compleja que amenaza a la sociedad.
Pensamos que esta debilidad no es consecuencia de una falta de normas (la clase política no ha escatimado en crear nuevos delitos o endurecer penas en los últimos 25 años) o recursos como suele enfatizarse por algunos sectores al analizar la realidad de su funcionamiento. El problema es más profundo: es organizacional y estratégico. La lógica productivista, instalada desde los primeros años, ha incentivado la tramitación masiva y la obtención de resultados cuantificables. La cantidad de causas resueltas y el número de sentencias dictadas han pasado a ser el principal indicador de éxito institucional. Como resultado, el sistema prioriza lo sencillo y deja de lado lo importante. El foco está puesto en cerrar causas, más que en resolver adecuadamente aquellas que realmente desafían al Estado y ponen en riesgo la confianza pública.
Evidentemente, al inicio el mejorar la respuesta frente a delitos flagrantes fue algo positivo. No obstante, llegó un punto donde se necesita atacar a fenómenos criminales más complejos. Este tipo de investigaciones son más lentas, y dificultosas, pero son las que apuntan realmente a combatir el delito de raíz. Sin embargo, nos encontramos con que las prácticas y formas de organizarse de los distintos actores, no están preparadas para esta complejidad criminal.
A lo anterior se suma, que el aumento de ciertos delitos esta tensionando las capacidades actuales orientadas a la criminalidad flagrante. Si bien la Fiscalía ha avanzado hacia unidades de investigación especializada en criminalidad compleja, no ocurre lo mismo con los jueces, policías, otros organismos auxiliares de investigación o en Gendarmería.
Frente a esta realidad, las respuestas políticas suelen ser superficiales y mal orientadas. Ante la crisis de seguridad, el debate público se limita a pedir más leyes, endurecer penas o inyectar más presupuesto a las instituciones existentes sin diagnósticos muy claros. Por lo mismo, estas soluciones no atacan las raíces del problema. Ninguna cantidad de recursos ni nuevos cuerpos legales bastará si el sistema continúa operando bajo la misma lógica. Invertir en un aparato que no ha identificado sus nudos críticos ni ha reorientado sus prioridades es perpetuar su ineficiencia.
Y es que el discurso político tampoco favorece un diagnóstico serio. Las autoridades, preocupadas por responder a la ansiedad social frente a la inseguridad, han preferido el camino fácil del populismo penal: legislar rápido a través de agendas cortas o fast tracks, endurecer las sanciones y prometer resultados inmediatos. Poco o nada se discute sobre las capacidades reales del Ministerio Público, la necesidad de especialización efectiva en delitos complejos, la revisión de la estructura de incentivos de los fiscales o la reformulación de las prioridades de persecución penal. El debate público se ha vaciado de contenido técnico, lo que impide abordar los desafíos desde una perspectiva estratégica. Para qué decir los enormes pendientes tratándose del trabajo policial, cuya reforma se aguó o de otros actores del sistema en que poco se ha avanzado.
El sistema acusatorio se enfrenta hoy a una disyuntiva crítica. Puede continuar expandiéndose en tamaño y presupuesto, sin corregir su orientación, o puede repensarse a sí mismo desde sus fundamentos. Modernizar no es solo crear más leyes, abrir más fiscalías, generar más cupos policiales o disponer de más vehículos motorizados. Modernizar es revisar el modelo de persecución penal, fortalecer la investigación especializada, repensar los indicadores de éxito institucional y reorganizar los flujos de trabajo en función de las amenazas reales. En suma, es construir un aparato estatal penal inteligente, no solo voluminoso.
Chile necesita menos parches y más diagnóstico, seguimiento y evaluación. Menos simbolismo legislativo y más cambios estructurales. El verdadero desafío es transformar el aparato penal en una herramienta estratégica capaz de enfrentar a la nueva complejidad criminal del país con la misma eficacia con que hoy resuelve un robo en flagrancia. Para ello, no basta con seguir haciendo más de lo mismo. Se requiere una reflexión profunda, un compromiso político serio y un cambio de paradigma en el enfoque estatal hacia la justicia penal. La modernización exige repensar el Estado.
Por Mauricio Duce, profesor Escuela de Gobierno UC, Javier Velásquez, profesor Facultad de Derecho, UFRO
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE