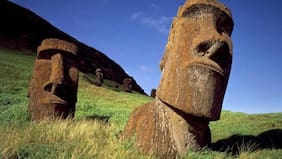Luisa Sandoval: en el nombre del padre, los hijos y el espíritu santo
En la Expo Osaka 2025, el pabellón de Chile se estructura en torno a un manto de 242 metros cuadrados tejido por 200 tejedoras mapuche, entre ellas las de la agrupación Witraltu Mapu. Las historias de estas mujeres muestran que, más que una técnica artesanal compleja y laboriosa, el textil mapuche es un lenguaje. Aquí una de ellas.
La niebla se ha instalado como un chal sobre las rodillas del cerro Conun Huenu, el más alto de la comuna de Padre Las Casas, en la provincia de Cautín, Región de La Araucanía. No vemos más allá de nuestras narices, lo que es coherente con que se trata de un sitio misterioso, sagrado desde tiempos inmemoriales. De la entrada a “donde se esconden el Sol y el Cielo”, que es lo que significa Conun Huenu en mapudungun.
En Conun Huenu vive Luisa Sandoval Parra (56), junto a su papá anciano y medio ciego, y a sus dos hijos, Ambrosio y Humberto, ambos contadores auditores, a los que, nos dice, “crié con mi cabeza, mi mano, mi tejido”. El menor la hizo abuela de Carolina, una pequeña a la que sueña con heredarle sus conocimientos. Artesana desde niña –ya vendía sus trabajos a los 12 años–, hoy está afanada tejiendo la manta con ñimin que eligió cuando la invitaron a ser parte de este proyecto patrimonial. Ñimin es un símbolo clásico de los pueblos indígenas de las culturas prehispánicas andinas. Representa la eternidad y algunos se refieren a él como “la cruz andina”. Es un ícono que usa el lonko o jefe de una comunidad y que ahora vemos cómo va creciendo en el witral de Luisa.
Es lento ese crecimiento. “Voy a razón de 8 centímetros cada 5 horas por día”, precisa, aunque las expertas observan que el resultado “tiene algunos gusanos”, refiriéndose a ciertas imperfecciones, a algunos abultamientos en la lana. Ella sostiene que con un palito los arregla y no se inmuta. No es una mujer que se deje amilanar por las dificultades.
Cuando su hijo menor tenía apenas seis meses, quedó viuda, “aunque nunca me casé legal, mi marido pagó dote y hubo bailoteo. A estas alturas ya no lo echo de menos”.
Saber tejer, conocimiento que le traspasaron dos Fresias –su mamá Fresia Parra Llanquitruf y su tía Fresia Sandoval Manquiel–, la salvó de la pobreza y le dio autonomía. “Tejer no es llegar y hacer. Tengo todo guardado en el disco duro de la cabeza, porque aquí no hay nada que se anote. Todo es de memoria”, explica orgullosa. “Ahora medimos con cinta, antes lo hacíamos a puro coligüe y usábamos el jeme como referencia”, detalla, haciendo recuerdos y va en busca de su primer trabajo, el que aún conserva y se usa en la casa como protección de un sofá. Es “una lama para sentarse”, una alfombra de tamaño mediano, muy desgastada por el tiempo, pero con una linda y original combinación de colores pastel. “La hice después de dejar el colegio en cuarto básico. Como la mayor de seis hermanos me llevaba toda la carga de la casa y, además, tejía. Esquilaba, lavaba, hilaba, torcía, teñía y, finalmente, tejía. El tejido me daba plata”. Y experiencia y mucho mundo.
Luisa es simpática, inteligente y hoy preside la cooperativa Witraltu Mapu. Hace más de una década trabó amistad con la diseñadora experta en textilería mapuche, Alejandra Bobadilla, que ahora hace la supervisión de los trabajos encargados por Fundación Artesanías de Chile para este proyecto y con quien se ha embarcado en distintas iniciativas de rescate textil mapuche. También fue reclutada por la ONG World Vision, que apoya emprendimientos en comunidades indígenas, para dar a conocer y vender su trabajo. “El año 2008 sacamos facturas y mandamos productos a Shangai, China. He ido a Cochabamba, en Bolivia, que es como Temuco, pero late más fuerte el corazón por la altura, y a Argentina. A China no fui, pero me imagino que está lleno de chinitos”.
Luego estuvo en Santiago y se maravilló con las cerca de 80 de las 200 mantas antiguas que revisaron en el Museo Nacional de Historia Natural. “Finalmente elegí la que estoy tejiendo por el diseño y por el atractivo colorido; se ve que era manta para un joven con buena energía”.
Esteban, su padre, un anciano alegre y encantador, ha escuchado la conversación, asintiendo con evidente orgullo cuando Luisa habla de sus logros. Ve poco, porque tiene un ojo apagado, pero celebra y complementa los dichos de su hija.
- ¿Qué le sucedió?, pregunto.
Se clavó la punta de una rama de murra cuando andaba a la siga de los animales y no quiso ir a la posta. Al final, se le infectó esa puntita dentro del ojo y le quedó así–, explica ella sin fatalidad ni lamento, revelando de nuevo su condición de líder, de matriarca de este trío masculino.
—
- Este testimonio es parte del libro Herederas de Llalliñ (2019) editado por Fundación Artesanías de Chile, que recopila 17 relatos de artesanas mapuche de las comunas de Chol Chol y Padre Las Casas en su camino por rescatar y reproducir antiguas piezas textiles resguardadas por el Museo Nacional de Historia Natural, que forman parte del lenguaje y la tradición de su pueblo. Por el valor de estas historias, estos testimonios son rescatados por Paula.cl, profundizando en la relación que ocho duwekafe sostienen con su witral (telar tradicional mapuche), cuya trayectoria las llevó a participar de “Makün: El Manto de Chile”: la gran obra textil que protagoniza el pabellón de Chile en la Exposición Universal Osaka 2025, que se desarrolla entre el 13 de abril y el 13 de octubre de 2025.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE