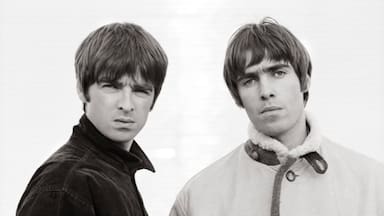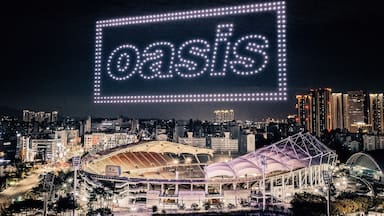Por Óscar Contardo
Por Óscar ContardoColumna de Óscar Contardo: Latinoamericanos de tomo y lomo

En una escena de la película Diálogos de Exiliados, de Raúl Ruiz, uno de los personajes, un chileno desterrado en París, de aspecto y acento aristocrático, le da una entrevista sobre los acontecimientos políticos nacionales a un reportero brasileño. En lugar de hacer una narración general y accesible de la dramática situación, el chileno larga una perorata sobre el comidillo social santiaguino que explicaría que, más temprano que tarde, la Junta de Gobierno dejaría el poder. Después de una extensa e inconducente reflexión, y frente al desconcierto de su entrevistador, el chileno le dice algo así como “es que tú eres brasileño, no entiendes de estas cosas”, es decir, el reportero no estaba capacitado para comprender los vericuetos de una sociedad sofisticada y compleja a la que no pertenecía. Recuerdo esa escena cada vez que algún dirigente político o experto en economía menciona la palabra “vecindario” para referirse a Latinoamérica, siempre en el tono despectivo y burlón de quien se sabe mejor que el resto, pero se resigna a la irremediable mediocridad ambiental con la mueca de quien huele a podrido.
Aunque la búsqueda del espejo europeo y blanco en donde encontrar el propio reflejo es un asunto arraigado desde siempre en la construcción de la identidad nacional, este espejo cobró una forma particular a partir de la década de lo 90. La vieja idea de la “excepcionalidad chilena” - el mito de un país con instituciones fuertes muy distinto del resto de la región- tuvo un giro sustantivo durante el primer lustro de la transición, gracias al crecimiento económico sostenido y a la validación internacional de una generación de dirigentes políticos, economistas y empresarios que salían al mundo desde un país que prosperaba en democracia. Esto tuvo consecuencias: surgió un discurso nuevo sobre el lugar que ocupaba Chile en el mundo, un relato inaugurado por el iceberg de la Expo Sevilla -que evocaba un país frío, blanco, impoluto- y refrendado constantemente a través de los medios en entrevistas y notas que repetían que nuestro país era como tener una buena casa levantada en un barrio periférico y peligroso. Estábamos, por así decirlo, en la zona equivocada del mapa. Los acuerdos y tratados comerciales fueron entonces considerados como una mudanza simbólica hacia regiones geográficas y culturales distantes. Cuando la Unión Europea reunía a 15 países miembros, alguien incluso llegó a escribir que podíamos ser el país 16 si hacíamos lo correcto. Así de ilusionados, así de entusiastas.
Sin embargo, fue otra mudanza simbólica, la que incluyó a Chile en la Ocde, el foro de países ricos, la que nos empezó a devolver el reflejo de la realidad. En todos los índices que se detenían en el análisis de la vida cotidiana de las personas, los resultados eran menos que mediocres, o derechamente pésimos comparados con el resto de los países integrantes del club. Cada tanto, un estudio situaba a Chile como el de peor desempeño en algo más complejo y abstracto que una suma de dinero; aspectos que diferenciaban una sociedad realmente desarrollada de una que lo único que tenía a su favor eran las cifras macroeconómicas que indicaban crecimiento. Más que una buena casa en un mal barrio, lo que sugerían los datos era otra cosa. Chile se parecía a una de esas casonas antiguas de las novelas de Donoso, construcciones de cascarón severo hacia la calle, ligeramente imponente, que ocultaba dentro, en la medida en que se avanzaba por zaguanes y patios interiores, distintas áreas según el rango social. Una residencia que brindaba la calidad de vida de un país escandinavo para algunos, bajos ingresos y servicios caros, con cobros abusivos para muchos, y una sobrevivencia de país africano para los allegados de menor fortuna. Un mismo territorio fracturado por la desigualdad extrema en las condiciones de vida. Hay versiones de cuneta y premium del mismo país según el lugar en el que a cada quien le tocó nacer. El trato sanitario y policial es diferente e incluso la justicia cambia: amable para quienes habitan en la prosperidad y otra despiadada y severa con los menos favorecidos. Tener un arma de guerra ilegal es una mera anécdota si vienes del lugar indicado, en cambio, patear un torniquete es un crimen que merece cárcel si no te respalda el origen apropiado. ¿Qué más latinoamericano que eso?
Durante estos 30 años muchos de los encargados de tomar decisiones confundieron su propio bienestar con la idea de desarrollo general. Desde su perspectiva, ellos solo merecen aplausos, nada menos, y no consideran ni por un segundo que tal vez tengan algo de responsabilidad en la crisis que atravesamos. Porque las críticas son para los perdedores que viven en los barrios incorrectos, para las personas sin importancia y los continentes a la deriva.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
2.