 Por Pablo Retamal N.
Por Pablo Retamal N.El blindado Cochrane tiene su novela: un capítulo eclipsado de la Guerra del Pacífico
Fue uno de los buques insignia de la armada chilena durante la Guerra del Pacífico y participó en la captura del Huáscar. Hoy, la novela Fragata Cochrane del escritor Andrés Valenzuela, revive la cotidianeidad de quienes estuvieron embarcados durante esos meses de 1879 y se aleja de los relatos más romantizados.

Era uno de los buques estelares de la escuadra chilena durante la Guerra del Pacífico, aunque en la jornada épica del 21 de mayo se encontraba en alta mar junto al resto de la escuadra. La fragata blindada Cochrane, junto con el blindado Blanco Encalada, las corbetas Abtao, O’Higgins y la cañonera Magallanes, volvían a Iquique tan rápido como podían al descubrir que la escuadra del Perú no se encontraba en el Callao, adonde habían ido para enfrentarlos, sino que habían enfilado al sur. El resto es sabido, al llegar al puerto se encontraron solo con la Covadonga, pues la Esmeralda fue hundida por el Huáscar.
Y ese nombre se convirtió en una pesadilla para los chilenos. El monitor blindado capitaneado por Miguel Grau se las arregló para hostilizar la costa chilena incluyendo la recién tomada Antofagasta. Pasarían largos meses antes que el buque peruano fuera abatido en el Combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879, con el blindado Cochrane como uno de los buques principales de la jornada. De hecho, fue uno de sus proyectiles el que literalmente pulverizó a Grau.

Pero el Cochrane no ha tenido la misma repercusión que la Esmeralda o la Covadonga, las naves de Iquique. Hasta ahora. El escritor Andrés Valenzuela (43) acaba de publicar la novela Fragata Cochrane, una ficción en que se interna justamente en el buque, comandado primero por el capitán de navío Enrique Simpson, y luego por el capitán de fragata Juan José Latorre. Esta es su octava novela, sucesora de la trilogía Misiones secretas de la Guerra del Pacífico (Los libros del desierto, 2020), entre otras, aunque esta es la primera con una editorial grande, Ediciones B, parte del conglomerado Penguin Random House.
El volumen se adentra en los recovecos cotidianos de la Guerra del Pacífico. La vida a bordo de la tripulación, los pocos días de permiso en Antofagasta, el horror de la guerra, la creciente tensión de los altos mandos para capturar al Huáscar, los temores, y hasta los amoríos. Es una novela histórica ágil, de lectura amena, pero sobre todo muy concentrada en lo humano. “Me interesa una visión realista -señala Valenzuela a Culto-. Leí tanto Adiós al Séptimo de Línea como Hidalgos del Mar de Jorge Inostrosa, obras referentes en la narrativa de la Guerra del Pacífico y me parecieron muy bien documentadas y ambientadas, además de seguir el curso histórico de los acontecimientos casi al pie de la letra, aunque también corresponden a narrativa épica escrita en otros tiempos. Entiendo hacia dónde apuntan, teniendo incluso ciertos fines pedagógicos en torno a la Historia. A mí, en cambio, me interesa hacer algo distinto, lo que viene de la mano también con que actualmente la ficción bélica abandona esos arquetipos más románticos y se enfoca en un mayor realismo, centrándose en que en la guerra siempre hay más dolor, destrucción, desperdicio, horror, sufrimiento y muerte que honor o gloria”.

¿Por qué elegiste ficcionar al Cochrane y no a otro de los barcos de la escuadra?
Después de trabajar otras novelas sobre la Guerra del Pacífico durante operaciones terrestres, quería pasar a algo basado o ambientado en la campaña marítima, de la que se conoce más que nada el Combate Naval de Iquique, un poco menos el de Punta Gruesa y en menor medida aún las acciones en Angamos. Aparte de ser de una importancia crucial para lo que fue el desarrollo de la guerra, ofrecía un escenario para, además, plantear algo un poco distinto: ¿cómo sería la vida de las tripulaciones embarcadas, pero no solo en los combates? Hablo de los tiempos muertos, las esperas interminables, esos instantes que no son de relevancia histórica, pero que tuvieron importancia personal para los cientos de personas embarcadas que pelearon durante la guerra naval. El tema surgió en una conversación con un muy querido amigo que me planteó esto durante la preparación de la novela y terminó siendo un pilar fundamental del relato. Lo del Cochrane me pareció interesante por ser uno de los dos blindados que tuvo la escuadra chilena durante el conflicto, algo opacado tras otros nombres como la Esmeralda o la Covadonga, pero que tuvo una importancia clave en las operaciones durante la guerra y sobre todo en lo que fue el enfrentamiento con el Huáscar peruano. Pasó suficiente historia a bordo del Cochrane que valía la pena recoger su travesía.

¿Cómo fue el proceso de escritura?
Tanto la investigación previa como la escritura de este libro se dieron durante el encierro producto de la pandemia. Aquello limitó de manera considerable las posibilidades de investigación pues estaban todas las bibliotecas y archivos cerrados para concurrencia presencial. Por fortuna, sitios web como Memoria Chilena tienen libros íntegros que mantienen digitalizados y también pude encontrar en internet artículos y monografías de historiadores navales que dieron tanto el fundamento histórico como también los insumos en términos de nomenclatura, términos y usos navales, que son todo un mundo en sí mismos. Dicho eso, hay dos fuentes más directas que pude consultar, como decía, gracias a internet. Una es el Boletín de la Guerra del Pacífico en su versión compendiada y publicada en 1979 disponible en el sitio web Memoria Chilena, que fue una publicación realizada por el gobierno de Chile durante la guerra y por tanto es material que ofrece una visión de los hechos como algo actual de su momento. La otra fue la bitácora del Huáscar en su versión publicada el año 2005, consultada en Archivo Histórico de Marina del Perú, donde a través de sus anotaciones se pueden conocer antecedentes que incluso escapaban a algunos registros históricos, como lo fue la presencia de la granada Palliser a bordo del monitor peruano, hecho que algunas fuentes niegan. Con todo eso ya procesado, y como el itinerario de la novela sigue el curso de la campaña marítima de la guerra, el proceso después fue ahondar en algunos hitos entre los cuales hacer navegar la historia hasta el desenlace en Angamos.

¿Qué consideras que fue lo más complejo de la escritura de esta novela?
Creo que fue interiorizarse y manejar, al menos a nivel usuario, toda una nomenclatura, usos, costumbres y procedimientos propios del mundo naval. Fue toda una novedad, y si a eso se le suman los requerimientos de una novela histórica en términos de contexto y ambientación, creo que el principal desafío estuvo ahí. Porque no solo se trataba de los barcos y de la gente, tanto chilenos como peruanos, sino también las distintas caletas y puertos involucrados en la guerra, su descripción y disposición con respecto a las bajadas a tierra de las tripulaciones, la relación con personal del ejército, las disputas en el alto mando, etcétera. Creo que lo más demandante fue la combinación del elemento naval en todo lo que necesita además un relato histórico.
¿Qué te llama la atención de la Guerra del Pacífico?
Me resulta llamativo que se trata de un hecho histórico, en realidad una sucesión de hechos históricos, de una relevancia gigantesca, a veces pasados por alto y cuyas consecuencias siguen y probablemente seguirán más que presentes en los tres países beligerantes por mucho tiempo. Definió la manera en que nos relacionamos con países vecinos, estableció fronteras formales que hasta el día de hoy son objeto de discusión, sentenció rivalidades que espero no sean eternas y, en fin, define de manera sustancial a los pueblos involucrados, tanto en su momento como en la actualidad.

¿Te parece que la Guerra del Pacífico está muy romantizada?
Creo que el transcurso del tiempo, unido a la época en que se desarrolló el conflicto puede haber contribuido a eso. A nadie se le ocurriría romantizar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Primero, porque es de público conocimiento lo horrenda que fue, con armamento y material muy eficiente en términos de exterminarnos a nosotros mismos, bomba atómica incluida, pero además porque no fue hace tanto, menos de cien años, y actualmente hay gente viva que la vio. Como la Guerra del Pacífico fue hace casi 150 años, sin nadie vivo que haya estado presente, entre eso, algo de desconocimiento y las ideas que se pueden tener de esa época, sin bombas atómicas aunque tampoco sin penicilina, se tiende a pensar que pudo no haber sido tan terrible. A eso también puede sumarse el enfoque que se le dio a la guerra en su momento y que por alguna razón permaneció desde entonces: se enaltecía a los héroes y se glorificaban ciertas acciones porque, como en toda guerra, era algo que se usaba como propaganda, tanto en Chile como en Perú y Bolivia. Y para ese momento era lo esperable, pero pervivió igual a lo largo de los años. No se trata de quitarle valor a lo que hicieron muchos hombres y mujeres durante la guerra, sin importar el bando por el que combatieron, pero si nos quedamos solo con la exaltación idealizada de eso, se tiende a pasar un poco por alto la parte más fea y menos glorificable, que por desgracia también ocurrió.
Hay un personaje fue real, el del capitán Enrique Simpson. ¿Cómo fue documentarte sobre él?
Está Enrique Simpson, también aparecen Juan José Latorre y Galvarino Riveros como comodoro recién nombrado para asumir el mando de la escuadra. Los personajes históricos siempre tiene una base documental, entre biografías o partes de sus vidas registradas en fuentes históricas, pero la idea tampoco es hacer una reconstrucción pormenorizada de cómo fueron, porque no es algo que me interese reproducir. Estamos hablando de ficción, no de Historia. Desde ahí, la idea es que estos personajes cobren un carácter propio, construido desde lo documentado, pero también simplemente mirando sus fotografías e imaginando cómo pueden haber sido, qué pudieron haber deseado, qué cosas los hacían vibrar, enojar y emocionar. Una suerte de retrato capturando su esencia, intentando ahí ser fiel a lo que se sabe gracias a la Historia, pero a la vez imaginados en versiones suyas que pudieron haber sido.

¿Qué otros libros te sirvieron como referencia para esta novela?
Tanto para esta novela como para las anteriores, en cada investigación se van sumando autores y títulos que después se van usando indistintamente. A modo ejemplar se pueden mencionar junto a las fuentes clásicas, y para esta novela los mencionados Boletín de la Guerra del Pacífico y bitácora del Huáscar, William Sater y su Tragedia Andina, historiador estadounidense que da una visión cruda y objetiva del conflicto. También nombres como Rafael Mellafe, Patricio Ibarra con su libro sobre los prisioneros de guerra, Gabriel Cid y la historiadora peruana Carmen McEvoy, libros de memorias de veteranos como Seis años de vacaciones de Arturo Benavides o el diario de campaña de Alberto del Solar, entre otros. La idea es reunir el catálogo más amplio y transversal de fuentes posible para así proveer una multiplicidad de visiones y voces al relato, como suele ser la vida misma.
Esta es una novela histórica. ¿Te interesa hacer algo diferente a la tradición de la novela histórica chilena sobre la Guerra del Pacífico?
Claro que sí. Por ejemplo, abarcar otras temáticas como la perspectiva de la mujer y su presencia en la guerra. En Adiós al Séptimo de Línea la protagonista Leonora Latorre es mujer y realiza trabajo de espionaje, pero pensaba tal vez en algo ambientado en la vida de las cantineras en campaña, o las mujeres que no eran cantineras ya que éstas eran solo una parte, y una parte más bien reducida, de la presencia femenina. ¿Y por qué no un thriller basado en alguna intriga política? Cabe recordar que después que el ejército chileno entró en Lima, vinieron largos años de ocupación y eso es caldo de cultivo para muchas situaciones entre ocupantes y ocupados, unos tratando de imponer su presencia a toda costa y los otros resistiéndola de cualquier forma. También incluso ampliar el espectro a otros períodos para volver a visitarlos desde la ficción más contemporánea como por ejemplo la guerra civil de 1891, considerada como consecuencia de la Guerra del Pacífico, o la guerra de independencia y los agitados tiempos que le sucedieron.
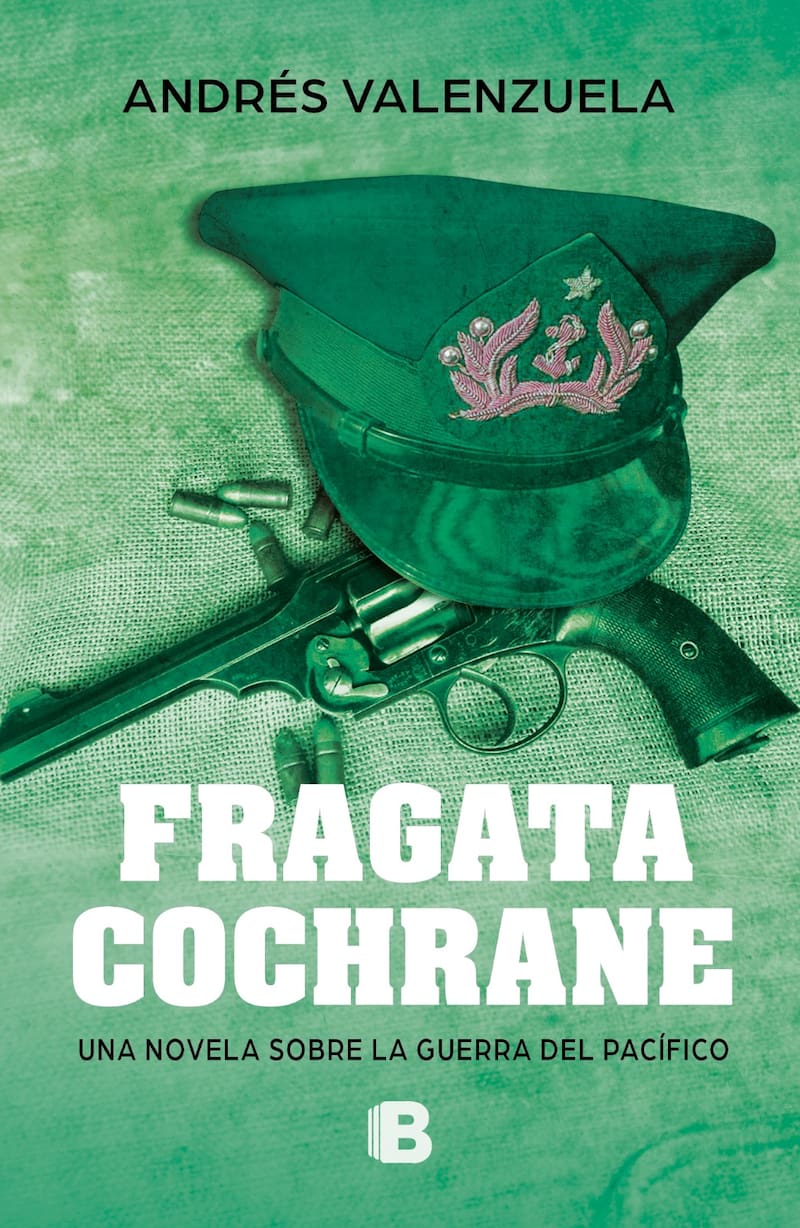
Sigue leyendo en Culto
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.


















