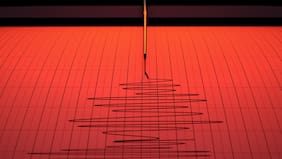Por Óscar Contardo
Por Óscar ContardoColumna de Óscar Contardo: Panic Show

En algún momento, mirado desde fuera, pudo parecer gracioso.
Un exceso de consumo irónico que se ajustaba a una tradición televisiva -la argentina-, acostumbrada a sacar petróleo de debates y soliloquios con tensión dramática y acrobacias retóricas, un rasgo propio de una cultura con una capacidad inagotable de oratoria y de poner en escena de manera brillante aquello que de otra manera y en otras manos podría parecer opaco. Javier Milei comenzó su carrera a la fama en uno de esos programas a medio camino entre la actualidad y el insulto, como economista recomendado no por su currículum, sino porque en las reuniones sociales defendía sus puntos con la pasión y el desborde que funcionan como carnada de audiencia: los ojos abiertos con el gesto que provocan las pesadillas, las frases rabiosas escupidas sin decoro, la melena cubista electrizada. Su imagen creció alimentada por la risa que provoca la violencia cuando es presentada como irreverencia de sobremesa, cuando el insulto es aceptable solo porque es entretenido escucharlo.
A diferencia de Donald Trump, su símil norteamericano, Milei no es heredero, ni un magnate acostumbrado a moverse entre poderosos. A diferencia de Jair Bolsonaro, no tiene una biografía que lo dispusiera en una institución como las Fuerzas Armadas en contacto ideológico con agrupaciones de base con hambre de influencia política, como los cultos pentecostales brasileños. La principal fortaleza de Milei antes de llegar a encabezar el gobierno transandino era una fama mediática acompañada del carisma propio de ciertos líderes religiosos que saben detectar un vacío de sentido -el de un pueblo exhausto, por ejemplo- y llenarlo de palabras que son solo un espejismo. La biografía del presidente argentino resulta coherente con ese vacío, o más bien con la herida compartida por varias generaciones de transandinos. Quien alguna vez fue un muchachito maltratado hasta el asco por sus padres, compartía la experiencia de ser ciudadano de una nación rica en crisis permanente. Una víctima que busca reconocimiento en un país que glorifica su pasado excepcional dentro de la región geográfica a la que pertenece. Herederos de una riqueza antigua que se fue empeñando para sobrevivir, habitantes de una casona señorial con interiores ruinosos. Javier Milei está tan herido en su orgullo y dignidad como lo está la clase media argentina, la única clase media latinoamericana que alguna vez fue mayoría demográfica y polo cultural de la República. Un grupo, además, al que los partidos tradicionales habían apelado prometiendo esperanzas y ofreciendo frustraciones, empobreciéndola hasta que la ola del populismo de ultraderecha llegó a sus costas. Milei se ofreció para castigar a los responsables de los desaires de un siglo; secuestró la palabra libertad para uso propio -tal como lo hicieron las dictaduras de los 70- y arrinconó a los adversarios en el espacio de los enemigos dignos de oprobio; por último, puso en práctica la rutina habitual de la ultraderecha de esparcir medias verdades como hechos, y mentiras como datos. Nunca prometió milagros y ganó con el 56 por ciento de los votos. Esa victoria contundente dice más de la extensión del vacío de sentido y de la herida que de las cualidades del candidato. Finalmente, Milei asumió con una frase que ya pasó a la historia: no hay plata. Y no la hubo para los profesores, ni para los jubilados, ni para las instituciones culturales, ni para obras públicas. Lo dijo y lo constató. Lo que sí había y sigue habiendo es una inflación que acumula desesperación, una feroz caída del consumo interno y pobreza creciente. También hubo dinero fiscal para que el Presidente Milei viajara a una cumbre de partidos de ultraderecha en Madrid, sin agenda pública, y aprovechara de insultar al jefe de gobierno español, desatando una crisis diplomática con repercusiones en curso. El líder de un país latinoamericano empobrecido fue a dar lecciones políticas a Europa frente a una audiencia que ve comunismo hasta en el uso gratuito del aire.
Ya sabemos mucho de Javier Milei. De su currículum maquillado y de su perro muerto y clonado; sabemos de la hermana tarotista que ahora tiene despacho y sueldo de ministra en palacio de gobierno, y de la velocidad con que pasa de la risa a la ira y de la rabia al llanto. Los diagnósticos psiquiátricos cunden, sin embargo, él sigue avanzando como si se alimentara de las burlas que recibe.
Después de que España anunciara el retiro permanente de su embajadora en Buenos Aires, Javier Milei en lugar de disculparse con el jefe de gobierno español, añadió más insultos y culpó a sus adversarios políticos de la crisis diplomática: “Soy el máximo exponente de la libertad mundial”, declaró frente a un periodista que no exigió mayores pruebas al respecto. Tres días más tarde presentó su nuevo libro en el Luna Park, eludiendo las acusaciones de plagio de dos académicos chilenos, y combinando su faceta de autor con la de cantante ante una audiencia devota que coreaba su versión de Panic Show, la canción de La Renga que usó durante la campaña. “Yo soy el rey de un mundo perdido”, repetía.
Ya sabemos tanto de Javier Milei que vendría siendo hora de pensar en indagar más en el vacío de sentido que lo encumbró y en la profunda y añosa herida que su esperpéntica figura representa. Tal vez sea hora de ir preparándonos, además, para nuestro propio Panic Show, uno a la medida de nuestras esperanzas rotas, a la escala del desprestigio de nuestra política, a tono con nuestra local idea de carisma levantado sobre las ruinas de las promesas incumplidas. La versión chilena de ese concierto de mentiras repetidas como estribillo por un montón de fanáticos demasiado cansados para distinguir dónde termina su legítima decepción y dónde la democracia.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.