Aldo Lema: “El Frente Amplio uruguayo estuvo lejos de representar una refundación del país”

Según comenta el economista uruguayo, parte del Consejo Fiscal Autónomo en Chile, la fuerza política que gobernó 15 años su país mantuvo la continuidad de las políticas de estabilidad macroeconómica y alentó la inversión extranjera. Sí reconoce cambios relevantes en materias sociales que no el gobierno actual de centroderecha no pretende revertir. "En el Frente Amplio uruguayo hubo algo parecido a los que hicieron los líderes de la Concertación en Chile", compara.
Con un pie en Chile y otro en Uruguay se ha mantenido Aldo Lema durante su trayectoria profesional. Con estudios y experiencia laboral en ambos países, el economista que hoy integra el Consejo Fiscal Autónomo chileno hace un análisis del Frente Amplio de su país natal al que economistas y candidatos del Frente Amplio y el PC han hecho mención. Lema afirma que la coalición que lideraron José Mujica o Tabaré Vásquez fue más bien una fuerza política cercana a la socialdemocracia que no representó un cambio radical en el modelo.
Si bien el actual economista socio de Vixion Consultores de Uruguay reconoce cambios relevantes, como la integración del sistema de salud, asegura que la ahora oposición al presidente Luis Lacalle Pou respetó la Constitución en toda su norma, dando continuidad a pilares como la estabilidad macroeconómica, e incluso sumándose a esfuerzos por atraer a la inversión privada. A su juicio, aunque dejaron deudas en materias como educación, fue una fuerza política conformada por políticos experimentados que se inclinaron por el pragmatismo a la hora de gobernar.
¿Qué le parece la percepción que sitúa a Uruguay como modelo para la región?
-Esa atención hacia Uruguay desde coaliciones o partidos de izquierda o de centro izquierda probablemente tiene que ver con la forma, con la transición que el FA uruguayo realizó al llegar al gobierno.
Venía desde una oposición que había sido muy sistemática y pasó a una moderación programática, como han sugerido algunos politólogos. En el 2005 el FA liderado por Tabaré Vázquez tenía en frente modelos antagónicos en la izquierda latinoamericana, por un lado Ricardo Lagos en Chile o Felipe González y José Luis Zapatero en España, y también estaban, por otro lado, los caminos que estaba recorriendo Venezuela con el chavismo o Argentina con el kirchnerismo.
Acá se recorrió un camino más ligado a esa orientación más socialdemócrata. El Frente Amplio uruguayo estuvo lejos de representar una refundación del país. Mucha de esas tendencias a las que se hace referencia, en términos de igualdad o de desarrollo social, vienen desde hace muchas décadas en Uruguay y si bien hubo cambios, hubo mucho de continuidad en muchos aspectos, sobre todo en los económicos.
Parecido a lo que ocurre ahora, se aprovecha el escenario externo favorable que se generó hacia la primera década de este siglo. El FA gobernó de 2005 a 2020 y tuvo un escenario de diez años de mucho viento a favor y sus políticas de continuidad, en inserción externa, estabilidad macroeconómica y prioridad de la inversión, permitieron que la economía creciera rápidamente durante esa primera década.
Hubo un liderazgo de experimentadas figuras. El principal Liber Seregni, que fue su fundador, cuyo liderazgo se reflejó en el de Tabaré Vázquez, de José Mujica y de Danilo Astori. Son todas personas que tenían una experiencia muy larga y que habían vivido los vaivenes políticos, económicos y sociales que Uruguay y la región habían tenido en los sesenta. Incluso sufrieron el deterioro institucional que tuvo el país y muchos de ellos también estuvieron presos o fuera de la política.
Si se pudiera resumir de alguna manera, tenían muchas lecciones aprendidas de eventuales errores que podían cometerse si se optaba por una refundación, desde el punto de vista económico. En tanto, desde un punto de vista político hubo respeto absoluto a la Constitución y un republicanismo que potenció el aprovechamiento de esas condiciones externas tan favorables que se observaron desde un par de años antes de que el FA gobernara.
En algún sentido, en el Frente Amplio uruguayo hubo algo parecido a los que hicieron los líderes de la Concertación en Chile. Por cierto que también hubo cambios, pero en definitiva, han gestado en el país una alternancia en el poder no traumática. Probablemente, si el FA volviera al gobierno, de nuevo validaría políticas de Estado de este gobierno, como el gobierno actual de centro derecha ha validado políticas que el FA introdujo o impulsó.
¿Cuál es el legado de políticas socioeconómicas del FA?
-Hubo una continuidad y énfasis que fue muy importante, desde el punto de vista de ciertas políticas económicas para favorecer el crecimiento, permitiendo dos cosas. Primero, la disponibilidad de recursos, vía recaudación y, segundo, fueron reduciendo el nivel de deuda pública, de manera que Uruguay pudo recuperar su grado de inversión. Ese fue el cimiento fundamental para poder desarrollar otras políticas sociales.
En ese sentido el FA, para aprovechar ese viento a favor, fue pragmático en el sentido de mantener la inserción externa, al mismo tiempo que veía ejemplos en la región, como Argentina, que apelaban al proteccionismo.
Hubo, además, un foco muy importante en la promoción de la inversión, como puntal del crecimiento económico y de expansión de la masa salarial, tanto para el dinamismo del empleo, como de los salarios reales.
Ejemplo de lo anterior es que una parte importante del FA que se había opuesto, antes de ser gobierno, a la industria de celulosa, luego validó los procesos de instalación de empresas e incluso la terminó impulsando la construcción de una tercera planta de celulosa a cargo de la empresa finlandesa UPM, lo que permitió que el país creciera y denota que el FA fue pragmático a la hora de gobernar.
En ese contexto recaudó más, gracias también a que introdujo de manera más consistente un impuesto a la renta a las personas físicas. En tanto, en el mercado laboral reincorporó los consejos salariales que permiten la negociación ramal interpresa, la cual desarrollaron en los 40 los políticos de centro derecha, pero que más tarde habían sido eliminados.
Yendo a otras políticas, que son de impacto de largo plazo, se mantuvo el sistema mixto de seguridad social. Para ingresos medios y bajos se tiene un componente solidario de sistema de reparto y, pese a que había muchas declaraciones en contra de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), se mantuvo el sistema de capitalización individual para sectores medios y altos. En tanto, hubo una transición hacia un sistema de salud, que significo un rol más relevante del Estado, incorporando segmentos de la población al sistema.
Por otra parte, en algún sentido parecido a Chile, desde 2005 se puso acento en la energía renovable, sobre todo en materia eólica, fuente que creció como matriz energética.
¿En materia educativa quedaron al debe?
-En lo educativo, los avances fueron mucho más limitados. Uruguay tiene un déficit muy importante y los resultados de Chile son mejores sobre todo por la altísima deserción. De la educación media egresa sólo el 40%, mientras que los estudios terciarios solos los termina una persona de cinco. Se ha estancado el número de años de escolaridad en nueve y en calidad educativa los resultados PISA dejan a Uruguay con una situación incluso peor a la de Chile.
Sí se puede destacar que hubo una política digital que impulsó el presidente Vázquez que se llama el plan Ceibal, que básicamente buscó darle a cada niño un notebook para poder de esa manera alfabetizar tecnológicamente a los niños. Esa política ha sido muy reconocida a nivel regional y global, lo que no quita que en Uruguay se reconozca transversalmente, incluso en sectores de la centroizquierda, que hay crisis en el sistema educativo.
¿Es efectivo dentro de ese modelo la fuga de profesionales del país?
-En Uruguay hubo estanflación desde mediados de los ’50 hasta principios de las ’70 y ahí se produjo una gran migración. Después hubo una crisis importante en 2002, por un contexto regional y vulnerabilidades propias y ahí se produjo otra fuerte emigración. Lo que causó el fenómeno de migración de un periodo de 50 años fue el bajo crecimiento económico y razones políticas durante los ’70. Sin embargo, en el último tiempo en la medida que el crecimiento económico se aceleró, sobre todo en entre 2005 y 2015, ese proceso en parte se revirtió y hubo flujos inmigratorios positivos.
Si uno va a la razón por la cual, eventualmente, todavía muchos uruguayos emigran para no retornar tiene que ver con un menor dinamismo en las oportunidades, lo que en parte sí tiene que ver con el crecimiento, pero también con una estructura de ingresos más homogénea.
La dinámicas de ingresos de los quintiles altos son más atractivos en otros países. Esos techos más bajos generan que profesionales educados, con alta formación profesional, no retornen al país y se queden en países donde esos techos son más altos. Hay varios factores detrás de ese fenómeno y es algo que hace 15 años se ha atenuado mucho.
¿En función de todo lo anterior donde ubicaría políticamente al FA uruguayo en el concierto Latinoamérica?
-Hay muchas cosas en común con la Concertación, con el pragmatismo de Lula y algunas cosas relacionadas con las políticas españolas. Me parece que si tuviera que asociar al FA, dentro de las grandes tendencias ideológicas y de políticas públicas, estarían más cercanos a esa combinación, que tiene un espíritu muy socialdemócrata
Uruguay es una sociedad donde las posiciones extremas no son tan significativas como lo son en otros países de la región. Esa característica del país el FA la mantuvo de la mano de la experiencia de varios de sus líderes. Hoy José Mujica tiene 85 años; Danilo Astori, ex ministro de economía y ex vicepresidente, tiene 81; mientras que Vázquez que falleció en 2020 habría cumplido 81 este año.
Ellos eran conscientes de que no se habría mantenido en el gobierno un partido con bajo crecimiento económico, con desequilibrios, con baja tasa de inversión, lo que se habría reflejado en bajas oportunidades económicas, en materia de empleo y salarios.
¿Qué deudas dejó pendientes en FA?
-Su ex ministro de economía, Danilo Astori, ha participado activamente en el debate y ha reconocido que el país habría requerido una mayor inserción externa, que Uruguay está muy limitado por el Mercosur y necesita mirar hacia otras regiones. Adicionalmente, plantea que se extrapoló el escenario positivo de los primeros 10 años, del superciclo de los commodities. Por lo tanto, en los últimos 5 años de gobierno eso le significó un déficit fiscal alto.
En definitiva, hay un reconocimiento de que se habría requerido de mayor estabilidad macroeconómica, lo que es clave para una economía como la uruguaya, clave para el crecimiento y, por ende, para la generación de recursos para políticas sociales. No es que sea un objetivo en sí mismo, es básicamente un medio. Entonces, hoy se reconoce desde una parte del FA que evidentemente se pudo ser más activo.
En definitiva, ¿qué puede aprender Chile de Uruguay?
-Yo diría que hay cosas en las cuales Chile puede prestar atención de Uruguay, así como hay otras en las que Uruguay ha prestado atención a Chile. En algún sentido tienen complementariedad desde el punto de vista de los posibles aprendizajes.
Ambos países tienen un PIB per cápita similar y lideran la región. Uruguay es una sociedad más igualitaria, tendencia que viene desde principios del siglo XX e incluso tiene algunas raíces en el siglo XIX. En tanto Chile, desde un punto de vista de su inserción externa, de su proyección internacional, está más orientado al resto del mundo, mientras Uruguay ha estado circunscrito al Mercosur.
En materia educativa, por ejemplo, Chile ha logrado avances muy significativos en los últimos 30 años, con un egreso en educación secundaria cercana al 80%, mientras Uruguay está más rezagado, quedándose en 40%, lo que ha condicionado también la evolución de la educación a nivel terciario.
¿Está lejos Uruguay de tener una crisis social como la que se detonó en Chile el 18 de octubre de 2019?
-Una diferencia que tiene Uruguay en la región, no solo con Chile, es la larga historia de sus partidos políticos, los dos principales. El Partido Nacional y el Partido Colorado tienen más 190 años y el FA ya ha cumplido 50 años, mientras que algunos de los partidos que lo integran, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, también tiene una historia centenaria. Los partidos han encausado las demandas sociales, junto a actores como sindicatos y gremios.
Hay una institucionalidad que ha facilitado muchas veces la canalización del malestar. En ese sentido, los presidentes del FA si bien tuvieron caídas puntuales en popularidad, en general tiene altos grados de aprobación, al igual que el actual, Luis Lacalle Pou, que está entre 50% y 60%, dependiendo de la encuesta.
Yo concluiría que hay una historia relacionada con los partidos y con líderes que llegaron con una larga experiencia y un conocimiento muy claro de crisis económicas, sociales, políticas e institucionales del pasado.
Hoy se está produciendo una renovación dentro del FA, así como se produjo una renovación dentro de la centroderecha, con la irrupción de Lacalle Pou. En el caso del FA, claramente el próximo candidato o candidata va a ser de una generación más joven, entre los 50 y 60 años, y que también ha desarrollado este experiencia política y ha liderado dentro de esa institucionalidad los reclamos o demandas sociales.
Yo creo que el país en su conjunto busca preservar la calidad de su democracia como un sello distintivo dentro de la región y a nivel global. Obviamente eso es algo que se construye todos los días, nada está garantizado, pero hoy estas dos grandes coaliciones son conscientes de la que puede haber alternancia en el poder y que éstas significan respetar las instituciones como un factor clave para el desarrollo.






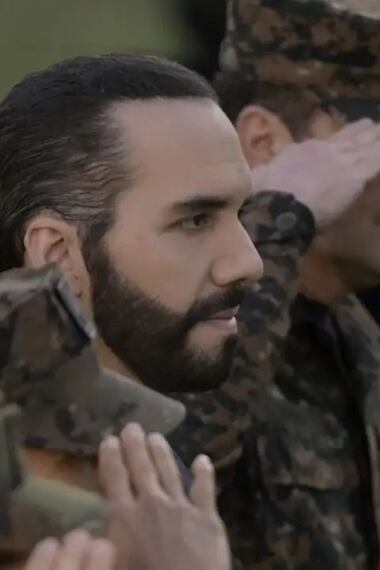



Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.