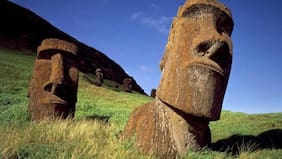¿Por qué Chile mira el modelo neozelandés?
El país de los All Blacks ha sido mencionado por autoridades y centros de pensamiento como un ejemplo de interés por su cohesión social, algo que revive en medio de la actual crisis. ¿Qué hace que una nación transoceánica sea un referente en el debate?

"El modelo de desarrollo económico de Chile tiene que ser distinto, tiene que evolucionar, como lo ha venido haciendo. Tenemos que ponernos de ejemplo países a los que queramos parecernos". Quien decía esa frase era el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respondiéndole el pasado domingo al panel del programa Mesa Central, de Canal 13. Pero el nuevo titular de las finanzas públicas fue más allá, y dio un ejemplo con nombre y apellido: "A mí me gusta Nueva Zelandia: un país con cohesión social".
Horas antes, esa nación había presenciado, una vez más, un hito deportivo que ya se ha hecho costumbre. El tercer lugar conseguido por los All Blacks en el Mundial de Rugby de Japón incluso tuvo gusto a poco para los que son, por lejos, el equipo más famoso de ese deporte.
Aunque, en rigor, son mucho más que eso. La imagen que mejor lo refleja se dio al inicio del partido contra Gales, y no fue precisamente una jugada: los seleccionados unidos realizando el Haka, una danza ritual maorí que se ha convertido en su sello y en un espectáculo propio en cada partido que disputan.
Esa integración, y la prosperidad, es lo que simbolizan a una Nueva Zelandia que está bien posicionada en rankings internacionales como los de la Ocde y es mirada como referente. No siempre fue así, y, de hecho, las reformas emprendidas para conseguir ese resultado son lo que provocan también el interés por su caso. Y, además, tampoco es la primera vez que Chile mira hacia sus vecinos del otro lado del Pacífico: ha sido referencia permanente en las últimas dos décadas.
La mirada transversal
Isabel Aninat, investigadora del Centro de Estudios Públicos, lo cuenta como algo que le llamó la atención. Cuando en 2017 integró una delegación del CEP que viajó a terreno a conocer la experiencia neozelandesa, gran parte de las 22 reuniones que tuvieron durante los cinco días de itinerario las consiguieron simplemente escribiendo en la casilla electrónica que cada repartición pública tiene como contacto en su página web.
El ejemplo simboliza un elemento que está en el corazón del modelo de ese país: la eficiencia es un valor que se busca al máximo en las reparticiones públicas. No es sinónimo de que el tamaño del Estado sea pequeño: Aninat afirma que la cantidad de funcionarios públicos en Nueva Zelandia es igual o mayor per cápita a los que existen en Chile. Pero los objetivos son transversales y no enfocados solo en cada repartición o ministerio, y con un fuerte énfasis en compartir datos para lograr eficiencias.
"Nosotros miramos hoy día a un paciente desde la lógica de la salud. Pero ese paciente también se puede ver desde otras perspectivas: desde su educación, si es un niño que desertó, o quizás es alguien que tiene un problema de vivienda. Ellos han avanzado en mirar al ciudadano más en su complejidad, es más redondo, porque prestas el servicio público mucho mejor. Y es un Estado que permite mucha innovación al interior de él mismo, que está constantemente midiéndose, viendo cómo funcionan", comenta.
Ese fue uno de los elementos por los que, en un proceso en el que se buscaba estudiar casos de la modernización del Estado, se llegaba allí. Entre los miembros de la delegación se encontraban los exministros Alejandro Ferreiro y José Pablo Arellano, además del también investigador del CEP Slaven Razmilic. Y el propio Ignacio Briones, por entonces decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Razmilic detalla que hubo otra serie de factores que hicieron optar por un análisis más profundo. "Es un país pequeño, unitario y no federal, está igual de lejos del mundo desarrollado y de los grandes mercados que nosotros y tiene un nivel de ingreso per cápita más alto que el nuestro, pero no a la distancia sideral en que están los países nórdicos o Canadá", señala.
Los resultados del viaje no solo se plasmaron en exposiciones internas, sino que, además, están contenidos en un informe sobre modernización del Estado que publicó el think tank. Había, incluso, una coincidencia muy particular. En ese 2017, el director del CEP aún era Harald Beyer, exministro de Educación y quien casi dos décadas antes había formado parte de otra delegación que viajó a Nueva Zelandia buscando ideas.
Los primeros exploradores
Isla de Pascua, Tahití y recién desde ahí Auckland. Fernando Reyes Matta, exembajador de Chile en Nueva Zelandia (1997-2000), recuerda perfecto las escalas que debía hacer en cada vuelo con salida o destino de Santiago hacia el país en el que se debía desempeñar. El hoy académico y director del Centro de Estudios sobre China de la Universidad Andrés Bello vio un potencial de modelo a observar. "Alguna vez, a mitad de los años 90, el diario Le Monde Diplomatique dijo: 'La revolución contemporánea se está haciendo en Nueva Zelandia'", dice Reyes Matta, quien habla de un concepto que en esa época era el emblema: la gerencia pública.
Por esos años, Nueva Zelandia se convertía en un polo de atracción para quienes buscaban estudiar reformas al Estado. Apenas una década antes, tras una fuerte crisis económica que azotó al país, se había realizado una profunda transformación centrada en la eficiencia de la provisión de los servicios estatales. Una reestructuración controvertida, dado que el país pasó de un modelo proteccionista de su economía hacia una matriz mucho más neoliberal. Eso sí, con un Estado poderoso, con articulaciones público-privadas en asociaciones gremiales.
Pero incluso ese Estado estaba bajo reformas, con un sistema en que se disociaba a los principales cargos del aparato de las nominaciones políticas, aun cuando se establecían una serie de incentivos que apuntaban a la movilidad en los puestos y a una constante evaluación y búsqueda de las gestiones que cada jefe de servicio realizaba.
El modelo llamó la atención de un ejecutivo chileno que, por esos años, ocupaba un alto cargo en Cárter Holt Harvey, una empresa neozelandesa. Máximo Pacheco Matte comenzó a promover la idea de que un grupo de académicos y figuras políticas chilenas viajara a conocer la experiencia del país, como parte del programa de responsabilidad empresarial de la firma. "Queríamos aprender de la experiencia de Nueva Zelandia en modernización del Estado", recuerda hoy el exministro de Energía. "La de Nueva Zelandia es una experiencia muy interesante, sobre todo en el diseño de políticas públicas. Muestra cómo hay que hacer dichas políticas representando el bien común y teniendo un Estado robusto y competente", plantea.
Así, se terminó constituyendo una delegación encabezada por el jefe de la Comisión de Modernización del Estado -un joven político democratacristiano de 32 años llamado Claudio Orrego-, el exministro de la Segpres y en ese momento senador institucional Edgardo Boeninger, y representantes del mundo académico y de los centros de pensamiento, como Beyer, el hoy diputado Pepe Auth y el director del Instituto Libertad y Desarrollo y hoy jefe de asesores del Presidente Sebastián Piñera, Cristián Larroulet.
En esa ocasión, la visita estuvo centrada sobre todo en ver el modelo de funcionamiento de los cargos públicos. Y tuvo una consecuencia: dar un fuerte impulso a la idea de crear un Sistema de Alta Dirección Pública, lo que terminaría siendo realizado en el gobierno de Ricardo Lagos. "El aprendizaje mayor de esa visita fue luego la Alta Dirección Pública. La situación neozelandesa es muy ejemplar en ese sentido: los jefes de servicio continúan, lo que cambia es el ministro y un par de otras personas, y hay convenios de programación: si no se cumplen ciertas metas, los jefes tienen que irse", relata Auth.
¿Y por qué Nueva Zelandia podría servir en la actual coyuntura como referente? Hay un punto en que los chilenos que observan a ese país coinciden: la alta confianza de los ciudadanos en el Estado y sus instituciones.
Es un tránsito que no ha estado exento de tensiones y problemas. El mismo pueblo maorí al que hoy se homenajea con orgullo en el Haka tuvo enfrentamientos violentos contra el Estado en las décadas de 1960 y 1970. Hoy, el tema está mucho más resuelto, con acuerdos que incorporan temas de propiedad de territorios para los pueblos originarios y escaños reservados en el Congreso, un modelo que ha sido seguido con interés considerando el escenario de las reivindicaciones del pueblo mapuche.
Entre los protagonistas de ambas visitas hay coincidencia con las palabras de Ignacio Briones: Nueva Zelandia sigue siendo un lugar y un modelo para mirar, más en momentos críticos. Isabel Aninat lo resume así: "Hay un énfasis pensado en el ciudadano. Y eso es lo que necesitamos".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE