 Por Carlos Alonso
Por Carlos AlonsoPatricio Meller y CAE: “Marcel no debería destinar su tiempo a una propuesta escrita por personas que no tenían la menor idea de su costo”
El profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile tiene una mirada crítica sobre la idea de que exista algún tipo de condonación del CAE. Dice que el crédito fue una “muy buena idea”, pero que estuvo “mal implementado y mal supervisado”. Sobre la situación de las personas que lo adeudan, el economista se pregunta: “¿En qué condiciones habrían estado hoy día sólo con haber terminado la educación escolar? Estarían bastante peor”. Respecto del precio del cobre, menciona que se mantendrá alto por lo menos durante la próxima década.
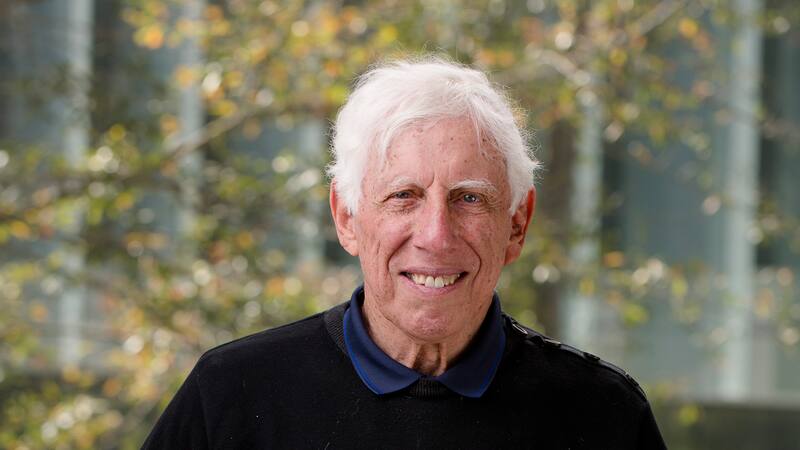
Patricio Meller (85) se mantiene dedicado a la academia y la investigación. Sigue siendo profesor titular de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y director de Cieplan. Desde ese lugar, analiza la contingencia y sigue de cerca los temas que desde siempre le han interesado: la educación y cómo mejorar la calidad de ella; y el precio del cobre y su impacto en la transformación productiva de Chile, dos áreas que hoy de nuevo están en el debate público.
Es ingeniero civil de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Ha tenido un solo cargo público: fue director de Codelco a mediados de la década del 2000. Además, fue presidente del Consejo Asesor Presidencial sobre trabajo y equidad bajo el primer gobierno de la Presidente Michelle Bachelet y presidente de Fundación Chile en 2014.
El Ejecutivo mantiene como plazo septiembre para ingresar una propuesta de nuevo financiamiento para la educación superior, donde se espera algún tipo de condonación de deudores del CAE, ¿qué le parece cómo está enfrentando este tema al gobierno?
Como lo ha dicho la senadora Paulina Vodanovic (PS): se hace sólo por razones electorales. Esa es una explicación. La otra explicación es que está en el programa de gobierno y por ello, a estas alturas, debiera ser obvio que “los expertos” que pusieron esa condonación en el programa no tenían idea del costo que implicaba. Una condonación del CAE, ya sea a través de cualquier mecanismo, genera una triple implicancia. La primera, se perjudica a quienes han pagado sus deudas; la segunda es que se incentiva a que nadie pague sus deudas futuras. Y la tercera, es que, para las próximas elecciones, estamos hablando del año 2025, habrá una propuesta de un nuevo perdonazo del CAE con un costo mucho mayor. Por lo mismo, le daría una sugerencia al ministro Mario Marcel: no destine su tiempo en en resolver una propuesta escrita en el programa por personas que no tenían la menor idea del costo que implicaba lo que estaban proponiendo.
Si la propuesta es una condonación focalizada a personas de menores recursos, ¿podría ser una alternativa?
Es una mala medida desde el inicio.
¿Por qué sería igualmente una mala medida si es focalizada?
Desde el 2012, el CAE cambió en su aplicación. Una persona no pagará más del 10% de los ingresos que tiene. Lo segundo es que si está desempleada y sin ingresos, no pagará nada. Y lo tercero es que la deuda se extingue en la mayoría de los casos en 15 años y en las carreras más costosas, en 20 años.
¿Cuál es su evaluación histórica del CAE?
El CAE para decirlo claro: fue una buena idea, una muy buena idea, pero fue muy mal implementada y muy mal supervisada. Los bancos lo tomaron como si fuera un crédito de consumo, cuando, sin lugar a dudas, debía ser considerado similar a un crédito hipotecario. Entonces, al ser considerado como un crédito de consumo, se le aplicaban las mismas tasas que se aplicaban en las tarjetas de crédito. Y eso hizo escalar muy rápido la deuda y generar una situación de morosidad. Los bancos no perdieron plata con ese sistema y con el sistema posterior, porque 90% de la deuda del CAE está avalada por el Estado, entonces si uno no pagaba, el Estado lo respaldaba inmediatamente.
Algunos críticos del CAE afirman que, si bien se hizo para que más personas ingresaran a la educación superior, también se les presentó como una oportunidad para tener mejor calidad de vida y mejores remuneraciones si accedían a esos estudios. Sin embargo, en algunos casos no se ha cumplido, porque hay instituciones que no eran buenas y, por lo mismo, sus ingresos tampoco. ¿No ve algo de una promesa incumplida por parte del Estado?
En 1990, la cantidad de estudiantes que estaban en la universidad era del orden de 128.000, ahora hay 600.000 a nivel universitario, y si le sumamos a quienes están en los centros de formación técnica e institutos profesionales llegamos a 1,2 millones. De alguna forma, el CAE facilitó el acceso de estudiantes a la educación superior. En este país, tener una credencial de educación superior hace un mundo de diferencia con respecto a los que no han ingresado a la educación superior.
¿Pero hubo para algunos una promesa incumplida?
Supongamos que no hubieran entrado a la universidad, ¿en qué condiciones habrían estado hoy día sólo con haber terminado la educación escolar? Estarían bastante peor. Entonces, ¿con qué se está comparando? La situación actual de quienes ingresaron a sacar un título es muchísimo mejor. Para quienes alegan, tienen que calcular cuál es el costo alternativo de si no hubieran hecho lo que hicieron. Sin lugar a dudas les cambia la vida a quien entró a la universidad. Puede que no tenga el sueldo que aspiraba, pero ahí hay que analizar qué carrera escogió.
Y el cobre
En otro tema que ha marcado las últimas semanas es el precio del cobre que bordeó los US$ 5 la libra, pero que luego ha tenido un retroceso, ¿estamos en un nuevo súper ciclo?
Hoy día lo que está determinando el precio del cobre, fundamentalmente, son las transacciones financieras: son papeles nominados en toneladas de cobre a futuro. Por otro lado, hace poco BHP hizo una oferta de adquisición para comprar Anglo American por un monto que no era poca plata; entonces, ahí la pregunta es: ¿qué está viendo BHP? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el boom 1 del precio del cobre y este boom 2? Y lo que veo es que hay una gran diferencia: la primera tiene que ver con que el boom 1 de 2006 al 2014 fue un shock sorpresivo e inesperado. En cambio, ahora es muy distinto, porque hoy día hay factores que explican este escenario que a futuro se viene bastante beneficioso para Chile.
¿Qué explica este escenario favorable para Chile?
Lo primero es el de la transición energética y tecnológica. Las tecnologías tienen que ser más verdes y sostenibles. El transporte va a estar totalmente electrificado. Hay expansión de redes de energía renovable. Hay una infraestructura de almacenamiento de energía en que todo es intensivo en cobre. Las proyecciones de la demanda futura de cobre, de aquí al 2035, se van a duplicar. Y para que haya más oferta, se requiere años de exploración y de explotación, y también de expansión de las capacidades de producción actuales. Va a haber una gran expansión de la demanda de cobre, y ¿usted sabe cuánto demoran las inversiones en cobre? Primero hay que encontrarlo, después hay que sacarlo y después hay que producirlo, y eso toma al menos entre 5 a 10 años si es que se encuentra. Entonces, con eso ya se proyectan precios altos del cobre hacia adelante.
Otro factor es el crecimiento económico global, especialmente en India, que empieza a crecer al 10%. Lo que se ve para adelante es que hay una gran demanda por materias primas, incluyendo cobre.
Entonces, ¿hasta cuándo es esperable precios altos como los actuales o más?
Al 2035 hay que duplicar la oferta de cobre respecto de lo que existe ahora. Pero es poco probable que la oferta crezca, no estará ahí, y qué es lo que pasa cuando hay un exceso de demanda y hay poca oferta, los precios suben. Por lo que esperamos precios altos hasta 2035. Hay que mirar los futuros, esa es una buena referencia.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.


















