Contagié a mi papá de Covid-19: “Cada mañana y cada tarde pensaba que por mi culpa se iba a morir”
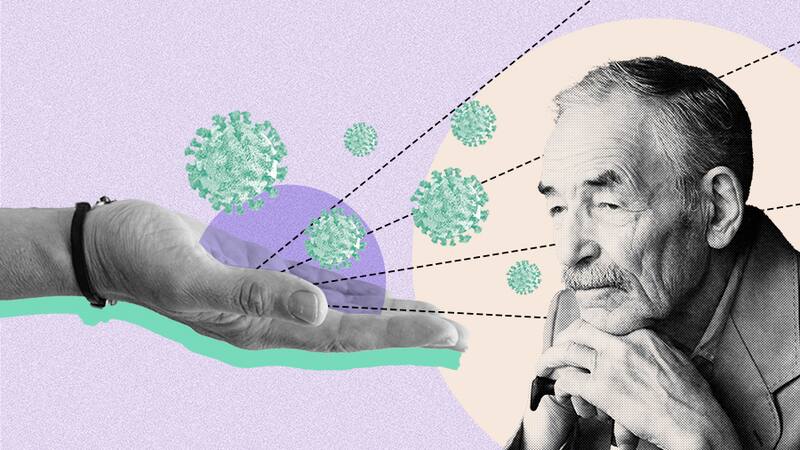
Desde que comenzó el confinamiento en marzo y hasta fines de septiembre, aproximadamente, intenté ser muy responsable y seguir las medidas establecidas por el gobierno para evitar los contagios por Covid. Reconozco que no fue algo fácil; este fue mi último año de universidad y con mis compañeros teníamos miles de planes para este último tiempo que pasaríamos juntos. Sin embargo entendí que era lo que había que hacer.
Durante el invierno más duro me encerré en la pieza y ahí armé mi centro de operaciones. Había semanas en las que con suerte salía al baño, porque entre las clases online y un pituto extra que conseguí, se me pasaba el día completo. Además, en mi casa –vivo con mi papá, mi mamá y uno de mis hermanos– todos tuvimos la suerte de poder trabajar desde el hogar. Ni siquiera salíamos al supermercado porque hacíamos las compras por Internet. Si bien ninguno era del supuesto grupo de riesgo, mi papá tiene un poco de asma y sobrepeso, así que preferimos cuidarnos.
Pero pasó el invierno, llegó el agotamiento y las medidas se empezaron a flexibilizar. Recuerdo que la primera vez que salí fue a una junta con dos amigos. Llevamos unas cervezas al parque y pasamos la tarde ahí. Cuando volví a la casa, tuve una pelea con mi mamá. Me preguntó con quién había estado y le dije que solo con dos personas y que tenía la seguridad de que ellos no habían visto a nadie más, aunque lo cierto es que es complejo asegurarse de eso, porque ya con que uno de esos amigos hubiese visto a una persona, y esa persona a otra, se pierde la trazabilidad. Pero estaba cansado y preferí confiar en que todo iba a estar bien.
Esa primera salida fue la puerta de entrada a la libertad. La próxima vez que salí pensé: si no me pasó nada la primera salida, por qué no debería haber una segunda vez. Y así, desde mediados de octubre comencé a hacer una vida casi normal. Mis papás también se relajaron un poco, comenzaron a ir a comprar al almacén del barrio y en las tardes salían juntos y con mascarilla a dar una vuelta a la manzana. Pero lo mío fue distinto. De la junta en el parque con tres amigos, pasé al carrete en casa con más de diez. No lo digo con orgullo, sino que con vergüenza.
El 20 de octubre mi papá comenzó con una tos fuerte y mucho dolor de cabeza. Luego vino la fiebre y mientras aumentaban los grados de temperatura crecía mi sentimiento de culpa. Esa noche lo tuvimos que llevar de urgencia porque le estaba costando respirar, fue todo muy rápido. Camino a la clínica en el auto, un silencio absoluto. Mi mamá no me hablaba ni me miraba, tampoco me retó, que es lo que hubiese preferido.
Lo dejaron hospitalizado y en total estuvo un mes en la clínica. Pasó por la UTI y la UCI. Estuvo tan grave que le tuvieron que hacer una traqueotomía, porque no lograban que respirara por sí solo. Fueron los días más difíciles de mi vida. Cada mañana y cada tarde pensaba que por mi culpa mi papá se iba a morir. Porque eso es lo que pensé, que no iba a salir de ahí. Y aunque nunca supimos exactamente donde se contagió porque ninguno de nosotros tuvo muchos síntomas, salvo yo que tuve un poco de dolor de cabeza, estoy seguro que fui el que llevó el virus a la casa.
Los días que mi papá estuvo hospitalizado dormí con mi mamá. Nunca hablamos del tema, pero por su mirada y sus abrazos, supe que me había perdonado. El 17 de noviembre despertamos con una llamada. Mi mamá respondió asustada. Al otro lado del teléfono estaba el doctor que le dijo: “Alejandra, alguien la quiere saludar”. Era mi papá, que por fin pudo hablar. No sé cómo explicar lo que sentí ese día. Fue una mezcla de alivio, alegría, emoción y tranquilidad. No pude contener las lágrimas, lloraba como un niño chico. El doctor le dijo a mi mamá que por primera vez podría entrar a ver a mi papá y que fuera pronto, porque estaba muy inquieto. Quería ver a alguien de la familia y saber cómo estábamos.
Dos semanas después, lo dieron de alta y desde entonces volvimos a encerrarnos todos en la casa. Con la diferencia que ahora la puerta de mi pieza siempre está abierta y paso más tiempo con ellos que solo. Hay días que, como cuando era niño, me acuesto a los pies de su cama y vemos juntos una película.
Aunque sé que muchas personas que al leer esto van a pensar que esta es una frase cliché, no solemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos, o en mi caso, hasta que sentimos que lo vamos a perder. Y los entiendo, no los juzgo, porque yo también lo hice. Necesité que la vida me refregara en la cara el peligro de esta enfermedad para hacerme consciente y hoy me arrepiento de eso. Puse en riesgo la vida de mi padre y no sé si algún día me lo voy a perdonar, pero lo que sí sé, es que esta nueva oportunidad de estar juntos es algo que nunca voy a desaprovechar.
Carlos Espinoza tiene 24 años y es estudiante.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE












