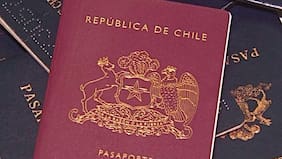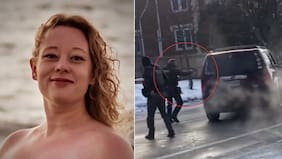Por Bastián Díaz
Por Bastián DíazAntonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”
A medio siglo de la muerte del dictador español, el catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Trent University y autor de varios libros sobre Franco analiza la huella y el retraso que significaron para el país las casi cuatro décadas de franquismo.

“Españoles, Franco ha muerto”. El 20 de noviembre de 1975, el presidente de gobierno Carlos Arias Navarro pronunciaba estas cuatro palabras, que quedaron grabadas en la memoria del país como un momento bisagra en su historia. Después de 36 años de dictadura, empezando con la sublevación y golpe de Estado contra la Segunda República en 1936, todos los aspectos de la vida en España habían cambiado radicalmente, con un gobierno que se basó en tres valores: el militarismo, el fascismo y el clericalismo. Y con eso, la supresión de la democracia, con casi cuatro décadas en que los españoles vieron las urnas dos veces, en referendos sin oposición.
En entrevista con La Tercera, el historiador español Antonio Cazorla Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Trent University, Canadá, y autor de libros como “Franco: biografía del mito” (2015), o el más reciente “Los pueblos de Franco” (2024), comenta la percepción y las consecuencias de una dictadura en la que, tanto económica como socialmente, el país habría perdido al menos “25 años de progreso”.
A 50 años de la muerte de Francisco Franco, ¿cuál es la visión de la sociedad española respecto a la dictadura? ¿Se puede decir que es una figura divisiva, o en realidad hay un consenso en el rechazo al período de su dictadura?
En los últimos meses están saliendo estudios sobre el legado del franquismo. Tenemos estudios privados y lo que vemos, efectivamente, no sé si la figura de Franco es divisiva, digamos que hay opiniones muy matizadas. Es decir, lo que estamos observando en los últimos años es un ascenso de imagen positiva de Franco entre los hombres jóvenes. Y luego también hay un grupo de edades mayores, de personas muy mayores, que parece ser que están cayendo en una especie de nostalgia. Tenemos nostalgia de personas que vivieron el franquismo y nostalgia de personas que nunca lo vivieron.
Depende de cómo se haga la pregunta se va a tener una respuesta muy distinta. Si usted dice que Franco fue positivo o negativo para España, posiblemente la mayoría de la población le diría que negativo. Pero si usted hace la pregunta de una manera distinta, por ejemplo, ¿tuvo el franquismo cosas buenas? Pues posiblemente la mayoría diga que sí. Porque en realidad lo que la gente está hablando es de su vida. Es decir, claro que me pasaron cosas buenas durante el franquismo.
Entonces, depende de cómo haga usted la pregunta va a tener un titular distinto para un periódico. Entonces yo diría que más que división lo que hay es matices. Hay un núcleo de la población pequeño, yo creo que es minoritario, que es profranquista. Hay un grupo de la población mayoritaria que es antifranquista. Pero incluso dentro de esos antifranquistas hay matices a la hora de valorar en conjunto el período de Franco.
Entonces, mientras que Franco como persona suscita un rechazo mayoritario, un señor que es negativo para la historia de España, que tiene un régimen que no tenía que haber tenido, que fue demasiado duro, demasiado largo, etc.

En ese sentido, ¿cuál ha sido la relación de las derechas españolas, del Partido Popular y de Vox, con el franquismo?
Ahí ya empieza esa ambigüedad. Siempre ha sido equívoca. El problema de la derecha española es que nunca ha sido antifascista. Dentro del Partido Popular hay muy pocas personas que son antifascistas. El Partido Popular siempre ha vivido en una ambigüedad respecto al pasado. Había gente dentro del Partido Popular que era franquista, que votaba al Partido Popular, y gente que era más liberal.
¿Cuál ha sido la solución del Partido Popular? Evitar hablar del pasado. Hubo un momento hace unos cuantos años en que parecía que el Partido Popular iba a tomar un distanciamiento del franquismo. Pero eso es momento pasado.
Y ahora mismo las ambigüedades son más grandes quizás que nunca. Por ejemplo, hoy mismo la alcaldesa de Valencia, del PP, decía en la prensa española que el franquismo tuvo cosas buenas y malas. Es decir, a diferencia de ciertas derechas europeas, como puede ser la francesa, la belga, la holandesa, la británica, que son antifascistas por su experiencia histórica de lucha, de ocupación, lucha y liberación de los nazis, la derecha española, como la nueva derecha italiana, tiene una relación muy ambigua con el franquismo.
En el caso de Vox es claramente una identificación. Vox reivindica a Franco. No quiero decir que todos los votantes de Vox reivindiquen a Franco, pero Vox es un partido que reivindica a Franco.

¿Qué significaron para el contexto internacional, para el lugar de España en el mundo, las décadas de Franco?
Incluso cuando acaba el aislamiento duro, en los años 50, España es un país de segunda o tercera categoría. Cuando Franco muere somos la rareza en Europa: somos la última dictadura que queda en el Occidente después de la caída de Portugal y Grecia. Y los españoles somos ciudadanos de segunda categoría en Europa.
Después de la muerte de Franco comienza un proceso de integración en Europa que culmina en 1985 con la firma del tratado de adhesión a la Unión Europea. Y también comienza un período de crecimiento importante. La economía española ha crecido de una manera extraordinaria. El producto interior bruto por persona crece por 10 desde la muerte de Franco hasta hoy. De unos 3 mil dólares a unos 33 mil dólares ahora mismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que España se convierte en una potencia media.
España también se convierte en un ente muy activo a nivel internacional. No solo a través de su participación en la Unión Europea o en la OTAN, sino también, curiosamente, a través de las Naciones Unidas: España es uno de los países que más participa en las misiones de paz de las Naciones Unidas de todo el mundo, quizás el que ahora mismo tenga más cascos azules por el mundo.
España también practica la diplomacia blanda en Latinoamérica, en el mundo árabe. Es decir, que España recupera el nivel que... no quiero sonar nacionalista porque a mí nacionalismo no me gusta mucho, pero quizás el papel que le corresponde de una manera natural, de acuerdo a su importancia histórica, su potencia cultural y su potencia económica.
¿Era ese el nivel que España tenía en el mundo antes de la Guerra Civil?
Efectivamente. España durante los años 30, durante la República, cobró una importancia bastante significativa en el mundo. Era una democracia que nacía cuando las democracias estaban cayendo.
También en el arte, sobre todo en la literatura, pero también en la pintura y en la ciencia, que van a beneficiar mucho a los países latinoamericanos cuando los exiliados se vayan allá. Pero también es un lugar, como decía, que políticamente significa una luz en un mundo en el que las luces se están apagando. Madrid era un centro de diplomacia internacional.
Por ejemplo, conferencias internacionales sobre lo que luego se va a llamar genocidio tienen lugar en Madrid en los años 30. Es decir, era un país “de moda”. Claro, todo eso acaba con la Guerra Civil y de nuevo con la dictadura franquista.

En una entrevista muy reciente usted decía que España perdió 25 años de progreso durante la primera etapa del franquismo. ¿En qué términos vemos ese retraso que experimentó España?
Bueno, en los 25 años se incluye la Guerra Civil y llegamos hasta 1960 aproximadamente, que es cuando la economía empieza a rebotar. Pues sí, son 24 años. La cuestión es muy sencilla. La Guerra Civil no destroza la economía española. Supone una baja importante de la producción, pero si hubiese adoptado la política económica adecuada, esa producción se habría recuperado fácilmente un año o dos después del final de la guerra.
Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos recuperan sus niveles prebélicos en torno a 1946, 1947 y lo superan. España no va a recuperar sus niveles prebélicos en términos macroeconómicos hasta 1952,1953. Es decir, ha perdido ahí una década y media, pero luego a niveles sociales va mucho detrás, porque no olvidemos que el resultado de la Guerra Civil española fue una victoria del capital frente al trabajo.
Y es un Estado que impuso salarios de hambre. Por ejemplo, un campesino o un obrero español estaba ganando en 1939 en términos de poder adquisitivo menos de la mitad, incluso un tercio de lo que ganaba antes de la Guerra Civil. En el caso del campesinado español, los jornales agrícolas no se van a recuperar, no van a alcanzar el nivel de 1936 hasta 1962. Es decir, que mientras que la recuperación económica es tardía y muy dolorosa, la recuperación social es mucho más larga. Y la recuperación cultural también. Porque una de las cosas que va a hacer el nuevo Estado, la dictadura de Franco, es no invertir en la educación pública. Se privilegia la educación religiosa privada. Con lo cual tenemos generaciones de niños que o no van a la escuela, o van muy poco a la escuela, o tienen un índice de educación muy bajo.
¿Cómo ve medidas como la Ley de Memoria Democrática (2022)? ¿Cuál es su opinión al respecto?
La Ley de Memoria Democrática está cubriendo esos huecos que ha dejado la ley anterior, la Ley de Memoria Histórica (2007), ambas del gobierno socialista, los distintos gobiernos socialistas. Y lo que está haciendo es varias cosas.
Una, que es muy importante, que los poderes públicos asuman el compromiso de abrir las fosas comunes. En un país en el que hay más de 100 mil desaparecidos, y aunque los expertos piensan que en realidad no se podrán recuperar los cuerpos de más de 20 mil personas, como mucho, ahora mismo se han recuperado más de 10 mil, pero bueno, es un deber moral buscar a esas personas que fueron asesinadas y enterradas de forma ilegal, que fueron desaparecidas por la dictadura. Entonces, lo que dice la Ley de Memoria Democrática es que el Estado asume esa responsabilidad.

Otra cosa que dice la Ley de Memoria Democrática es la lucha contra los símbolos y expresiones que justifiquen o ensalcen a la dictadura. Y eso también es muy importante. Porque no olvidemos que estamos hablando de símbolos que suponen una afirmación, una afirmación de las violaciones de los derechos humanos. ¿Era necesaria esa ley? Bueno, es todo debatible. A lo mejor unos decretos ley habrían sido necesarios, con lo cual se habrían evitado algunos problemas dentro de su tramitación parlamentaria.
Pero déjenme que le diga una cosa. El problema con el que se ha enfrentado esa ley es un problema de percepción. Un problema de percepción interesado. La palabra memoria en España ya es una palabra contaminada por una percepción de que pertenece exclusivamente a la izquierda, que es una palabra que algunos sectores asumen que es revanchista. Es una percepción interesada, porque la ley básicamente se trata de afirmar la identidad democrática del país.
Pero también es cierto que algunos practicantes del movimiento de la memoria histórica lo han empleado como un discurso político con demasiada facilidad. Incluso cuando se le ha puesto la tesitura de decir “¿qué pasa con las víctimas franquistas provocadas por la República?”, pues no han sabido tener un discurso integrador.
Eso es un problema. Porque no solo es injusto, sino que además da munición a aquellos que dicen que es una ley sectaria. Eso, en mi opinión, ha sido un error.
Aunque en los últimos años, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha hecho varios actos en los cuales se ha ensalzado también a víctimas de la represión republicana. Yo creo que no se ha conseguido transmitir bien ese mensaje a la sociedad y eso ha sido aprovechado por aquellos que utilizan la ley de la memoria para debilitar al gobierno. Entonces, la ley de memoria o las políticas de memoria se han convertido, por desgracia, en un arma electoral.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE