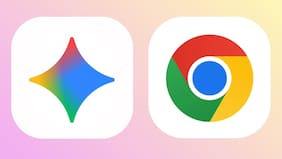Océano profundo: las últimas fronteras de la exploración científica en Chile
Desde la fosa de Atacama hasta los montes de Salas y Gómez y la plataforma antártica, la ciencia chilena desciende al abismo para revelar un mundo casi desconocido. Con recursos limitados y apoyo internacional, las universidades comienzan a trazar la cartografía profunda del Pacífico suroriental.

A lo largo de la costa chilena se extienden algunos de los ecosistemas menos explorados del planeta: la fosa de Atacama, con más de 8.000 metros de profundidad, y una serie de montes submarinos que emergen desde el lecho oceánico como cordilleras ocultas bajo el mar. En estas profundidades extremas, donde la presión es inmensa y la oscuridad es total, un grupo de universidades chilenas construye conocimiento científico, impulsando expediciones que abren una ventana a lo desconocido.
En el centro de este esfuerzo están las tecnologías de exploración: vehículos operados remotamente (ROVs), sensores de alta precisión, sistemas de video en tiempo real, muestreadores de sedimento y ADN ambiental, entre otros. Uno de los hitos fue la expedición Atacamex (2018), liderada por el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), que logró por primera vez que un vehículo chileno descendiera al punto más profundo de la fosa de Atacama.
Este logro no solo permitió registrar en video organismos hasta entonces desconocidos, sino que también marcó el inicio de una estrategia sostenida de desarrollo tecnológico nacional en oceanografía profunda. “Abrió una gran puerta a la ciencia nacional para la exploración y el estudio del océano ultra profundo de nuestro planeta, lo que hasta entonces estaba reservado a países desarrollados”, explica el director del Instituto Milenio de Oceanografía, Osvaldo Ulloa.
Desde entonces, el equipo ha desarrollado módulos autónomos de caída libre (“landers”) y ha instalado el primer Sistema Integrado de Observación del Océano Profundo (IDOOS, por su sigla en inglés) en la fosa de Atacama, con el “objetivo de estudiar procesos oceanográficos profundos y fenómenos geológicos como terremotos y tsunamis”, explica Ulloa, quien también es director del Instituto Océanos Universidad de Concepción.
Cordilleras bajo el agua
Más allá de la fosa de Atacama, en pleno Pacífico suroriental, se extiende una cadena de más de 200 montes submarinos que conecta las islas Desventuradas, Rapa Nui y Salas y Gómez. Esta cordillera oculta bajo el océano es hoy uno de los focos de investigación científica marina en el país.
Construir conocimiento en un entorno desconocido requiere adaptar protocolos, improvisar soluciones en campo y muchas veces interpretar lo que se registra sin referencias previas. Pero, también implica una fuerte colaboración internacional: buques como el Falkor (del Schmidt Ocean Institute) o alianzas con centros japoneses y europeos han sido clave para que científicos chilenos puedan llegar a estos entornos.
Uno de los protagonistas de estas exploraciones es Eulogio Soto, biólogo marino de la Universidad de Valparaíso, quien ha participado en diversas expediciones internacionales para estudiar los ecosistemas profundos. “Son expediciones multidisciplinarias. Para participar, uno debe postular al uso del barco, lo que da acceso tanto a su tripulación como a todos los instrumentos a bordo, que son de altísimo nivel”, explica.
“El Falkor cuenta con un vehículo operado remotamente, el ROV Subastian, que puede bajar hasta 4.500 metros. Tiene brazos mecánicos que permiten recolectar organismos directamente del fondo marino”, describe el investigador.
Gracias a este tipo de herramientas, el equipo logró observar y registrar extensos jardines de corales mesofóticos a más de 200 metros de profundidad, junto con una alta concentración de especies como esponjas, peces, crustáceos y gusanos. En cada estudio, la colaboración es fundamental. Además de la U. de Valparaíso, participan equipos —entre los que destacan las universidades de Los Lagos, de Chile, Católica del Norte y Católica de Valparaíso— con especialización en microbiología, química marina y análisis de nutrientes. “Esto solo es posible gracias al trabajo colaborativo”, enfatiza Soto.
Pero la recolección de muestras no es el único objetivo. Las expediciones también han servido para estudiar la química del sedimento, las comunidades bacterianas, el carbono y el nitrógeno, así como para mapear el funcionamiento ecológico de estos hábitats.
Regulador climático
Mientras se revelan los secretos biológicos del océano profundo y se trazan sus contornos geográficos, otro aspecto menos visible —pero igualmente crucial— está siendo documentado: el rol que juegan estos ecosistemas en el equilibrio climático del planeta. Desde los fiordos de la Patagonia hasta las aguas de la Antártica, los científicos están demostrando que lo que ocurre en las profundidades del océano tiene un impacto directo en la atmósfera.
Uno de los principales expertos en este ámbito es Humberto González, director del Centro Ideal de la Universidad Austral de Chile, quien ha liderado estudios en la región de Magallanes y el continente blanco. Su equipo se ha enfocado en entender el acoplamiento pelágico-bentónico, es decir, la interacción entre la columna de agua y el fondo marino, especialmente en zonas como los fiordos, donde el océano puede alcanzar los 400 metros de profundidad.
“El periodo productivo, en primavera y verano, permite que los organismos fotosintéticos de la superficie —fitoplancton y macroalgas— secuestren grandes cantidades de carbono atmosférico”, explica González. Este proceso se conoce como la “bomba biológica de carbono”, y depende de organismos clave que transportan ese carbono hacia las profundidades.
En Chile, tres especies de krill —Euphausia superba, Valentini y Mucronata— cumplen un rol esencial. “Son como recolectores de partículas, producen pellets fecales de gran tamaño que se hunden, llevando consigo el carbono. También lo hacen activamente al migrar verticalmente”, explica el biólogo.
Otros organismos como los apendicularios, también generan lo que los científicos llaman “nieve marina”: un conjunto de partículas orgánicas que descienden al fondo, acumulando carbono en forma estable.
Para medir este proceso, el equipo utiliza trampas de sedimentos —embudos o cilindros sumergidos durante un año— que permiten cuantificar la cantidad de materia orgánica que se deposita en el fondo. “Las instalamos con fondeos de hasta 700 kilos, sensores de oxígeno, salinidad y temperatura, y un liberador acústico que activa la recuperación. Todo queda escondido bajo el agua para evitar robos”, detalla. Estos sistemas de observación, adquiridos en Alemania y Francia, pueden costar más de 30 millones de pesos cada uno.
Más allá de los datos puntuales y las técnicas desplegadas, lo que estas investigaciones están dibujando es un mapa en construcción, dinámico y fascinante, del vasto océano profundo chileno. Cada expedición revela nuevas especies, estructuras geológicas o patrones de circulación que reconfiguran lo que se creía saber del Pacífico suroriental. Y cada hallazgo plantea nuevas preguntas: ¿cuánta biodiversidad hay en nuestras profundidades? ¿Cómo se conectan estas especies con los ecosistemas costeros? ¿Y cómo se protege aquello que apenas comenzamos a conocer y comprender?
Ciencia profunda, recursos superficiales
Bajo el océano se extiende un mundo apenas explorado. A cientos, e incluso miles de metros de profundidad, prospera un ecosistema invisible: la comunidad bentónica, formada por corales de aguas frías, gusanos, crustáceos, bacterias y peces. No solo habitan el fondo marino, lo transforman, lo estabilizan, capturan carbono y sostienen parte del equilibrio ecológico del planeta.
Gracias a expediciones recientes, esta biodiversidad comienza a salir a la luz. Pero conocerla exige tres condiciones fundamentales: tecnología, tiempo y continuidad. Ninguna de ellas está garantizada. “Muchas especies aún no tienen nombre, y los datos que se recogen no siempre pueden ser analizados por falta de recursos”, explica Eulogio Soto, biólogo marino de la U. de Valparaíso. En otras palabras, la investigación marina chilena aún depende de esfuerzos aislados y proyectos acotados, sin una política de Estado que asegure continuidad.
El único buque científico del país, el Cabo de Hornos, solo se utiliza dos meses al año y su tripulación no tiene formación científica. Es decir, incluso los instrumentos disponibles no están al servicio permanente de la ciencia. “Nos falta equipamiento, personal capacitado, tiempo para investigar y recursos para procesar muestras, publicar y divulgar”, resume Soto.
Pero no se trata solo de tener un barco, sino de contar con una institucionalidad. “Los proyectos comienzan y terminan. La observación del océano necesita continuidad. No puede tener lagunas. O lo haces, o no lo haces”, advierte Humberto González, del Centro IDEAL de la U. Austral.
Chile tiene una oportunidad única. Su geografía —entre los 17 y 56 grados de latitud sur— lo convierte en un observatorio natural privilegiado para estudiar el cambio climático. “Podríamos ser el canario en la mina de carbón del hemisferio sur”, dice González.
En ese horizonte aparece otra oportunidad crítica: el Cable Humboldt, la futura conexión de fibra óptica entre Sudamérica y Asia-Pacífico, cuyo trazado unirá Valparaíso con Sídney y podría incluir ramales hacia la Antártica. Aunque concebido como infraestructura digital, el cable podría integrar sensores oceanográficos, estaciones de datos climáticos y nodos de monitoreo profundo. “El que llegue primero con la fibra óptica a la Antártica será quien le dé servicio al resto del mundo”, advierte González.
A pesar del escenario precario, la ciencia chilena impulsa dos apuestas ambiciosas: la creación del primer parque marino en aguas internacionales en la zona de Rapa Nui y Salas y Gómez —una de las regiones más biodiversas del planeta— y la instalación de observatorios oceánicos permanentes en el sur del país. Ambas iniciativas buscan entender mejor los procesos del océano profundo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE