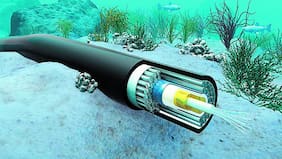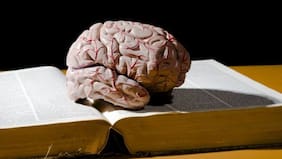Por Jorge Contesse
Por Jorge ContessePluralismo jurídico y nueva Constitución

Por Jorge Contesse, abogado y doctor en Derecho
Una de las innovaciones más relevantes que la Convención Constitucional discute por estos días dice relación con el “pluralismo jurídico”, esto es, el modo como se reconocerá la vigencia de la jurisdicción indígena y cómo convivirá con la jurisdicción nacional. Es un asunto complejo, cuya regulación debe ser capaz de dar reconocimiento legal a los usos y costumbres de los pueblos originarios, junto con evitar conflictos de competencia con los órganos y autoridades chilenas, de modo de favorecer una práctica constitucional respetuosa de los derechos fundamentales de todos los habitantes.
Los temas que el pluralismo jurídico debe abordar son al menos dos: por un lado, la delimitación de los ámbitos de competencia que estarán entregados a la justicia indígena y, por otro, la “unidad de jurisdicción”, vale decir, la manera como se resolverán los conflictos entre los diversos sistemas de justicia.
En cuanto a la delimitación de los ámbitos de competencia, el derecho comparado suele reservar ciertas materias al conocimiento de jurisdicciones indígenas, quedando otras entregadas exclusivamente al derecho nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, país donde existen alrededor de cuatrocientos tribunales indígenas, se dispone que estos tienen competencia para conocer de asuntos civiles -como juicios de tuición, alimentos o divorcios; así como temas contractuales y de responsabilidad extracontractual- cuando la persona demandada pertenece a una tribu y el asunto ocurre dentro de un territorio indígena. En materia penal, se reserva la competencia de estos tribunales para delitos de menor gravedad (“misdemeanors”) cometidos en territorios indígenas, dejando a los tribunales federales la competencia para conocer de los crímenes y delitos (“felonies”) definidos por el Derecho Penal nacional.
La última palabra en cuestiones que involucran la relación entre el derecho federal y el derecho tribal corresponde a la Corte Suprema, que ha conocido numerosos casos sobre jurisdicción indígena a lo largo de su historia. El más reciente, fallado en 2020, determinó que, en base a un tratado celebrado en 1833 por el pueblo Creek y el gobierno federal, prácticamente la mitad del estado de Oklahoma es territorio tribal para efectos del ejercicio de la jurisdicción indígena.
En Canadá, existe desde hace décadas la denominada “Estrategia sobre Justicia Aborigen”, que apoya programas comunitarios de justicia indígena basados en principios de justicia restaurativa y derecho consuetudinario. De modo similar, en Nueva Zelanda se estableció el Tribunal de Matariki para los casos en que una persona reconoce su culpabilidad penal y antes de la imposición de la condena se le permite que formule programas de rehabilitación junto a su familia extendida (whãnau), tribu (iwi) y clan (hapu), favoreciendo así la administración de justicia comunitaria indígena.
Estos breves ejemplos ilustran cómo algunos países abordan sus requerimientos de pluralismo jurídico, materia que la próxima Constitución deberá contemplar de modo de dar pleno reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos originarios, respetando la unidad del Estado chileno. Con ello, el país podrá avanzar en sus postergados procesos de reconciliación, impulsando una práctica constitucional moderna y respetuosa del carácter plurinacional del país.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE