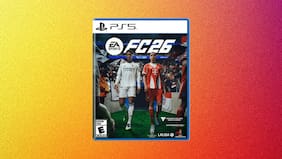Educación superior: Cuestionable obligación de transparentar sueldos de profesores
Una vez más estamos en presencia de una norma que fue improvisada al fragor de una polémica, sin reparar en sus implicancias -podría afectar la autonomía de los proyectos educativos- y solo atendiendo al rédito político que parece producir el combate contra el “lucro”.

En los próximos días se cumplirá el plazo para que los planteles de educación superior privados que se financian en parte o totalmente con aportes del Estado entreguen un informe semestral a la Subsecretaría de Educación Superior con la nómina -anonimizada- de las remuneraciones que recibe su planta docente. Tal exigencia -promovida por parlamentarios oficialistas- quedó contenida en dos glosas de la Ley de Presupuestos 2025, lo cual fue en respuesta a la polémica que se produjo el año pasado luego de que se revelara que la exministra de Educación Marcela Cubillos recibía una remuneración bruta superior a los $17 millones por parte de la Universidad San Sebastián, lo que a juicio de algunos podría constituir lucro encubierto.
La exigencia podría parecer inocua; después de todo, esta obligación ya corre para las universidades estatales, y por lo mismo aparecería como razonable que otros planteles que también reciben fondos públicos cumplan con una exigencia similar. Además, sería una forma adicional de reforzar el control del lucro en planteles privados, evitando que mediante la inflación de las remuneraciones se pudieran extraer recursos de manera encubierta.
Pero un examen más a fondo de estas glosas permite advertir que detrás de ellas en realidad se esconden complejas implicancias para el sistema educacional. En efecto, dada su inutilidad para un mejor control del lucro, entonces cabe suponer que lo que en realidad subyace son motivaciones meramente ideológicas que en último término apuntan a reforzar el control del Estado sobre entidades privadas, que de paso alimentan una permanente sospecha de “lucro” sobre un determinado tipo de instituciones. El que además esto se haya hecho por la vía de glosas contenidas en la Ley de Presupuestos -que a estas alturas ha sido convertida por los parlamentarios en una suerte de ley miscelánea, incorporando todo tipo de materias que exceden largamente el ámbito presupuestario- solo termina complicando el cuadro.
Desde una óptica general, es razonable suponer que todo aquello que avance en mayor transparencia y asegurar un buen uso de los recursos públicos será un aporte para la sociedad, pero no se advierte de qué forma dichas glosas avanzan en esa dirección. Si lo que se busca es controlar el lucro, las instituciones de educación superior ya están obligadas a entregar abundante información a la superintendencia respectiva, de modo que estos nuevos antecedentes solo vienen a ser redundantes. Por lo demás, los fondos que provienen del Estado suelen estar ligados a valores o aranceles de referencia que determina el propio Estado, los que se supone han sido fijados en función de una serie de criterios técnicos. De manera que resulta inoficioso indagar sobre la planilla de profesores en la medida que dichas remuneraciones estén dentro de ese contexto general, y difícilmente el Estado podría estar en condiciones de determinar si tal o cual remuneración está justificada o no. Por lo demás, resulta evidente que en el apuro por impulsar esta norma no se tuvo el cuidado de hacer un adecuado distingo sobre la naturaleza jurídica de los aportes que reciben las instituciones, asumiendo que cualquier fondo de origen público -sin importar su cuantía- debe dar origen a esta exigencia de transparencia. De esta forma, en las glosas se asimilan de la misma manera las becas -que son aportes que reciben los estudiantes, y donde lo que corresponde fiscalizar es que la institución reciba dichos fondos-, el financiamiento destinado a fines específicos -como proyectos de investigación- y los aportes de tipo basal, revelando cuando menos una cuestionable desprolijidad.
Cada universidad, en función de su propio proyecto académico, es la llamada a determinar la estructura de su planta de profesores y establecer una escala de remuneraciones acorde con los objetivos que se ha fijado, donde es perfectamente lícito que dentro de ese marco se busquen establecer premios para reclutar o retener a docentes. Este tipo de glosas encierran el riesgo de alterar esta forma de entender el sistema de educación superior, lo que al final puede terminar afectando la libertad de enseñanza, pues un determinado proyecto académico se podría ver condicionado producto de normativas que inducen a evaluaciones discrecionales de la autoridad, al darle amplias facultades para cuestionar los costos, cuando en realidad lo que debería interesar es que las entidades de educación se midan por sus resultados. Precisamente al restar espacios de autonomía a las instituciones se van restringiendo posibilidades para que los proyectos académicos encuentren formas de diferenciarse unos de otros, lo que finalmente perjudica la competitividad y con ello la chance de mejorar la calidad.
Tampoco parece haberse reparado en que al llevar a extremos el principio de que por el hecho de recibir cualquier tipo de recursos públicos ello daría al Estado el derecho de acceder a datos protegidos o sensibles, entonces cabría exigir lo mismo a cualquier entidad que concurse por fondos públicos, lo que claramente resultaría un sinsentido, pero que sin embargo en materia de educación superior se acepta sin mayores cuestionamientos.
Una vez más estamos en presencia de una norma que fue improvisada al fragor de una polémica, sin reparar en sus efectos y solo atendiendo al rédito político que parece producir el combate contra el “lucro”.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE