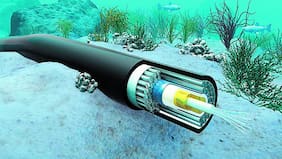Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
De acuerdo al último Censo, un 11,5% de la población en Chile se identifica como perteneciente a un pueblo originario y más de la mitad son mujeres. Esta es parte de una serie de entrevistas que rescatan la voz de mujeres aymara -el pueblo más numeroso después del Mapuche-. Todas ellas son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara.

En la casa de Margarita Moscoso Sánchez (32) la radio está siempre encendida. Le gusta tejer al son de melodías andinas; sikuris, zampoñas y charangos que en un abrir y cerrar de ojos la trasladan de Pozo Almonte a Cancosa; el pueblo aymara altiplánico en el que nació que yace en las faldas del volcán Sillajhuay, al borde con Bolivia.
Según dicen los archivos del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, Cancosa fue fundado por cuatro familias: los Mamani, los Challapa, los Ticuna y los Moscoso. Su abuelo fue el primero en llegar, cuenta Margarita, y su abuela fue su primera maestra. “Ella, y todas las abuelitas que vivían arriba, porque allá éramos todos familia”, aclara de inmediato, y luego agrega: “A mí siempre me gustó más el interior que la ciudad. Todos los veranos, cuando mi familia se iba de vacaciones a Pozo Almonte, yo elegía quedarme arriba al cuidado de las abuelitas y los abuelitos. Mirándolos a ellos yo me crie”, asegura.
De esa época, cuenta Margarita, hay un recuerdo que guarda en su mente como una foto: tiene seis años y está en el campo rodeada por un tumulto de llamas, mientras sus dedos hilan y tejen saldas tan pequeñas como sus manos. “Todo eso yo lo fui perdiendo cuando cerraron la escuela en Cancosa. Yo iba en cuarto básico, pero como no había más alumnos y mi mamá quería que estudiáramos tuvimos que irnos a vivir a Pica. Allí mi mamá siguió tejiendo, pero no era lo mismo porque yo andaba de la casa al colegio y del colegio a la casa. No era el campo con los abuelitos que yo quería”, dice hoy, pero Margarita siempre volvía.
“Esperaba todo el año las vacaciones porque sabía que saliendo del colegio se venían días arriba, tejiendo con mi abuelita alguna inkuña o frazada en chakura”, dice refiriéndose al telar de cuatro estacas, el único telar que conocía hasta que se emparejó, terminando cuarto medio en Pozo Almonte. “Yo había perdido la esperanza. Se me había olvidado prácticamente todo hasta que me emparejé y me encontré con mi suegra, que era la mansa artesana. Con mucha paciencia y dedicación ella logró revivir en mí el oficio y rápidamente mis manos empezaron a tejer solas”, dice Margarita.

En cuestión de meses aprendió a tejer bufandas, chales y ruanas en telar de cuatro pedales. Pero era tanto el entusiasmo, dice hoy, que apenas le quedaba tiempo para subir. “Empecé a ir tres o cuatro veces al año cuando había fiesta o necesitaba lana, pero cada vez que volvía había menos abuelitas. Ir a Cancosa me da nostalgia, pero también me hace sentir libre, porque allá en el campo, con los animales, no estás metido en las pantallas. Para allá uno tiene el entendimiento que uno tiene que andar tejiendo”, asegura.
Si no la pillan tejiendo en Pozo Almonte, dice Margarita, la pillan en Quelga sembrando quinoa o en Cancosa visitando a sus diez llamas; todas crías de un primer animal que su papá le regaló cuando tenía tres años. “Igual como hizo mi papá conmigo, a mis dos hijas mayores les regalé un llamo cuando cumplieron seis años, porque así tienen la responsabilidad de ir a ver y a cuidar a su animalito, un motivo que las ligue al interior. Y cuando estén malitos los tiempos, les digo, allí tienen su banco”.
Cuatro niñitas, “cuatro artesanas”, dice entre risas Margarita cuando se refiere a sus hijas: Melanie (14), Lindsay (10), Monserrat (8) y Antonella (2). “La de diez siempre me dice que quiere ser artesana como yo, pero yo trato de incorporarlas a todas. Después del colegio, mientras yo tejo las siento al ladito y me ayudan a telar y a hacer los flecos. Algunas veces se comparan con los primos y se quejan porque quieren estar en la tele o en el celular, pero yo les pongo horario, porque un día yo no voy a estar y la tradición no puede perderse. Ellas pueden llegar a la universidad y estudiar lo que ellas quieran, pero tienen que saber y compartir este conocimiento porque es la única forma de que siga vivo”, reflexiona Margarita.
Y es que si hay algo que sus abuelas le enseñaron, cuenta, es que el tejido es un ser vivo y generoso. “Por eso a mí me gusta que innovemos”, dice refiriéndose a los llaveros que tejió para esta colección junto a la Agrupación Wara Wara, hechos en telar de cintura con lana de alpaca natural e industrial. “Porque hay muchas personas que sin ser aymara le dan uso y valor a nuestras piezas. No hay que ser egoísta, porque si nosotros fuéramos los únicos en ocuparlas tarde o temprano se perderían, en cambio si compartes ese saber con otros, la tradición se conserva. Sin importar cuantas abuelitas y abuelitos se vayan despidiendo, volver a las raíces, seguir tejiendo, es una forma de mantenerlos vivos”.
__
- Este testimonio es parte del libro Herederas de Isluga, publicado en 2021 por Fundación Artesanías de Chile (@artesaniasdechile), que recopila 18 historias de artesanas Aymara de la Región de Tarapacá. Todas ellas comparten una sabiduría donde se funde su relación con la naturaleza y sus ritmos vitales: son herederas de la tradición textil de Isluga, un poblado ubicado en el altiplano del extremo norte, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la cuna de la textilería aymara. Por el valor de estas historias, estos testimonios son rescatados por Paula.cl.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE