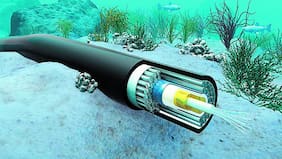Pedagogías y la improvisación permanente
Buscar tramitar apresuradamente una ley que flexibiliza los requisitos para estudiar esta carrera no solo denota improvisación, sino que tampoco es coherente con la idea de que la educación es una prioridad.
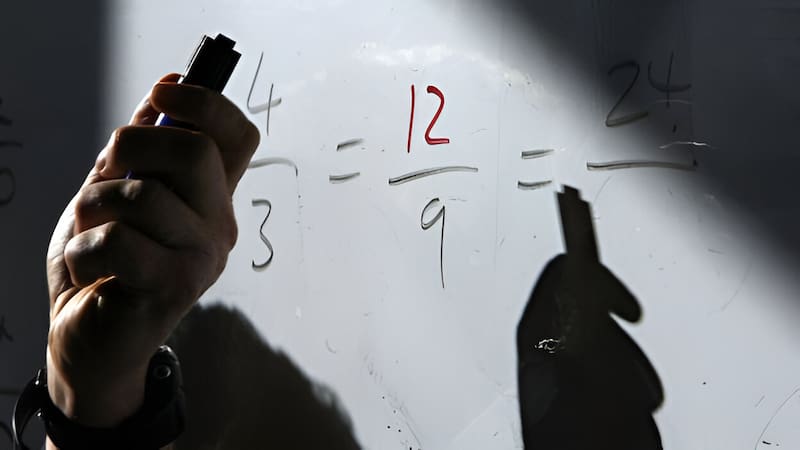
Nada refleja mejor la precariedad de nuestra política educativa que el debate sobre los requisitos de ingreso a pedagogía. A días de que venza el plazo para publicar la oferta definitiva de carreras, seguimos sin reglas claras. El gobierno intenta modificar a última hora lo que la ley ya estableció hace años, y lo hace con un proyecto que ni siquiera logra respaldo político. Una vez más, la improvisación busca disfrazarse de política pública.
La Ley 20.903 de 2016, que creó el sistema de desarrollo profesional docente, estableció un esquema transitorio de progresión de exigencias para ingresar a pedagogía: del percentil 50 en las pruebas de acceso, al 60 en 2022 y al 70 en 2025, nivel que la ley estableció como definitivo. Sin embargo, esos estándares nunca se cumplieron. El umbral de 2022 se pospuso y, el 2023, el Ministerio reestimó los requisitos, reduciéndolos en la práctica a casi la mitad de lo previsto: para el proceso de admisión 2024, lo que debía ser percentil 60 terminó siendo, en base a los puntajes efectivos, el 31. Esto se tradujo en que un cuarto de los estudiantes matriculados ese año estuviera bajo el estándar académico del espíritu de la ley.
Cabe añadir que la misma ley es más flexible de lo que se suele reconocer. Si un postulante no está en ese 30% superior, puede cumplir requisitos alternativos: estar en el 10% superior del ranking de notas; o estar en el 30% superior del ranking y tener un resultado en el percentil 50 o superior; o bien haber aprobado un programa de acceso a la educación superior. No se trata, por tanto, de un filtro exclusivamente por puntaje PAES, como han alegado rectores y decanos. En este contexto, la propuesta actual del gobierno no solo otorga al Comité de Acceso —donde el Cruch tiene mayoría— un rol decisivo sobre los criterios de ingreso, sino que además abre un evidente conflicto de interés, pues muchas universidades, en particular las regionales, tienen un fuerte incentivo para mantener los requisitos bajos. No sorprende, por lo mismo, que la Comisión de Educación de la Cámara haya mostrado reparos y lo rechazara incluso con votos oficialistas.
La consecuencia inmediata de aplicar los nuevos estándares no es un colapso del sistema escolar, como se sugiere, sino la caída en la matrícula de pedagogía y eventuales cierres de programas. Es duro para ciertas instituciones, pero no necesariamente malo para el país: la ley apuntaba precisamente a depurar la oferta y a subir la vara. Cumplir la ley no debería ser negociable.
Rectores y decanos del Cruch presionan de nuevo, advirtiendo un déficit docente catastrófico y defendiendo el proyecto. Alegan que, sin cambios, hasta un 55% de la matrícula se perdería y que regiones completas se quedarían sin profesores. Pero esta retórica omite lo esencial: la “carrera docente” aumentó significativamente los sueldos, reguló desmedidamente vía las acreditaciones de las facultades de educación, y sin embargo no logró atraer más estudiantes ni mejorar aprendizajes.
Chile necesita un debate de fondo sobre la docencia. Lo sensato es reconocer que el proyecto del Ejecutivo carece de respaldo, y abrir en el próximo período legislativo una discusión seria sobre las verdaderas causas del problema. Insistir en legislar apresuradamente, con la oferta académica ya cerrada, solo erosiona la confianza, y no se condice con la noción de que la educación es una prioridad.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE