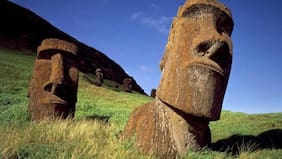La maternidad de las mujeres con discapacidad, un camino lleno de barreras y prejuicios

A los diecisiete años, Nicole Duarte (34) tuvo un accidente cardiovascular que la arrastró hacia el coma. Al despertar, días después, las secuelas eran evidentes: no podía hablar, comer, ni mucho menos caminar sin ayuda. Años después, mientras atravesaba uno de los peores momentos de una rehabilitación que nunca terminaría, se quedó embarazada. Una de las mejores sorpresas que ha recibido en su vida. Pero lo que para ella fue emoción, para otros fue miedo. Durante su primer embarazo Nicole tuvo que lidiar con un entorno que la cuestionó duramente. “Mucha gente me decía, ‘¿cómo se te ocurre tener un hijo?’, ‘es mucho el riesgo’, ‘¿cómo no lo pensaste más?’ Cuando me quedé embarazada de mi primer hijo yo estaba en un período muy bajo, entonces para mí fue lo mejor del mundo”, dice.
A pesar del evidente derecho que las personas con discapacidad tienen de gozar de su sexualidad y de formar familia, según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), en la práctica, madres, padres y cuidadores se enfrentan a distintas barreras a la hora de ejercer esa opción. Y es que al estigma social se le suma la precariedad en el sistema médico para atender a personas con una variedad de discapacidades. Esto, a pesar de que según el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), el 20% de la población chilena tiene algún grado de discapacidad y de ese porcentaje un 60% son mujeres. Sin embargo, existen pocos datos respecto de cuántas de estas personas son madres o padres. De hecho, cuando se realizó el primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile (ENDISC), ninguna de las preguntas estuvo destinada a esclarecer cuántas de estas personas tenían hijos o menores a su cargo.
De ese vacío surgió DisPar, una investigación sobre experiencias parentales de personas con discapacidad liderada por académicas de la Universidad Diego Portales. En una primera instancia, el equipo está entrevistando a gente con discapacidad para conocer de primera mano las historias de quienes han optado por ser madres, padres y cuidadores. Según la socióloga y académica Florencia Herrera, líder del proyecto, una de las primeras conclusiones del estudio es que vivimos en una sociedad capacitista. “Nos rodeamos de espacios en donde se asume que todos tienen las mismas capacidades, como si existiera un cuerpo y una mente estándar. Entonces las personas con discapacidad tenemos unas exigencias tremendas, y son más tremendas para madres y padres”, explica Herrera, que tiene una discapacidad visual y es madre.
El estudio ha puesto en evidencia varios prejuicios muy dañinos para la sociedad. Por ejemplo, que las personas con discapacidad son asexuadas y no reproductivas, que siempre van a necesitar cuidados o que no pueden cuidar a su vez. Tres mitos que se alejan de la realidad y que contribuyen a la formación de una imagen negativa y errada de las personas con discapacidad.
Más carga y más exigencia para las mujeres discapacitadas
Para las mujeres, explica Herrera, el estigma social es mucho más potente que en el caso de los varones. “Se asume que las personas con discapacidad no deberían tener hijos, que es algo que puedes heredarles, genéticamente o no; como si tuvieras una falla que vas a traspasar a una nueva generación”, dice. De hecho –agrega– en el sector de salud es muy común que se les recomiende a las mujeres con discapacidad no tener hijos o que se les tilde de irresponsables una vez que ya los tuvieron. Esto debido a que se asume que las personas discapacitadas no van a poder ejercer un rol de madre, padre o cuidadora. “Se les dice que no van a poder tener hijos, en vez de enfocarse en sus derechos y en buscar apoyo, o analizar cuáles son las ayudas que requieren para poder tenerlos. En el caso que los necesiten, porque muchas personas con discapacidad no requieren apoyo para tenerlos”, afirma.
En el caso de Nicole, cuyo accidente le dejó secuelas motoras, la inseguridad estuvo presente con su primer hijo. “A veces sentía que no iba a poder, que me iba a costar sostenerlo o mudarlo. Yo sola me ponía trabas. No sabía si le iba a poder dar leche o bañarlo. Varias veces veía a mi mamá hacerlo primero, para intentarlo yo después. Quería hacer todo perfecto. La sociedad cree que no vas a poder, pero igual puedes, solo que con más cuidado y apoyo”, dice, y cuenta que la experiencia fue completamente distinta cuando nació su segunda hija. “Ya no tenía miedo. También permití que me ayudaran y aprendí a no cerrarme”.
Herrera explica que los niveles de exigencia son mucho más altos para las mujeres con discapacidad. “Hay una trampa. Ninguna persona, ninguna mujer cría sola. Todos tenemos alguna red de apoyo. Es bien cercano a lo imposible criar a un hijo totalmente sola. Y a las mujeres con discapacidad pareciera que se les exige criar solas”, dice. “En las entrevistas, mamás que recién tuvieron a su guagua contaban que en el hospital les decían: ‘no las vayan a encontrar sola en su casa porque se la van a quitar’. El Estado no se ve como un apoyo, sino como un peligro”, añade.
Alejandro Hernández, presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados, sostiene que la discapacidad históricamente ha sido invisibilizada y que esto se traspasa al ámbito de la maternidad. “Las personas con discapacidad han vivido en una cuarentena obligada por falta de servicios que cubran sus necesidades, partiendo del acceso a la salud y la rehabilitación. Una mujer discapacitada con expectativas de ser madre se encuentra con múltiples barreras, no solo ambientales, sino también actitudinales. Puede resultar desafiante y hasta escandaloso que una mujer con una discapacidad intelectual quiera ser madre”, dice.
Según Hernández, no más del 1% de los discapacitados que están en edad reproductiva ha podido ejercer su derecho de ser madre o padre. “Esta cifra está muy aparejada con el 1% de contrataciones en el ámbito laboral. El acceso al trabajo incide finalmente en que la persona con discapacidad, hombre o mujer, pueda tener una pareja y formar familia”, explica.
Para ambos expertos, no hay ningún tipo de discapacidad que sea inhabilitante para ejercer la maternidad. “Todo depende de los apoyos, de dejar de ver solo las limitaciones y ver también las capacidades”, explica Herrera. “Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos humanos. No hay ninguna discapacidad que te inhabilite. Todas las mujeres con discapacidad de todo tipo tienen derecho a experimentar la sexualidad, a tener una pareja, y a ser madres”, agrega Hernández.
Pero lo que se necesita de manera urgente es que las atenciones médicas estén capacitadas para atender a todas las personas y que se consideren las distintas discapacidades presentes en la sociedad. “Estamos viviendo en un mundo que, por diseño, excluye. Necesitamos un enfoque desde la diversidad. Que todos los médicos piensen que les va a tocar atender a personas ciegas, sordas, con discapacidades físicas, que no van a poder subirse a la camilla ginecológica. Que no podrán leer o escuchar”, concluye Herrera.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE