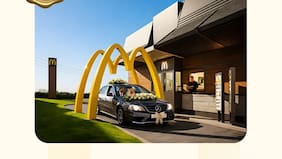Por Francisco Corvalán
Por Francisco CorvalánLas nuevas reglas para convertirse en influencer
Un informe de la Unesco revela cómo los creadores de contenido en América Latina se consolidan como nuevos mediadores de información, disputando la atención y confianza del público frente a los medios tradicionales. Todo esto bajo la contradicción de contar muchas veces con audiencias multitudinarias, pero bajo condiciones laborales precarias y reglas algorítmicas opacas, donde muchas veces enfrentan dilemas éticos, violencia digital y la tensión constante entre el rigor y la viralidad.
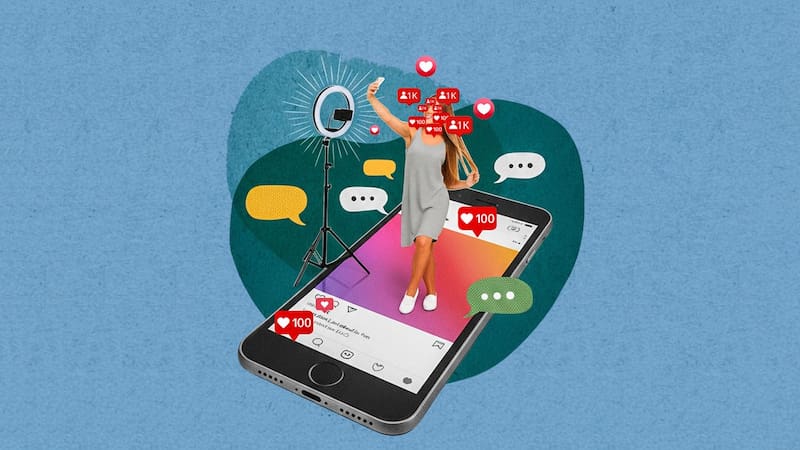
La hegemonía de la información se ha desplazado hacia los teléfonos, donde un nuevo grupo de comunicadores-divulgadores —los influencers— compiten muchas veces por la atención, la confianza y el tiempo de millones de personas que siguen día a día sus recomendaciones frente a algún tópico en específico o simplemente sobre un estilo de vida.
Un reciente informe de la Unesco, titulado “Influencers en América Latina: creación de contenidos, dilemas éticos y desafíos sociales”, retrata cómo estos actores se han convertido en piezas centrales del ecosistema informativo regional y, al mismo tiempo, en protagonistas de tensiones inéditas entre libertad, precariedad y ética digital.
El estudio, dirigido por el académico de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Arturo Arriagada, analizó a 30 creadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y el diagnóstico central muestra que los influencers ya no son solo rostros del marketing, sino comunicadores con capacidad de moldear la conversación pública. En plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, sus videos breves compiten muchas veces con los contenidos ofrecidos en la prensa tradicional.

Según dice el mismo Arriagada, los influencers son una fuente importante de información para las personas, pero al mismo tiempo “son personas que se ven enfrentadas a este dilema de chequear la información y convertirse, ojalá, en un contenido viral”. Además, comenta que es una industria creciente, “que a nivel mundial está valorizada en 32 mil millones de dólares y su aumento ha sido consistente en los últimos ocho años”. Al menos no hay una proyección de que esta curva decline en el corto plazo.
Por ejemplo, Valentina Muñoz, conocida en redes como @chica.rosadita, comenzó a divulgar contenido a inicios de 2020, cuando se encontraba en cuarto medio y el inicio de la pandemia obligó a realizar las clases de manera virtual, situación en la que notó que compañeras que no tenían acceso a internet simplemente parecían desaparecer por completo. Allí empezó a hablar sobre alfabetización digital, derechos digitales y recomendar oportunidades ya existentes en internet para aprender más sobre tecnología, sobre todo en programación e inteligencia artificial. Hasta ahora suma 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram.
“Defino casi siempre las tardes para trabajar en un guion, para hacerlo más ordenado y profesional. Cuando sale algo contingente hay que estar muy atento para publicar algo, pero para el resto de las cosas tengo un calendario de publicaciones, sobre todo para las colaboraciones”, comenta.
Según el estudio, los creadores se presentan como voces independientes y cercanas, “pero operan bajo la lógica de sistemas opacos”. Algoritmos y métricas poco transparentes que muchas veces condicionan los temas, formatos y hasta el tono de los mensajes. El éxito, reconocen muchos de ellos en el reporte, sigue siendo impredecible. En un ecosistema gobernado por la viralidad, la autenticidad se convierte tanto en capital simbólico como en riesgo de agotamiento.

“No tengo idea cuáles son las reglas, la verdad, como que ya dejé de seguirle el ritmo. Hay un montón de cosas que uno no alcanza a aprender cuando ya cambiaron”, reflexiona al respecto Muñoz.
Además, acusa que cuando habla en sus plataformas de feminismo o de educación, “el contenido es considerado como político y muchas veces Instagram lo castiga, recibe menos visualización y creo que es súper injusto”.
¿Cómo opera ese frenesí de mantenerse vigente en las redes sociales, esperando que el algoritmo no “oculte” los contenidos? Durante la pandemia, cuando millones de personas permanecían confinadas frente a las pantallas, varios comenzaron a crear contenido a través de lo que disponían en sus casas. Para algunos fue un pasatiempo; para otros, el inicio de una carrera inesperada. De ese impulso surgió una industria en expansión que la Unesco calcula en más de 18 millones de creadores en la región, aunque con profundas desigualdades en su interior.
El director de la Agencia Jelly y experto en comunicación digital, Manu Chatlani, anticipa que para él es un mito el hecho de que las redes oculten contenido. “Lo que el algoritmo hace es premiar a lo que le está yendo bien en términos de visualizaciones, alcance y engagement. Estamos entrando a esta fase 3 de creación de contenido, donde importa mucho el punto de vista, la expertise, el tono, estilo y personalidad de la persona que crea el contenido. Entonces, bajo esa mirada, pero teniendo un tono que sea distinto, cualquiera puede lograr conectar”, dice.
Ingresos inciertos
El informe, además, describe un patrón regional de profesionalización precaria. La mayoría de los creadores combina esta labor con otros empleos: consultas médicas, docencia, servicios de comunicación o gestión pública. Solo un grupo muy reducido logra vivir exclusivamente de sus redes. En el caso de @chica.rosadita, dice que su prioridad no es ser influencer a tiempo completo, por lo que no podría vivir de eso. Eso sí, reconoce que de vez en cuando realiza colaboraciones pagadas, donde menciona productos mediante canjes, y también monetiza ofreciendo charlas, talleres y otras actividades que hablen sobre la visibilidad digital.
En casi todos los países estudiados, la investigación precisamente concluye que la monetización directa de plataformas resulta insuficiente. Los ingresos provienen de colaboraciones con marcas, venta de servicios o cursos, y en menor medida de la publicidad digital. Las plataformas funcionan como vitrinas, en ese sentido, y no como modelos económicos sostenibles.

La precariedad se refleja también en la falta de regulaciones y protección social. Si bien algunos gobiernos han comenzado a exigir tributación —como el caso de Argentina o Perú—, la creación de contenido sigue siendo una zona gris entre el emprendimiento y el trabajo cultural. En Brasil y México, los mercados más maduros, algunos influencers alcanzan estabilidad gracias al tamaño de sus audiencias, pero en Chile, Colombia y Argentina predomina la inestabilidad.
Aun así, el informe destaca un fenómeno transversal: el trabajo aspiracional. “No todos van a convertirse en influencers, porque no todos tienen todo el talento, la dedicación, no todos van a poder. Es desgastante crear contenido una y otra vez y seguir superando tu barrera de creatividad, de histrionismo, de talento frente a la cámara”, agrega Chatlani.
La dependencia de los sistemas de recomendación es uno de los ejes centrales del estudio. Los influencers se adaptan constantemente a los cambios en las plataformas para no desaparecer de las pantallas de sus seguidores. Esta presión, explican, genera ansiedad y la sensación de censura algorítmica.
Audiencias y violencia digital
La relación entre los creadores y sus comunidades es, a la vez, su mayor fortaleza y su mayor carga emocional. El vínculo se construye en la interacción directa: comentarios, transmisiones en vivo o encuestas. Esa exposición tiene un costo. La violencia digital —insultos, acoso o amenazas— afecta a todos los influencers, pero impacta con especial fuerza a mujeres y personas LGBTQIA+. Muchos optan por bloquear a los agresores o ignorarlos; otros, en casos extremos, recurren a denuncias legales.
La Unesco advierte que estas agresiones reflejan “una problemática social profunda” y exige a las plataformas mayor compromiso en la moderación de contenidos y protección de los usuarios. En el caso de Valentina Muñoz, reconoce que la violencia digital es algo que debe enfrentar casi siempre. “Es súper intenso, sobre todo en mi generación, porque dejamos de vivir dentro de lo privado, y las líneas de lo digital y lo real están muy borrosas”.
Esto le pasó, sobre todo en 2021, cuando fue invitada por la ONU a hablar sobre los derechos reproductivos y su discurso se hizo viral en redes sociales. “Son cosas que he logrado enfrentar con mucha terapia, y entendiendo igual que son crisis de salud mental globales, porque al final la gente tiene odio dentro de su corazón y lo lanzan hacia ti, pero no es que sea un odio hacia ti realmente. Es el odio a ideas que sienten que amenazan su estatus o su normalidad”, plantea.
El estudio también profundiza en los dilemas éticos de quienes comunican desde redes sociales. Aunque la mayoría declara usar fuentes confiables, también se apoya en la experiencia personal y la de otros creadores como criterio de validación. En áreas sensibles, como la salud, esto puede derivar en la difusión involuntaria de información inexacta. La tensión entre rigor y viralidad atraviesa todas las entrevistas. Los algoritmos premian videos cortos y publicaciones constantes, lo que empuja a simplificar mensajes complejos. Algunos logran resistir esa lógica, entrenando a sus audiencias para consumir contenidos más largos y reflexivos. Pero el equilibrio sigue siendo frágil: la autenticidad vende, pero también puede distorsionar la verdad, señala el informe.

Por otro lado, para los creadores, los medios tradicionales siguen siendo espacios de reconocimiento, aunque menos influyentes. La mayoría considera que la televisión y la prensa escrita han perdido conexión con las generaciones jóvenes. Las redes, en cambio, ofrecen autonomía y contacto directo. Se ven como alternativas más cercanas y críticas. “No quieren ser evaluados bajo los mismos estándares”, explica Arriagada, “pero, al mismo tiempo, buscan legitimidad frente a ellos”. Esa ambivalencia redefine la noción de autoridad informativa: la credibilidad ya no proviene del medio, sino del vínculo emocional con la audiencia.
La Unesco, a través de este reporte, propone fortalecer estas iniciativas y crear programas de capacitación en ética, verificación de datos y derechos digitales. También recomienda generar estadísticas oficiales que midan la magnitud económica y laboral del sector, hoy estimado en cerca de 20 millones de personas en América Latina.
El fenómeno de los influencers revela, en última instancia, la transformación de la esfera pública regional. En un entorno donde la emoción, la experiencia y la inmediatez pesan tanto como el dato, la creación de contenido se convierte en una forma de participación cívica. Pero también, advierte la Unesco, en un campo donde la verdad es negociable y la precariedad estructural amenaza con perpetuar desigualdades.
El próximo paso para transitar es reconocer a los creadores como actores culturales y comunicacionales, no solo como figuras del consumo. Esto, dice el reporte, se perfila como un objetivo clave para fortalecer la democracia informativa. En palabras del mismo informe, el desafío no es controlar este nuevo ecosistema, sino dotarlo de integridad, equidad y responsabilidad. Entre la autenticidad y el algoritmo, los influencers latinoamericanos encarnan tanto el potencial democratizador como los riesgos de una era donde todos pueden hablar, pero pocos logran ser escuchados.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE