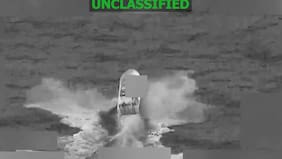Por Cristián Valenzuela
Por Cristián ValenzuelaEl príncipe de Nueva York

La elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York sorprendió incluso a quienes venían siguiendo de cerca la contienda. El resultado no solo marca un giro ideológico en la ciudad más icónica del mundo occidental, sino también un aviso sobre cómo se está transformando la política en las grandes urbes: menos institucional, más emocional; menos programática, más narrativa; menos controlada por partidos, más comandada por movimientos. Y ese cambio, aunque parezca lejano, tiene lecciones muy concretas para nosotros.
Mamdani, de apenas 34 años, musulmán, hijo de inmigrantes ugandeses, no era el favorito de nadie fuera de su círculo progresista. Ni los medios, ni las encuestas, ni la vieja guardia demócrata creían que podía derrotar al exgobernador Andrew Cuomo, un político experimentado, conocido y con un aparato consolidado. Pero lo hizo. Lo hizo porque entendió mejor el malestar del votante común y supo hablarle con un lenguaje que la política tradicional ya no domina: el del bolsillo, el cansancio, la desigualdad y el resentimiento.
Durante meses, mientras Cuomo insistía en el relato de la experiencia, de los equipos y de la gestión, Mamdani caminaba los barrios, organizaba asambleas vecinales, hacía transmisiones en vivo desde el metro y se presentaba como el símbolo de un cambio generacional y cultural. Prometió congelar los arriendos, ofrecer transporte gratuito, crear supermercados públicos y multiplicar la vivienda social. Desde cualquier óptica fiscal seria, un programa inviable. Pero desde la óptica emocional del votante urbano agobiado por la inflación y los precios inmobiliarios, era un mensaje perfecto. Precisamente, porque para el Estados Unidos y el Nueva York de hoy, esos eran los temas esenciales para la ciudadanía.
Cuomo, en cambio, fue la encarnación del pasado: escándalos de abuso, vínculos con los grandes donantes, una campaña tradicional y predecible. No solo eso, sino que se dedicó por completo a cuestionar a su rival, mientras Mandami se concentró en hacer propuestas directas y promover el cambio al statu quo que otros representaban.
Cuando la vida cotidiana se vuelve insoportable, los discursos de estabilidad pierden valor. Nueva York, con sus precios imposibles, su inseguridad creciente y su clase media asfixiada, eligió una promesa más que un programa. Mamdani no ganó por sus ideas —que, vistas desde Chile, parecen propias de un laboratorio socialista universitario—, sino por su capacidad para identificar los dolores de los neoyorquinos y traducir la frustración en esperanza.
Desde Chile, este episodio deja tres aprendizajes esenciales. Primero, que el discurso económico clásico ya no basta si no se ancla en la vida concreta: inmigración, seguridad, salud y vivienda, entre otros. Segundo, que los votantes jóvenes no responden a la jerga partidaria ni a los liderazgos tradicionales, sino a causas que los hagan sentir parte de algo. Y tercero, que la política moderna no se gana en los matinales ni en los debates, sino en las redes, los barrios y los símbolos.
La elección de Mamdani sigue una tendencia donde la emoción se impone sobre la razón, del relato sobre la evidencia, del movimiento sobre el partido. Lo que está ocurriendo no es un accidente local, sino el síntoma de una mutación más profunda en la política contemporánea. La razón tecnocrática, los programas perfectamente escritos, las cifras y los expertos están perdiendo terreno frente a la épica de la identidad, la indignación moral y la sensación de pertenencia. Los electores no buscan argumentos, buscan reflejos de sí mismos. Y Mamdani, es el que mejor los reflejó.
Por Cristián Valenzuela, abogado
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE