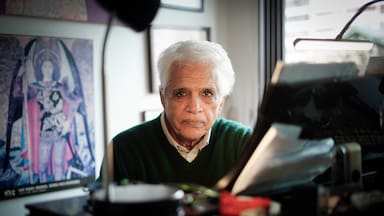Por Ignacio Badal
Por Ignacio BadalCómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola
El presidente de la SNA reabrió el debate sobre la regularización en el trabajo de los migrantes temporeros. "La mitad de los bolivianos que trabaja no tiene documentación", admiten en Fedefruta. En promedio, ganan unos US$ 800, dice un empresario del rubro. ONG y sindicatos describen las difíciles condiciones económicas, laborales y sociales a las que se enfrentan quienes trabajan en esta actividad.

Hace unas semanas, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y empresario frutícola, Antonio Walker, levantó una polvareda política cuando llamó a “regularizar” a los migrantes que ingresan al país como turistas, pero que en realidad vienen a trabajar como temporeros agrícolas. Al día siguiente, matizó y optó por usar el término “formalizar” y pidió “cambiar la visa de turista vencida por una visa de trabajo”.
En medio del boom que vive la exportación de frutas, especialmente estos días cuando comienza la cosecha de la vedette de los últimos años, la cereza, Walker llamó la atención por la poca oferta laboral de chilenos en la agricultura. Esto, cuando hacen falta hasta 350 mil trabajadores para responder a la demanda del sector frutícola en la temporada, un rubro que exporta US$ 3.500 millones y cuyo peak se vive en pleno verano.
Tras contactar al menos a cuatro importantes fruticultores del país, todos respaldan lo dicho por Walker, ratificando el hecho de que son cada vez menos los chilenos que quieren trabajar en el campo, por lo que es creciente la demanda por extranjeros, especialmente bolivianos.
“Es así, los chilenos ya no quieren trabajar en esto. Los venezolanos no trabajan en el campo, los haitianos no saben hacerlo bien. El trabajador agrícola es boliviano. De los extranjeros, nosotros tenemos sólo bolivianos”, explica Luis Chadwick, dueño de Agrícola San Clemente, uno de los cinco mayores exportadores del país.
“Los bolivianos son muy trabajadores y responsables. No son conflictivos. Además, les luce mucho la plata. En promedio ganan US$ 800 mensuales, gastan US$ 300 aquí y el resto lo envían a Bolivia, donde su familia vive bien con US$ 500″, agrega Chadwick.
De acuerdo a cifras del INE procesadas por el centro de estudios OCEC de la UDP, en el trimestre mayo-julio del 2025, había 1,015 millones de extranjeros trabajando en Chile, de los cuales 94.300 eran bolivianos, pese a que no es temporada alta de la fruta, aunque hay trabajo en el campo de limpieza y poda.
Sin embargo, la boliviana es la nacionalidad donde más abunda la informalidad laboral, con un 41,7%, según OCEC-UDP.
Así y todo, en el primer semestre, que incorpora parte importante de la temporada frutícola, los bolivianos lideraron la estadística de solicitudes de visa laboral, superando por primera vez a los venezolanos, con 70.200 pedidos, sextuplicando la cifra del año pasado.
Este explosivo incremento se debe justamente a la cosecha de fruta y a que en el pasado este flujo era más irregular, sin documentos de identificación ni menos visa laboral. Una situación que se ha ido formalizando tras un acuerdo de 2023 para impulsar la regularización de los trabajadores bolivianos en Chile, lo que los exime del pago de US$ 90 por el permiso.
Sin embargo, no ha sido suficiente. Existe aún mucha irregularidad, que lleva a condiciones precarias de vida y de trabajo, en especial en campos más pequeños o donde operan intermediarios poco transparentes. “Sobre todo ocurre en la temporada de la cereza, que es una locura y que lleva a algunos administradores a tomar trabajadores sin indagar demasiado, porque si la cereza no se saca en el momento, se pierde”, cuenta un conocedor del negocio.
“La piedra de tope es que la mitad de los bolivianos que trabaja no tiene documentación. La precariedad de los bolivianos es importante”, asegura el presidente de la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), Víctor Cattan.
De acuerdo al Censo agropecuario y forestal 2020-21, el último dato oficial disponible, en ese momento el 58,1% de los 1,2 millones de trabajadores agrícolas eran temporales. Eran 950 mil hombres, la mitad temporeros, y 257 mil mujeres, con el 90% como temporera. La Federación Nacional Agrícola de Trabajadores Transitorios (FNATT), en base al crecimiento de hectáreas plantadas, calcula un 10% de aumento anual de este tipo de empleo, por lo que hoy rondarían los 1,8 millones.
Así funciona la contratación
En época de cosecha, los intermediarios son las figuras clave. Son los contratistas los que disponen de un determinado número de personas para una faena agrícola, para lo cual establecen una remuneración “a trato”, o sea, de forma verbal y pago diario, explica el también empresario agrícola Víctor Cattan, de Fedefruta.
Hay varios métodos para fijar la tarifa de los trabajadores, que se realiza con el contratista, “pero se ciñe a la oferta y demanda: si voy a pagar un precio bajo, no voy a tener la gente que quiero”, explica el dirigente.
El precio incluye el honorario del contratista, quien con ese cargo debe hacerse responsable de brindar transporte y alimentación y ofrecer alternativas de alojamiento, que puede ser en un campamento vecino al campo o en casas de los pueblos aledaños a los huertos que arriendan o de las que son incluso propietarios.
Según Cattan, todos los tratos son superiores al equivalente al sueldo mínimo, es decir alrededor de $ 20 mil diarios si trabajan todos los días. Incluso, dice, si hay un “trabajo esmerado, la persona puede ganar hasta $ 100 mil diarios”, aunque la media, según él, es de unos $ 30 mil cada día.
Aquello puede ser lo normal entre las empresas más grandes y establecidas, pero en el resto existen casos de precariedad en remuneraciones y condiciones de vida.
Las condiciones
Dado que la remuneración es “a trato”, no existe una tarifa pareja para el pago entre grandes y pequeños empleadores, por lo que “varía mucho según cultivo, productividad, experiencia y modalidad”, explican desde Periplo Chile, una iniciativa de trabajo con temporeras migrantes que reúne a la Fundación Avina, Casa de La Paz y Corporación La Morada.
“En cosechas intensivas, por ejemplo cerezas, algunas personas informan ingresos diarios excepcionalmente altos (en temporadas muy favorables), mientras que en otras faenas, el ingreso diario puede ser considerablemente menor”, explica Antonia Garcés, directora ejecutiva de Periplo Chile.
“En el caso de los cítricos, depende de la capacidad y velocidad que tenga la persona que las cosecha. Una persona recién empezando o con capacidad más reducida, puede sacar como mínimo entre $ 15 mil y $ 18 mil. Para la cereza, está entre $ 20 mil a $ 25 mil. Una temporera nos contó un caso excepcional donde la primera vez que cosechó cerezas alcanzó a sacar $ 30 mil en el día, porque no paró desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En ningún momento fue al baño”, cuenta Garcés.
Pese a que el dinero puede ser atractivo, pues si se trabaja de lunes a domingo se podrían alcanzar cifras de hasta $ 1 millón en el mes, hay veces en que los montos del trato no llegan al bolsillo del trabajador, por las irregularidades que existen en el sistema.
Datos oficiales del INE reflejan que la informalidad en el sector ronda entre el 40% y el 60%. Y aquí radica el problema, pues es donde existe mayor posibilidad de engaño, corrupción, malas condiciones de alojamiento o transporte e incluso, de impago. “En muchas ocasiones se producen abusos en el pago de sueldos. Hay un caso documentado en Coquimbo en que se ofreció a trabajadores de temporada sueldos de $ 600 mil y se les terminó pagando entre $ 30 mil y $ 90 mil por el trabajo realizado”, contó Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo de la ONG Centro de Políticas Migratorias (CPM).
Y es en el ámbito irregular donde se focaliza también la contratación de extranjeros y donde pesa la figura del intermediario, contratista y enganchador, que captan trabajadores en Chile, locales o extranjeros, o incluso en ciudades bolivianas como Oruro y Cochabamba, que aún ingresan por pasos no habilitados sin documentación.
“Muchas veces el dueño del campo no sabe, pero el administrador necesita sacar la pega y opta por el extranjero porque no reclama. Le paga $ 25 mil o $ 30 mil al contratista, pero al trabajador le llegan $ 15 mil”, asegura Alejandro Santa María, con 24 años en el rubro y presidente de la FNATT, un gremio que desde hace un año agrupa a 30 sindicatos de temporeros de la zona centro-sur del país.
Pese a que los contratistas están regulados por ley como intermediarios y deben estar inscritos en un registro de la Dirección del Trabajo, hay muchos informales que no se inscriben y son quienes precarizan aún más la actividad.
“Hay un alto grado de precariedad en muchos ámbitos: informalidad en la contratación, jornadas largas en temporada alta, escasa protección social efectiva para quienes están fuera de los registros, y condiciones de salud ocupacional y viviendas deficitarias en varios casos”, explica Garcés, de Periplo.
Santa María calcula que hoy el 40% de los intermediarios son extranjeros, la gran mayoría irregulares, que tienen sus modus operandi: “Hay una empresa contratista registrada y le presta facturas a otras 10, y así se ‘legalizan’, y como gran parte de los extranjeros son ilegales, sin papeles, clonan RUT y pasan las listas de nombres, y nadie comprueba que son nombres y RUT reales”, afirma el dirigente sindical.
Un empresario frutícola que pidió no ser identificado admite esta situación, por lo que han tenido que aplicar sistemas especiales, aplicando tecnología, para asegurarse de la identidad de cada trabajador.
“Hay muchos enganchadores informales no inscritos que contratan a extranjeros que no tienen permiso de trabajo y no cumplen con las condiciones laborales mínimas”, confirma Ramaciotti, del CPM. “Cuando el trabajo es informal y los trabajadores son migrantes irregulares, la situación se presta para abusos que incluso pueden calificar como casos de trata laboral de personas”, advierte.
Entre los casos reportados por un paper del CPM hay pagos a trabajadores por debajo de lo acordado, retención de documentos personales y amenaza con denunciarlos por no tener permiso si se quejan por las condiciones abusivas.
Un día en la vida de un temporero
La FNATT y las ONG que trabajan con temporeros han recogido testimonios sobre la vida diaria de estos trabajadores y exponen algunos casos.
“Un temporero de la fruta se puede levantar cerca de las 4 de la mañana. Paga $ 80 mil por una cama en una casa del pueblo donde pueden pernoctar hasta 30 trabajadores. Dependiendo de la distancia a la cual quede la faena, puede salir cerca de las 5 de la mañana y arribar al campo a las 6 para empezar a cosechar la cereza por la temperatura, ya que no se puede trabajar con más de 24 o 25 grados. Un primer turno trabaja hasta el mediodía y el segundo, a contar de las 17 horas, cuando el calor empieza a bajar hasta que la luz se va, pasadas las 21 horas. Terminada la faena, otra hora de vuelta a su alojamiento. Esto es de domingo a domingo en faenas que duran entre 12 y 20 días en la cereza. Al terminar, la idea es cambiar de campo lo más rápido para aprovechar”, relata Alejandro Santa María, de la federación sindical FNATT.
La directora ejecutiva de Periplo, Antonia Garcés, muestra un ejemplo que recogió en Melipilla, con el siguiente relato de una temporera extranjera: “Vivo en campamento y tengo niños. El día empieza a las 4 o 5 de la mañana porque tienes que cocinar, y tenemos una cocina con 4 hornillas que compartimos entre 15 a 20 personas. A las 6:20 tengo que dejar a mi niña con una niñera, que me cobra $ 7 mil por el día. Estoy en un trabajo al día donde nos dan entre $ 22 a $ 25 mil. Del trabajo salgo a las 15 horas, sin contar que es una hora y media de viaje de vuelta. Al volver, tenemos que hacer cola por la ducha, la fila puede tardar entre 2 a 3 horas, cuando aprovechas de cocinar. Hasta las 22:00-23:00 horas solemos esperar para ver qué trabajo nos toca al día siguiente. Ya teniendo todo listo, recién a las 00:00 estoy durmiendo”.
Dado que los tratos se realizan en general entre contratistas y administradores de los campos, los dueños de las frutícolas no se enteran o asumen que todo está en orden. Sin embargo, admiten que las condiciones de vida de los temporeros no son las mejores.
“Nosotros no nos metemos en la vivienda y la alimentación, eso lo ven los contratistas, pero no me cabe duda que en algunos casos puede ser precaria”, admite Ramón Achurra, otro gran exportador del país.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE