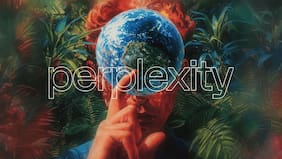Por Pablo Retamal N.
Por Pablo Retamal N.Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”
El aplaudido autor de novela histórica publica Los tres mundos (Ediciones B), la tercera parte dedicada al célebre Julio César donde aborda su conquista de las Galias y el nexo que Roma generó en ese tiempo con Egipto. En charla con Culto, Posteguillo habla sobre el libro y cómo de alguna manera en la antigüedad el contacto entre los pueblos era mucho más fluido que ahora.

“De todos los pueblos de la Galia, los más valientes de todos son los belgas”. La frase, la sentencia más bien, pertenece al célebre Julio César, y la escribió en sus Comentarios sobre la guerra de las Galias, su propia versión sobre la conquista del territorio y que publicó entre el 50 o 40 a. C. Es que los belgas efectivamente fueron un hueso duro de roer para Roma, pues fueron difíciles de derrotar en el 57 a.C., y luego se levantaron bajo el liderazgo de Ambiórix, en el 54 a.C.
En aquellos tiempos, Julio César era parte del triunvirato que regía los destinos de la Ciudad Eterna, y que completaban Cneo Pompeyo y Craso. Ese período, clave en la vida de César, es el que rescata la novela histórica Los tres mundos. La conquista de las Galias por Julio César (Ediciones B), del académico y escritor español Santiago Posteguillo.
Se trata de la tercera parte de la serie de novelas que relatan la vida y ascenso de César a la primera línea de la política romana. En esta oportunidad vemos cómo -tras petición de algunas tribus de la Galia- interviene en las actuales Francia, Suiza y Bélgica para detener la invasión del rey germano Ariovisto, en el 58 a.C. Pero además, por esas fechas a Roma llegó exiliado el faraón Ptolomeo XII, quien fue depuesto por su hija mayor, Berenice, y arribó a la ciudad en busca de aliados que le ayuden a sentarse nuevamente en el trono. Le acompañaba su hija menor de 12 años, Cleopatra, quien dará que hablar. Por ello, la Galia, Roma y Egipto son los ejes centrales de esta novela. De esta, Posteguillo habla con Culto.

¿Cómo maneja el equilibrio entre el rigor histórico y la narrativa novelística?
Hay distintos tipos de novela histórica. Hay algunas donde la ambientación es rigurosamente histórica, pero la trama es ficticia. Ejemplo, El nombre de la rosa de Umberto Eco. Pero hay otro tipo de novela histórica que es donde se encuadraría el tipo de novela que hago yo, donde tanto la ambientación como los principales personajes son figuras históricas. Esto te ata como novelista más al hecho histórico, porque yo no altero los hechos. Todo lo que se sabe que ocurrió, te lo cuento como se dice que ocurrió según los historiadores. Ahora bien, hay un margen bastante amplio para la ficción, por ejemplo, en los diálogos, porque tenemos escritos, cartas, documentos que César, Catón o Pompeyo dejaron, pero las conversaciones no están grabadas. Todo eso lo ha de generar el escritor. Eso es ficción y la idea es que resulte verosímil, que encaje con las piezas históricas. Y luego otra parte fundamental en una novela histórica es cómo te lo voy a contar, qué te voy a contar antes y qué te voy a contar después.
Cleopatra aparece en este libro siendo una adolescente de 12 años, pero ya muestra mucha claridad sobre su rol. ¿Fue tan así en la realidad?
Muy probablemente así fuera. Fíjate que algo que no se suele tener en cuenta es que cuando Cleopatra se encuentra finalmente con César, cuando inician su relación, César tiene cincuenta y pocos años pero Cleopatra apenas 21 o 22 y ya es toda una estadista, capaz de influir en el hombre más poderoso del mundo. No se puede ser un personaje tan hábil a los 21 o 22 años si no se viene de antes. O sea, desde antes tenía que ser bastante brillante. Ella tuvo la fortuna de ser educada en el centro de cultura más importante del mundo antiguo, como fue la biblioteca de Alejandría. Tuvo los mejores maestros y lo que se ve de natural es que era muy inteligente. Las fuentes hablan de que llegó a saber siete idiomas.

Julio César decía que de todos los pueblos de las Galias el belga era el más valiente. ¿Comparte ese juicio?
Sí que es verdad que los belgas plantearon muchos problemas a César. No tanto en la invasión inicial donde César derrotó sucesivamente a distintos líderes belgas como Boduognato, Galba u otros, pero sí en la rebelión de Ambiórix, que llevó a César al límite. Hemos de pensar que él escribió los Comentarios de la Guerra de las Galias al final de la guerra, con la perspectiva completa del alzamiento de los belgas, desde la cual probablemente él tendría esta mirada de que eran los más fuertes.
¿César tenía la idea de generar él mismo su propia historia como lo hicieron otros lideres?
Sí, de eso estoy completamente persuadido. César era un gran orador, es decir, sabía utilizar además muy bien el lenguaje. Escribía bien, no solo sabía latín también griego clásico. Era muy buen comunicador y tenía muy claro lo que hoy día conocemos como dominar el relato, es decir, dominar la versión que la gente tiene de la realidad. César era muy consciente de eso. Ya cuento en Maldita Roma [N de la R: la segunda de las novelas de César] como crea el acta diurna que lo que hace es poner por escrito lo que vota cada senador en el Senado para que el pueblo lo sepa. Sabe que transmitir la información, y según qué información, genera un tipo de reacción en la gente.

¿Considera que la conquista de las Galias fue fundamental para forjar el mito de Julio César?
Sí, en la medida en que pensamos que él ha conseguido un gran pacto político en ese momento, para las elecciones del 59 a.C., que consiste en el famoso Primer Triunvirato entre él mismo, Craso y Pompeyo. En ese triángulo hay un Pompeyo que ha conseguido una gloria militar enorme, que ha conseguido triunfos por sus victorias en Occidente, en Hispania, en África y en Asia. Por su lado, Craso había conseguido acabar con la rebelión de Espartaco que tanto atemorizó a Roma, es decir, estos dos tenían grandes victorias, mientras que César, aunque había conseguido una victoria en Lusitania importante, necesitaba de una nueva conquista militar que lo elevara con respecto a sus otros oponentes políticos. Por eso creo que decide emprender una conquista de las Galias que él no tenía pensada, pero la solicitud de ayuda por parte de los galos a Roma, le hace replantearse toda su estrategia. Al final decide algo que sin duda era mucho más difícil, porque implicaba muchas más tribus y muchos más riesgos.
¿Qué fue lo más sorprendente que descubrió sobre los galos que no destaque el relato clásico romano?
A mí me parece muy interesante, y creo que también le parecerá interesante a los lectores, ver que las tribus celtas estaban muy estructuradas y organizadas. Algunas como los eduos, tenían dos líderes, o sea reproduciendo hasta cierto punto el sistema romano de gobierno. También una cuestión que me parece que puede que sorprender a los lectores es el hecho de que César contaba con aliados en la Galia. Había tribus que apoyaban su permanencia y otras que no. Entonces, entre las tribus no había una posición única con respecto a la presencia de Roma en el territorio celta. Esa división y esa multiplicidad de tribus es algo que me sorprendió en lo compleja que llegaba a ser, porque al no tener un interlocutor único hacía más complejo el trato con ese marasmo de diferentes grupos.

¿Considera que en la antigüedad las diferentes culturas tenían una comunicación más fluida que en la actualidad?
Sí. El mundo helenístico previo a Roma, con las conquistas de Alejandro Magno, había contribuido a generar un pozo de cultura común entre lo que hoy llamamos Oriente Medio, el Reino de Egipto y el Mediterráneo. Y yo creo que ese pozo cultural en la época de César podía permitir que hubiera un flujo comercial y de comunicación entre todos esos territorios, más allá de que hubiera religiones diferentes. Luego, y esto que voy a decir es muy delicado, con la aparición de distintas religiones, como las politeístas de la antigua Grecia, Egipto, Roma, Persia o Mesopotamia lamentablemente la convivencia entre ellas no ha sido tan fácil, o no ha estado exenta de muchos conflictos. Desde ese punto de vista sí que se podría considerar que antes había una conexión cultural más potente entre el Mediterráneo y Oriente Próximo. Ahora vivimos momentos donde se subraya más lo que nos diferencia que lo que nos une, pero este sustrato cultural está ahí. Quiero decir, cuando vas por el norte de África y por Oriente Medio, no haces más que encontrar restos de este mundo clásico antiguo. Es decir, el pozo común está, pero parece que el filtro de los conflictos posteriores parece haber ahondado más en las diferencias culturales entre los territorios.
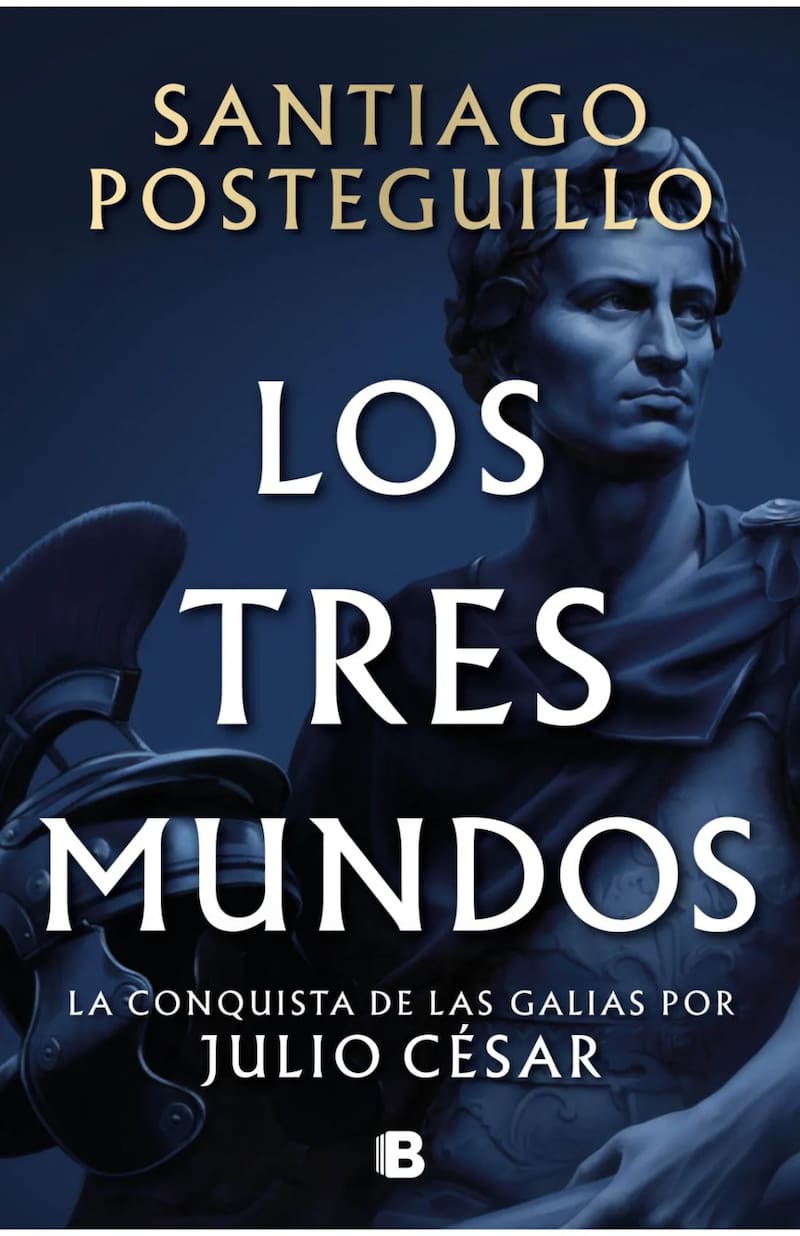
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE