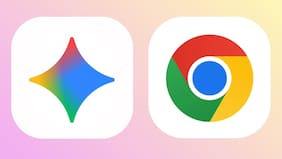Por Jaime Bayly
Por Jaime BaylyIr al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly
Si me dijeran que me quedan diez años de vida, trataría de ser más valiente y menos tonto. Pasaría más tiempo con mi madre y menos tiempo viajando. Renunciaría mañana mismo al canal de televisión. Seguiría grabando videos para mi canal personal, pero no hablaría de política, qué pereza. Publicaría las novelas inacabadas sobre el tío billonario y sobre la sagrada familia en que me tocó nacer.

Mi hija recién casada le escribió un correo a mi esposa, una nota escueta y al parecer suspicaz, preguntándole por qué, al regalarles a ella y a su flamante esposo unos relojes de una casa francesa al día siguiente de su casamiento en Nueva York, no les habíamos entregado los obsequios en las cajas rojas de esos relojes de pulsera, sino en unos estuches pequeños del mismo color. Tras leer el correo, mi esposa y yo llegamos a la conclusión de que, si mi hija reclamaba las cajas de los relojes, tal vez sospechaba maliciosamente que esos relojes no eran nuevos, sino usados, y por eso los entregamos en estuches y no en cajas. No tardé entonces en escribirle a mi desposada hija, diciéndole que los relojes eran nuevos, por supuesto, y que no los llevamos en sus cajas originales a Nueva York porque abultaban demasiado en nuestros equipajes de mano. Mil disculpas, le dije. No pensé que las cajas eran importantes, añadí. Sin replegarse, mi hija me pidió que por favor le enviase las cajas. Antes de despacharlas por correo, le hice llegar la factura de la casa francesa que consignaba la compra de esos relojes, para dejar constancia escrita de que eran nuevos. Días después, fui al correo y le envié las cajas vacías. No sé si las ha recibido. No ha vuelto a escribirme. Ahora tiene los relojes, los estuches y las cajas, además de la factura, por si quiere cambiarlos o hacerles enmiendas. Lo que me dejó pensativo: si los relojes hubiesen sido usados, y sin embargo vendidos con garantías, ¿eso necesariamente descalificaba el regalo y lo convertía en una operación tramposa o amañada? ¿Regalar un reloj usado es algo de mal gusto y que agravia al destinatario del obsequio? Y finalmente quedé con el sinsabor habitual que deja la paternidad: uno hace lo mejor que puede, pero siempre es insuficiente cuando son los hijos quienes nos juzgan. En lugar de apreciar los relojes, recelan por la ausencia de sus cajas y piden pruebas de que estas existen. Ser padre es entonces aprender a perder.
Mi hija mayor todavía no casada, que se ha graduado en dos universidades que pertenecen a la selecta liga de las más elitistas en este país, que ejerce como abogada en un estudio de gran prestigio, que con apenas treinta y dos años despacha en una oficina espectacular con secretaria privada, que no cesa de asombrarme por su inteligencia, su ambición y su ética de trabajo, me pidió que le consiga un boleto aéreo para viajar en vísperas de las fiestas de fin de año. El pequeño detalle es que no desea pasar las fiestas conmigo, pues prefiere compartirlas con su madre, mi exesposa. La entiendo perfectamente. Ella vino al mundo gracias a su madre y a pesar de mis dudas y temores tan cobardes como egoístas. Por eso está bien que celebre la vida con su madre, quien supo protegerla en las circunstancias más adversas. Por eso apruebo que pase las navidades y el nuevo año con su madre. Por eso no dudé en comprarle el billete aéreo en la mejor clase, el mejor asiento. Ser padre es entonces aprender a perder.
Mi esposa, una mujer joven, de treinta y siete años, apenas un lustro mayor que mi primera hija, no quiere viajar a pasar las fiestas con sus padres. Nuestra hija menor tampoco se declara urgida por visitar a sus abuelos. Ya los veremos en marzo, me dice. Yo sí quería viajar a esa ciudad porque echo de menos a mi madre, a quien no veo hace meses, y me gustaría pasar la nochebuena con ella, inspirado por su bondad. Sin embargo, hay nubarrones en el horizonte y por eso me temo que no viajaremos a la ciudad del polvo y la niebla. La primera y más inquietante nube gris es que están construyendo dos edificios al lado de mi apartamento en aquella ciudad y meten una bulla endemoniada desde las ocho de la mañana, lo que no me dejaría dormir. El otro nubarrón oscuro, preñado de tempestades, es que estoy enemistado con tres de mis siete hermanos y la idea de compartir la cena de nochebuena con ellos me alerta de unos peligros no menores: pasados de copas, podrían darme un sopapo, o propinarme un rodillazo en las pelotas, o empujarme a la piscina, y entonces la noche acabaría torciéndose. Al final, mi esposa y nuestra hija han ganado la votación familiar y han resuelto que pasaremos las fiestas en Buenos Aires, el paraíso donde nadie nos espera, donde seremos libres y acaso felices. Ser padre es entonces aprender a perder. Lo siento por mi madre y por mis suegros, a quienes echaré de menos. Ya nos veremos en marzo, si llegamos a marzo.
Yo tengo sesenta años cumplidos y no sé si llegaré a los setenta. Cuando debo tomar una decisión más o menos importante, me pregunto qué haría si tuviese la certeza de que moriré en diez años. Recordar la creciente proximidad de la muerte me ayuda a elegir mejor las cosas que quiero hacer, los libros que debo escribir, los viajes aún pendientes, los pequeños actos de valor a los que todavía no me atrevo. Mi hermana falleció antes de cumplir sesenta años. Mi padre murió con setenta y un años. Mi abuelo paterno no llegó a cumplir ochenta años. El legendario tío Bobby, el hombre más inteligente de la familia, se apartó para siempre de su velero Finisterre con apenas setenta y cinco años. Es decir que la historia de mi familia me advierte de que probablemente no llegaré a ser un octogenario. Cuando recuerdo estas cosas, cuando leo los obituarios en el periódico, cuando presiento la cercanía de la muerte, de pronto me digo que sería un error no pasar la nochebuena con mi madre, un error que aún estoy a tiempo de corregir.
La verdad es que estos últimos días la muerte se me ha aparecido más viva que nunca, dándome señales de que sigue gozando de plena, fantasmal salud. Un amigo del colegio, que ahora vive en Ginebra, a quien visité el año pasado, tiene cáncer, lo que me ha dejado consternado. Un veterano colega de la televisión, que compartió estudio conmigo durante muchos años, pues presentaba un programa a las ocho de la noche, una hora antes de que comenzara mi programa, y que fue cesado por esa televisora el año pasado, ha anunciado que tiene cáncer y se ha retirado de la vida pública. Un amigo entrañable, camarógrafo de ese canal de televisión, que trabajó conmigo más de quince años, y que me daba sabios consejos sobre política y sobre la vida misma, unos consejos que yo agradecía regalándole botellas de whiskey, acaba de morir estos días, a pesar de que era fuerte como un toro y noble como un árbol centenario: cómo se alegraba el querido chino cuando yo criticaba al presidente rubicundo que no gozaba de sus simpatías.
Si me dijeran que me quedan diez años de vida, trataría de ser más valiente y menos tonto. Pasaría más tiempo con mi madre y menos tiempo viajando. Renunciaría mañana mismo al canal de televisión. Seguiría grabando videos para mi canal personal, pero no hablaría de política, qué pereza. Publicaría las novelas inacabadas sobre el tío billonario y sobre la sagrada familia en que me tocó nacer. Publicaría dos libros de cuentos que guardo en mis archivos. No me exhibiría en ferias de libros ni en firmas de libros. Pasaría a la clandestinidad. No apoyaría a ningún político, no iría a votar, procuraría mirar por encima de la política, vil oficio que es un pugilato de enanos acanallados, una riña liliputiense, una bronca de bellacos, bobos y bribones. Trataría de amistarme con mis tres hermanos inamistosos. Haría grandes regalos, sin retirarlos de sus respectivas cajas, faltaba más, a mis hijas. Pagaría por un pedazo de tierra en el cementerio donde enterraron al tío Bobby y a mi abuelo materno, que fue como un padre para mí. Compraría un apartamento en la capital argentina, a ser posible en la calle en honor al músico español Blas Parera, en Recoleta, cuyo himno me conmueve desde que era un niño. Y esperaría la muerte escribiendo todos los días y rogando a los dioses que, si hay una vida más allá, y si mi padre sigue enojado conmigo, casi mejor que no me reúnan con él, sino con el tío Bobby, para darle el abrazo que quedó pendiente, y para llegar luego al paraíso, donde nadie me espera.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE