 Por Roberto Gálvez
Por Roberto Gálvez“No debiera aprobarse sin resolver estas dudas”: informe encargado por De la Llera plantea serios cuestionamientos al FES
Un extenso documento de más de 80 páginas desmenuza el proyecto del gobierno que busca dejar atrás el CAE. Elaborado por una decena de académicos y expertos de la PUC, el documento encargado por el rector de la casa de estudios era especialmente esperado por quienes son parte del debate legislativo.

“Consideraciones sobre el sistema de educación superior y del proyecto FES”.
Ese es el título del documento de 86 páginas, al que tuvo acceso La Tercera, y que en agosto encomendó el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, a un grupo de académicos de su institución. En él, los expertos desmenuzan el proyecto de ley del gobierno que crea un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y que busca dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Y es en medio de la discusión legislativa que este informe era especialmente esperado. Por provenir de una institución como la PUC y porque la máxima autoridad de la casa de estudio ha adquirido un rol protagónico en la misma, para el Ejecutivo y para el Parlamento.
Y en este documento, quizás si el principal aspecto en el que concordaron para su elaboración los académicos e investigadores que lo redactaron, es que el proyecto del FES nace de una premisa errada de parte del gobierno: creer que todo el sistema es ineficiente.
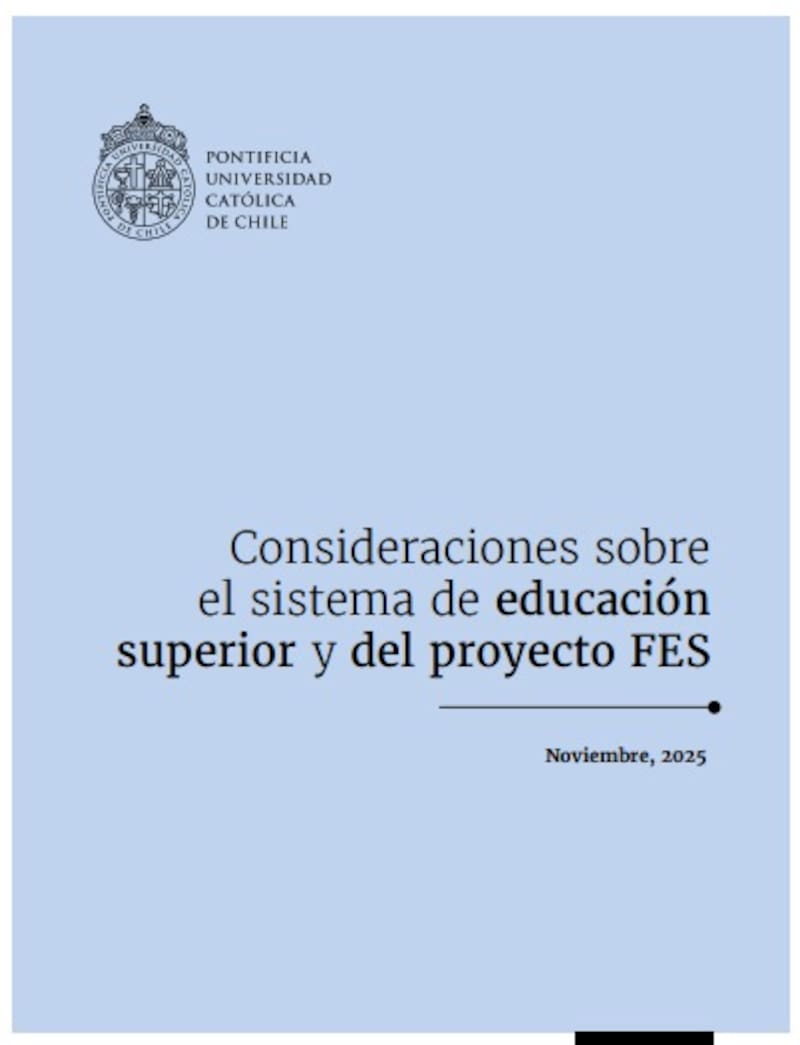
El informe
A lo largo del texto se examina la autonomía universitaria con el FES; si el sistema universitario gasta en exceso o agrega poco valor a sus egresados; se evalúan los riesgos fiscales del nuevo modelo y los posibles escenarios de gasto público; se estudia los efectos de la reducción de exigencias de admisión; se abordan los aranceles regulados y sus implicancias en el proyecto; y se proyecta el impacto que la ley tendría sobre la PUC.
“Se ha constatado que la decisión de autoridades políticas que controlan fondos públicos pueden afectar su desarrollo”, advierte sobre la autonomía universitaria, para luego señalar que “al restringir la capacidad de gestión, la fijación de aranceles y de vacantes, y al condicionar el financiamiento, la iniciativa amenaza la diversidad de proyectos educativos y la calidad del sistema en su conjunto”.
Pero el informe también pone la vista en la exigencia del proyecto que obligaría a las instituciones a informar sobre sus trabajadores y respectivas remuneraciones. “Aunque presentada como un mecanismo de transparencia, podría abrir la puerta a intervenciones o presiones en decisiones internas que son propias del gobierno universitario”.
Las secciones siguientes abordan las características y resultados de la inversión en educación superior en Chile y la rentabilidad para el estudiante chileno, tras las cuales se concluye estudiar se asocia a resultados laborales positivos. Y que a pesar de las diferencias de ingresos entre personas, están por encima de los egresados de educación media.
Tras ello se da paso a la sección de los aranceles regulados y sus implicancias para el FES. “El modelo implícito en el que ha descansado la definición de los aranceles regulados es el de empresa eficiente propia de la regulación de monopolios naturales”, como los de agua potable o de distribución de energía.
Luego de plantear una crítica sobre que otras empresas reguladas tienen mayores posibilidades de argumentar sus puntos en el proceso de regulación, aborda directamente uno de los nudos que mantiene el proyecto: el copago. “La extensión de los criterios de la política de aranceles regulados a los deciles 7 a 9, con el fin de impedir que las universidades puedan exigir un copago a los estudiantes de estos deciles que reciban el nuevo financiamiento estatal, torna más complejo la imposibilidad efectiva que tienen las universidades de defenderse de las decisiones de la autoridad”.
“Se debe dar una oportunidad razonable a las universidades de defender su información, incluso definiendo un arbitraje respecto de ellos. La legislación debería converger, a propósito de la experiencia acumulada, en esa dirección”.
Consecuencias fiscales
“En cuanto a lo fiscal es clave identificar, cuantificar y registrar adecuadamente todos sus efectos, para poder legislar de manera informada”, advierte esta sección que contextualiza la situación fiscal del país y resalta la importancia de ser “certeros” en la estimación y registro del FES. Asimismo, expone los riesgos y oportunidades del proyecto, incluyendo la necesidad de resolver los problemas en este ámbito del CAE.
“El propósito de este análisis es incentivar a que en el proceso legislativo se resuelvan las dudas sobre los aspectos fiscales del FES, tanto mediante la entrega de más información por parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), como mediante eventuales indicaciones”, es el llamado.
Sobre los efectos fiscales, se dice que el FES los tiene significativos y de alta complejidad técnica. “No solo es clave identificar y cuantificar los efectos fiscales, sino que también especificar si ellos son ‘sobre’ o ‘bajo’ la línea en la contabilidad fiscal. En cualquier caso, ambos efectos son relevantes y requieren financiamiento público sostenible, por lo que pueden afectar el nivel de endeudamiento”.
Y aunque se especifica que, según la Dipres, el FES generaría un efecto positivo en los flujos fiscales, tanto “sobre” como “bajo” la línea, se cuestiona que la modelación de continuidad del CAE “asume” que no mejoran los sistemas actuales de cobranza. “Esto plantea la pregunta sobre cuánto cambiarían las proyecciones de los beneficios fiscales del FES de aplicarse mejores sistemas de cobranza del CAE que disminuyan su morosidad”. También se cuestiona que la Dipres identifique que el FES genera ahorros netos “sobre” la línea. “Pero este ahorro viene dado principalmente por eliminar las becas de arancel y por postergar la gratuidad, lo cual no está directamente relacionado con el FES en términos técnicos. Son iniciativas que, habiendo voluntad política, se podrían impulsar sin otros cambios al sistema de financiamiento”.
Hay un cuadro en particular del informe que muestra los años posteriores a su posible implementación los flujos netos “bajo” la línea directos del FES, siendo negativos todos los años: en millones de pesos, serían 801.087 al primer año y 358.500 al décimo. “El FES en sí mismo requiere fuentes de financiamiento adicionales a lo que logra recaudar. Esto implica que no es autofinanciado, al menos en el horizonte de 10 años que simula la Dipres en sus informes financieros”. Esta, precisamente, es una de las máximas del proyecto del gobierno: su autocontención.
Un siguiente aspecto que plantea el informe es si el FES se hace cargo de los problemas existentes, señalando que los informes financieros avanzan en corregir algunos de registros contables, “pero no es del todo claro que se estén corrigiendo en su totalidad para el escenario base de continuidad del CAE”.
Lo que también hacen los investigadores es la identificación de riesgos en las estimaciones fiscales del FES. Por ello, señalan la necesidad de conocer la sensibilidad de las proyecciones de los informes financieros de la Dipres ante cambios en los supuestos clave. Esto, desde casi presentado el proyecto, diversos actores han señalado que no se ha hecho correctamente.
El texto también explicita las dudas sobre si es correcto o no clasificar como “bajo” la línea los flujos de desembolso y recuperación del FES, citando el reciente pronunciamiento de Contraloría y la CFA. También se señala que se debe definir cómo se registrará en la contabilidad fiscal la parte del FES que no se recupera. “Conceptualmente esa parte correspondería a un subsidio y, por lo tanto, tendría que registrarse como un gasto “sobre” la línea”.
Lo que se destaca en el documento es el sistema de recaudación que propone el FES, aunque señala que en términos técnicos “los mecanismos de cobranza propuestos para el FES también podrían aplicarse al CAE (...). La Dipres debiera incorporar un análisis de este tipo en sus informes financieros”.
El informe, además, plantea en más de una ocasión que las simulaciones presentadas por el Ejecutivo muy probablemente varíen en el tiempo y con ello los requerimientos de financiamiento público.
“No debiera aprobarse el proyecto sin antes resolver todas estas dudas mediante la entrega de más información por parte del Ministerio de Hacienda y la Dipres, como mediante eventuales indicaciones que mitiguen los riesgos identificados", se concluye.
Más adelante en el informe se analiza el impacto de la relajación de los criterios de admisión, señalando que los mismos provocaron un fuerte crecimiento en la demanda de recursos fiscales porque, en su gran mayoría, son estudiantes que aspiran a un apoyo del Estado.
Así se da paso a la sección que desmenuza los efectos del FES en la sustentabilidad económica de los estudiantes, del sistema universitario y de la propia UC.
Sobre los estudiantes, se destaca que el modelo de condonación y reprogramación constituye “un avance relevante” por resolver parcialmente la deuda acumulada y un sistema de cobranza más eficiente.
Sin embargo, se plantea como punto de preocupación que la contribución del beneficiario del FES “no tiene relación con el costo de sus estudios”, a pesar de la indicación que ingresó el gobierno hace un tiempo que busca aplacar ello.
En otra vereda, también se señala que la voluntariedad de adscribirse a la propuesta de condonación en algunos casos es valiosa, pero en otros, no, en particular para estudiantes con garantías ejecutadas a las universidades o morosos sin garantías ejecutadas, puesto que podrían mantenerse permanentemente como morosos sin un costo para ellos.
Además, se analiza la sostenibilidad fiscal de la propuesta en otras dimensiones, con un sistema de retribución que puede incentivar a buscar otras fuentes de financiamiento a estudiantes que podrían contribuir más que el costo de la carrera, entre otras cosas.
“El sistema de retribución propuesto no garantiza que un número suficiente de estudiantes con altos ingresos esperados se adhieran al mecanismo”, es la conclusión sobre esta materia.
Al analizar los efectos en las instituciones de educación superior, se señala que resulta “difícil aceptar” que un cambio regulatorio con los objetivos que plantea el FES genere impactos tan dispares. Por ello, entre otras cosas, se sugiere permitir el copago para los deciles 7 al 10 en base a lo que la ley actualmente explicita. Pero el informe va más allá y asevera que debiera realizarse una evaluación crítica al sistema de definición y fijación de aranceles regulados, al entrar ellos en la ecuación del FES.
Sobre el final, el informe insiste en que cambios menores en las variables “afectan significativamente” los resultados del modelo, pudiendo pasar de ser autofinanciable a deficitario. “Esto refuerza la idea propuesta de separar la discusión de la ley y abordar con urgencia su parte transitoria”. Esta última es la que refiere a la condonación. “El nuevo financiamiento requiere de mayor análisis”.
Asimismo, se recomienda que el proceso legislativo considere etapas piloto, mecanismos de evaluación ex ante y una implementación gradual.
La UC
El informe hace el ejercicio de ejemplificar con la realidad de la UC las implicancias del FES. Por ejemplo, al considerar a los alumnos de 2023, con gratuidad y FES en régimen, el déficit sería de MM$ 9.600. Pero al mover algunas variables, como la movilidad desde deciles superiores hacia inferiores -observado hoy en la gratuidad-, la UC termina con un déficit de MM$ 25.800. Las cifras cambian completamente solo al ver los estudiantes de la propia UC del año siguiente (2024), donde el déficit va de MM$ 9.500 a MM$ 30.000, principalmente por más estudiantes y la diferencia de reajuste entre arancel UC y arancel regulado.
Además, se hizo otro ejercicio, considerando que la totalidad de los estudiantes de los deciles 7 al 10 de la UC se adscribieran al FES. El informe dice que al menos 62% pagaría más que el aporte del Estado por sus estudios; que al menos 56% pagaría más que haber costeado de manera particular sus estudios; o que existe un potencial de 43% de estudiantes que actualmente están en el decil 10 que no tendría mecanismo de financiamiento para el copago en caso de requerirlo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE















