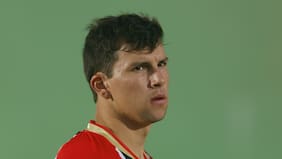Por Paula Escobar Chavarría
Por Paula Escobar ChavarríaColumna de Paula Escobar: Lecciones desde el ombligo del mundo

Logramos llegar a rankings mundiales del coronavirus.
Claro que no a los que esperábamos. Somos de los países del mundo con más muertos por millón de habitantes (lugar 13 de 200) y de los con más contagiados en proporción a su población (cinco de 200). En resumen, más del 90% de los países tienen menos muertes y casos por millón de habitantes.
Hemos escuchado todo tipo de racionalizaciones para intentar justificar esto. Que los que lo han hecho bien son más grandes, más chicos, más ricos... Pero la verdad es que dentro de los 15 países que la UE aceptó dejar ingresar a su territorio -algo así como la nueva “libreta de notas” mundial- los hay tan diversos como Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Marruecos, Nueva Zelandia, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay.
Es un balde de agua fría para una dimensión de la autoimagen “ganadora” chilena y esa percepción de que estábamos tan lejos y tanto mejor que el resto de Latinoamérica.
Pero también es un espejo que permite ajustar esa imagen agrandada, no solo relevando las sombras, sino también las luces, que sí las tiene, nuestro país. Quizás no son los mismos brillos que la cultura “winner” ha promovido, pero sí otros, que esta pandemia también ha mostrado. Un ejemplo: en medio de la oscuridad pandémica, hay lugares de Chile donde, hasta ahora, lograron cuidar a sus ciudadanos y salir del confinamiento. El ombligo del mundo, para partir: Isla de Pascua, que esta semana nos dio esperanza y optimismo al ser el primero del país en que sus jóvenes retornaron a clases.
Con solo tres ventiladores y sin camas UCI en su hospital (ahora tienen tres reconvertidas), y con una economía dependiente del turismo, a la comunidad rapanui los amenazaba una tormenta muy peligrosa por el Covid-19.
El virus llegó a la isla el 16 de marzo y en abril tenían cinco casos. La pesadilla había comenzado.
El histórico alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, implementó medidas sanitarias y económicas basadas tanto en el sentido común como en el plan que había elaborado antes a 20 años plazo, basado en cuatro pilares: autosustentabilidad, mejoras continuas, optimización de los recursos y respeto. También se basó en las tradiciones de la cultura rapanui. En abril, invocó el Tapu, orden sagrada que venera a los ancestros y que acata las órdenes que se dan para cuidar la naturaleza. Se recluyeron en sus casas, trabajando solo medio día y con comercio abierto hasta las 15.00. Se cerraron las fronteras desde el 16 de marzo. Y fue el primero en Chile en solicitar el uso de mascarillas y distanciamiento social, medida que se mantiene hasta hoy.
Luego vino la segunda etapa, Umanga, en que llamó a todos a compartir sus recursos, a ayudarse económicamente, con una economía de la isla en cero. Creó 700 empleos, según cifras del municipio, para reparar y refaccionar aquello que estaba pendiente.
Lograron tener 88 días sin contagios y entonces le pidieron al Mineduc volver a clases. Sus niños, según información que recababan doctores de la isla, estaban afectados y necesitaban la interacción con sus pares.
El 1 de julio abrió el primer colegio, la Aldea Educativa, un lugar muy simbólico de la isla, pues allí fueron confinados los enfermos de lepra, devastadora y estigmatizadora enfermedad que llegó a la isla poco después de su anexión al territorio chileno, en el siglo XIX.
Donde antes se vio dolor y estigma, la comunidad rapanui decidió fundar un espacio de aprendizaje. A propósito de los debates tan actuales sobre las estatuas que se derrumban, los rapanui han dado cátedra no solo al no botar estos muros, sino en transformarlos en memoria al servicio del cambio y de la paz.
Esos jóvenes de cuarto medio, caminando por ese territorio antes de sufrimiento y vergüenza, hoy están en el centro de la noticia, porque han comenzado una reapertura que todos anhelamos. Si se cuidan y siguen todas las medidas sanitarias, podrán seguir avanzando y marcando el camino.
Es una luz al final del túnel. Es un futuro para su isla -y ojalá para Chile- que pase por dar por superada la cultura “winner” y, en cambio, por preservar los valores que los han ayudado hoy a retornar: el sentido comunitario, el respeto a las normas que cuidan a todos, la memoria de las tragedias vividas y, desde ahí, las ganas de seguir adelante.
Pese a todo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
4.