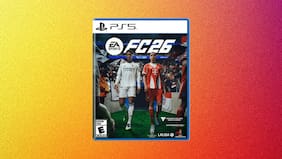“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Desde niña, Florencia sintió que algo en ella no estaba bien. Le costaba socializar, tolerar el ruido y mostrarse tal cual era. Pasó años con diagnósticos errados, hasta que, a los 18, descubrió que era autista. Y todo comenzó a tener sentido.

Una infancia distinta
Cuando Florencia era niña, le gustaba alinear sus peluches y jugaba de forma distinta al resto de los niños de su edad. En lugar de jugar con las Barbies como solían hacerlo las otras niñas, ella prefería ordenarlas y clasificarlas una y otra vez. Siempre sintió que había algo diferente en ella, aunque no sabía cómo explicarlo. Le molestaban los ruidos fuertes, las multitudes, y los recreos eran su peor pesadilla. Mientras para otros niños ese momento era sinónimo de relajo y entretención, para ella era caótico y abrumador: “Yo en los recreos la pasaba mal, me daba miedo. Yo creo que era porque había mucha gente y mucho ruido, y me escondía en la biblioteca… pero en ese tiempo no entendía, por la ansiedad”, recuerda.
Durante su infancia, las señales estaban ahí: el miedo a las voces fuertes, la molestia de las luces fluorescentes y más anaranjadas, la ansiedad al subir a la micro, al metro. Eran señales palpables para Florencia, pero pasaron desapercibidas para el resto de la gente. Nadie sospechó que pudiera estar dentro del espectro autista, ni sus padres, ni los contados especialistas que la veían. “Los adultos siempre decían que yo soy muy madura para mis cosas y para mi edad cuando yo era chica, ese era el pensamiento, pero cuando fui creciendo como que el pensamiento cambió, y fue que era inmadura para mi edad”, añade.
A medida que Florencia crecía, las exigencias cada vez eran más grandes, cada vez era más difícil encajar, suponía más esfuerzo y más exigencia, la gente comenzaba a esperar que se comportara de ciertas maneras, más madura, menos infantil, más acorde a su edad. Ese peso la llevó a un nuevo tipo de agotamiento, uno en el que conoció la ansiedad, la depresión y los trastornos alimenticios.
“¿Por qué no puedo estar bien?”
Esa contradicción, era madura pero infantil, inteligente pero desajustada, marcó la manera en que Florencia se vio a sí misma por años: “Siempre me he preguntado por qué me cuesta tanto relacionarme con los demás y por qué me cuesta estar bien”, confiesa. “La mayor parte de mi vida he estado muy triste, sumergida en una depresión. Me preguntaba por qué no podía ser feliz o porque no lograba encajar en un grupo. Nunca encajaba”, menciona.
“Me sentía culpable, porque yo también pasé por lo mismo (...) muchos años con crisis de angustia. Pensaba que le había transmitido mis miedos. Yo tenía pánico a andar en micro o metro, y sentía que ella absorbió eso como una esponjita”, cuenta la mamá de Florencia
A lo largo del colegio, comenzó a sentir que algo no andaba bien. Consultó con diferentes especialistas con la esperanza de que alguno le pudiera dar fin a su sufrimiento, pero ninguno sospechó que estuviera dentro del espectro autista, le hablaban de ansiedad, bipolaridad, trastorno de la personalidad, y un sin fin de diagnósticos que a ella no le calzaban totalmente con lo que sentía dentro de su cabeza. “Fue difícil, no entenderte a ti misma y buscar una respuesta y no tenerla igual es muy frustrante y desesperante”.
Cuando entró a la universidad, todo empeoró. El cambio de entorno, la sobrecarga sensorial y emocional, y la exigencia constante para rendir y relacionarse fue un nivel completamente nuevo para Florencia: “me sentí sola. No tenía a nadie y no conocía a nadie”.
Manuel San Martín, ex compañero de Florencia en primer año de universidad, también notó esta desconexión que ella vivía por dentro: “Conocí a Florencia en 2023, cuando empezamos la universidad. Me pareció una niña súper dulce, amable y cercana, y comenzamos a hacernos amigos. Pero con el tiempo empecé a notarla más distante. Cada vez la veía menos en clases, y cuando aparecía se veía desanimada, sin ganas de seguir en lo académico. Incluso muchas veces no iba a las evaluaciones”, recuerda. “Al año siguiente, nuestra relación se volvió casi nula. Pero cada vez que me encontraba, me contaba lo sola que se sentía en la universidad. Prácticamente no tenía amigos”.
A eso se sumó la dificultad para mostrarse tal cual es: “Me cuesta entrar en confianza y mostrarme como soy. Siento que me escondo, entonces la gente no ve a la verdadera Florencia. A veces creo que se dan cuenta y piensan que soy fingida, que no sé interactuar bien”.
A los 18 años, después de incontables intentos fallidos por parte de médicos y de ella misma por entender lo que le pasaba, Florencia escuchó por primera vez la posibilidad de que fuera autista.
El día que todo cambió
Era septiembre y el calor primaveral comenzaba a sentirse en el aire. Fue un día que quedará grabado para siempre en su memoria: un especialista le mencionó una alternativa (y una esperanza) de lo que podría estar ocurriendo con ella: Trastorno del Espectro Autista, también conocido como TEA.
Lo primero que hizo al llegar a casa fue investigar. Eran palabras totalmente nuevas para ella, y no le gustaba no saber a qué se enfrentaba. Quería entender. Quería nombrarlo bien. Y lo primero que descubrió fue que las siglas TEA estaban mal.
El autismo, comprendió, no es un trastorno. No implica alteraciones ni desórdenes mentales. Es una forma distinta de procesar el mundo. Sí, puede venir acompañado de condiciones como ansiedad, depresión e incluso trastornos alimenticios, como lo había vivido ella en diferentes etapas de su vida. Pero no es una enfermedad que deba curarse, sino una neurodivergencia que debe ser reconocida y comprendida.
Tanto la psicóloga Francisca Cerro como la terapeuta ocupacional Daniela Cortez explican que cada vez más profesionales cuestionan el uso del término “trastorno” para referirse al autismo. A diferencia de condiciones como la depresión mayor, la psicosis o la anorexia, donde existe evidencia clara de disfunción, incluso en entornos favorables, en el caso del autismo ocurre lo contrario: en un entorno comprensivo, la persona puede no solo funcionar con normalidad, sino incluso destacar. Por eso, hoy se insiste en definir el autismo como una neurodivergencia, y no como una patología.
Con la llegada de estas tres letras, Florencia tuvo que someterse a más exámenes y al escrutinio de más doctores, pero ella estaba dispuesta, “quería recibir un diagnóstico, quería entender lo que me pasaba, quería entenderme”. Inició el proceso de evaluación por posible espectro autista. Para ello, un equipo multidisciplinario de neurólogos, psiquiatras y psicólogos comenzó a analizar su historia de desarrollo, sus conductas, su perfil sensorial y su experiencia emocional. Incluso se contactó a terapeutas que la habían atendido años atrás. Y entonces ocurrió algo revelador: todos veían rasgos autistas en ella. Todos coincidían en que Florencia podía ser autista.
Pero ninguno lo había mencionado antes.
Le realizaron el ADOS-2, una prueba estandarizada y semiestructurada de observación para confirmar el diagnóstico, junto con los informes clínicos de respaldo. Ese día, recibió la noticia. Finalmente tenía una respuesta.
Florencia sintió un torbellino de emociones: “Estaba muy enojada. Enojada con el mundo, con los psicólogos, con mi familia… nadie se salvaba. Pero también estaba feliz. Tenía más esperanza de que las cosas iban a mejorar. A la vez tenía mucho miedo de que me dijeran ‘no, sabes qué, nos equivocamos, no eres autista’. Porque antes ya me habían dado diagnósticos que luego descartaron. Me decían ‘no, no encajas en el perfil’. También me dolía, estaba muy triste. Era abrumador. Como si me hubieran sacado una venda de los ojos que hacía que todo fuera más claro, pero dolía ver la realidad".
“Fue un balde de agua fría, como se dice. Nunca me lo imaginé. Pero a la vez sentí un gran alivio, como poder entender qué es lo que le pasa y darme cuenta de que no es igual a todas las personas”, dice la madre. “Me sentí culpable de no haberme dado cuenta antes, para haberla ayudado desde chica. Si hubiera ido a terapia ocupacional o a lo que necesitaba, estaría mejor.”
Una identidad con nombre
Después de recibir el diagnóstico, Florencia no sintió solo alivio. También vivió un duelo profundo, confuso, caótico. Por años, había pensado que el problema estaba dentro de ella, que había algo roto en su forma de ser. Saber que no era así, que nunca lo fue, la desarmó. “Siempre vi que yo era el problema”, dice, con la voz quebrada.
El día del diagnóstico fue como una montaña rusa emocional: “Pasaba de la felicidad, la tristeza, el miedo, la desesperación, a la esperanza… todo en un solo día. Llegué a mi casa, me puse a llorar, lloraba, lloraba… y después de eso le gritaba a mi mamá, rompía cosas, y luego pensaba: ‘esto está bien’. Fue muy raro ese día".
Con el paso del tiempo, la rabia comenzó a disiparse, pero no el dolor de lo que podría haber sido diferente. “Todavía duele pensar qué hubiera pasado si lo hubiéramos sabido antes. Tal vez hoy tendría más estrategias, me sería más fácil socializar… la universidad sería más fácil. Pero eso ya no pasó“.
No es fácil imaginar cuántas veces Florencia deseó ser otra persona. No porque no se quisiera, sino porque no se entendía. Vivió casi dos décadas tratando de parecer normal, cuando en realidad solo necesitaba que alguien le dijera que estaba bien ser como era.
“Dan esas ganas como de abrazarte a ti misma, a la Flo chiquita, y decirle: no es tu culpa, no había nada malo en ti. Yo necesitaba que me dijeran que no era el problema. Que no estaba mal. Que había más gente como yo. Y eso, solo yo me lo he podido decir.”
Con el diagnóstico vino también el permiso para dejar de fingir. Para mostrarse. Para tratarse con ternura: “El diagnóstico me ha dado eso. Al poder comprenderme mejor, soy más compasiva conmigo misma. No me critico tanto, no me juzgo tanto. Como que me abrazo más".
Invisibles a los ojos del sistema
La historia de Florencia no es única; refleja el camino que el 80% de las mujeres neurodivergentes deben recorrer, sin nombre para lo que les ocurre, hasta que un diagnóstico. Y es que al igual que Florencia, cada vez más mujeres adultas son diagnosticadas con autismo después de años, o décadas, de vivir sin saberlo. La razón principal: el camuflaje.
A diferencia de los hombres, muchas niñas autistas aprenden desde pequeñas a imitar lo que hacen los demás, a seguir rutinas sociales sin entenderlas del todo, a sonreír cuando hay que sonreír y callar cuando algo les molesta. Por fuera, pueden parecer funcionales, pero por dentro, están agotadas.
“El camuflaje social exige un esfuerzo constante por encajar. Muchas mujeres observan, copian, repiten conductas sociales aunque no las comprendan. Y eso las vuelve invisibles para el sistema de salud mental”, explica Daniela Cortez, terapeuta ocupacional especializada en neurodivergencia. “Lo más cruel es que mientras más ‘funcionales’ parecen, más tardan en recibir apoyo. Muchas llegan al diagnóstico después de años de ansiedad, crisis o burnout emocional”.
La psicóloga Francisca Cerro, especializada en autismo y género, coincide: “El enmascaramiento son estrategias sociales que muchas mujeres utilizan para poder estar en contextos sociales, cualquier contexto que implique una dificultad”, afirma. “Las mujeres autistas que he visto eran niñas muy correctas, muy adecuadas al contacto social. Nunca nadie pensó que eran autistas”.
Además, agrega un punto clave: el sistema no está preparado para verlas: “Los profesionales no tienen una formación específica sobre autismo en mujeres. No es que sea diferente el autismo en mujeres que en hombres, es igual, pero el proceso diagnóstico está centrado en varones. Las pruebas también están estandarizadas para esa población".
Florencia es una más entre muchas. Su historia ayuda a visibilizar ese patrón: el de las niñas que crecieron siendo demasiado buenas, demasiado tranquilas, demasiado invisibles para ser sospechosas de algo que en realidad siempre estuvo ahí.
Abrazarse a sí misma
Ahora, con 21 años, Florencia se sienta con las piernas cruzadas, su característico pelo rojo color cereza que la ha acompañado durante los últimos dos años, haciendo juego con el esmalte de sus uñas y un polerón con estampado de una de sus series favoritas. A veces juguetea con sus manos, con los lentes o con su botella de agua, debido a la ansiedad. Tiende a reírse cuando los demás lo hacen. Aunque aún le cuesta mantener el contacto visual por mucho tiempo, eso ya no la limita.
Estudia periodismo. “Me gusta escribir, leer, investigar. Me meto mucho en un tema que me interesa y lo investigo a fondo. Pero después me aburro. Y el periodismo tiene eso de que no te vas a quedar pegado en una sola cosa. Si estudiaba historia, me iba a quedar en un solo tema para siempre. En cambio aquí puedo moverme: hoy me interesa lo internacional, mañana puede ser crónica o investigación”, dice.
Florencia ya no busca encajar. Busca entender y entenderse, mirar el mundo desde donde está y, tal vez, contarlo desde ahí. Y en ese trayecto, como ella misma dice, abrazarse más.
Cuando cursó narrativa de no ficción ya tenía el diagnóstico, pero no lo mencionaba abiertamente. Aun así, su forma de estar en el aula decía algo de ella, aunque pocos pudieran nombrarlo.
“Florencia mostró desde el primer día una gran responsabilidad con su trabajo y un trato siempre respetuoso. Lo que más destaco es su manera de estar: observadora, atenta, constante”, recuerda su profesor y editor de revista Quiltra, Juan Cruz Giraldo. “Nunca sentí que estuviera en desventaja, ni que presentara alguna diferencia que la alejara de sus pares, por el contrario: es dueña de una pluma sensible y muy prolija, incluso publicamos su historia en una crónica en la que describió este proceso de autoconocimiento”.
Desde afuera, parecía una estudiante más. Desde dentro, Florencia comenzaba a reconstruirse con nombre propio. Ahora ya no necesita fingir ser alguien más para ser aceptada. Su diagnóstico le demostró que no fue un punto final, sino un principio: el permiso para ser ella misma. Hoy, Florencia camina con algo que antes no tenía: el lenguaje para nombrarse y entenderse.
__
- Este perfil fue escrito por las estudiantes del Taller de Reportajes y Perfiles de la Universidad Alberto Hurtado, Francisca González y Almendra Rojas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE