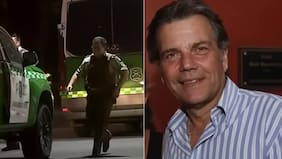Por Ignacio Briones
Por Ignacio BrionesEducar Chile

Imagine un país donde solo uno de cada cinco escolares tiene competencias adecuadas en lectoescritura y aritmética, y apenas uno de cada veinte en los sectores vulnerables. Un país donde las habilidades promedio de los trabajadores con educación superior no superan las de uno con secundaria en la OCDE. Y donde los futuros profesores provienen de los percentiles más bajos en la prueba de admisión universitaria. Ese país no es imaginario. Es Chile. Esta realidad debiera remecernos y movilizarnos.
Requerimos un proyecto país, fuera de la trinchera política, en que la educación escolar y preescolar de calidad sea prioridad nacional. No ha sido así. Hace tiempo centramos la discusión y los recursos en la educación terciaria, descuidando las bases. Eso es poner la carreta delante de los bueyes: no se construye un tercer piso sólido sobre fundaciones y primeros pisos frágiles.
Esta prioridad debe tener un foco claro: el estudiante y sus aprendizajes. Todo —profesores, directores, currículo, infraestructura, técnicas pedagógicas— debe orientarse a ese fin. Parece obvio, pero ¿cuántas veces confundimos el medio con el fin?
Poner al estudiante al centro tiene bajadas concretas.
Significa escuelas siempre abiertas, un servicio esencial que no puede cerrar. Por lo mismo, las tomas y la violencia que conculcan el derecho de otros a estudiar son inaceptables y requieren sanciones expeditas, incluida la expulsión. Lo mismo vale para paros ilegales de profesores: confundir reivindicaciones legítimas con medios ilegítimos solo puede hacerse socavando el derecho a la educación.
Implica también reivindicar la disciplina interna, sin la cual no hay educación posible. El respeto a la autoridad y a las reglas de convivencia es condición básica de aprendizaje. La relación jerárquica del estudiante —precisamente porque está en formación— con sus maestros y autoridades es consustancial a esa disciplina. Pretender una exacerbada horizontalidad, como si la educación escolar fuese un diálogo entre pares, es un sinsentido.
Priorizar al estudiante exige entender que un déficit temprano se acumula en los niveles siguientes. Hay chicos brillantes —lo he visto— que se estancan por falta de herramientas básicas. Por eso es clave asegurar competencias mínimas en lectoescritura y aritmética. Con medición continua, reforzamiento temprano y evitando la promoción automática, que no es más que hacerse trampa y, a la larga, daña al alumno. En media urge terminar con la inflación de notas: una alta fracción de alumnos con promedio sobre 6 obtiene pobres resultados en la PAES, frustrando expectativas y engañándolos a ellos y a sus familias. Las notas —vaya obviedad— deben informar.
Para poner al estudiante al centro, la formación de profesores es crucial. Es ilusorio pensar en educación de calidad sin docentes de excelencia: nadie puede dar lo que no tiene. Mientras en países que admiramos suelen provenir del 30% de mejores estudiantes, en Chile hoy de facto basta con estar sobre el percentil 25 en la PAES (500 puntos). En 2016 se subió la exigencia al top 40%, pero su aplicación se ha postergado y ahora incluso arriesga reducirse significativamente. Se dice que elevar la vara arriesga un déficit de profesores, pero llenar vacantes descuidando la calidad sería un remedio peor que la enfermedad.
Atraer a los mejores a la docencia es difícil y de largo aliento. Por eso debemos empezar ya, actuando en varios frentes. Primero, dignificar socialmente la labor docente —¿hay tarea más noble que educar a nuestros hijos?—. Segundo, subir remuneraciones, pero ligadas a excelencia. Tercero, remunerar a los buenos estudiantes de pedagogía, reduciendo su costo de oportunidad. Cuarto, alinear los currículos con los mejores estándares internacionales. Quinto, invertir en infraestructura y tecnología de primer nivel para facultades de pedagogía de excelencia, enviando la señal de que la educación es prioridad: que entrar a ellas impresione tanto como pisar una escuela de negocios.
En el intertanto, hay caminos complementarios. Propongo dos.
Uno es atraer docentes extranjeros de excelencia, como hacen Corea o Singapur. Estos pueden complementar a los profesores locales y formar escuela, como en los orígenes de nuestra Escuela Normalista en el siglo XIX. Si nadie vetaría a un médico extranjero de excelencia, ¿por qué hacerlo en educación?
Otra vía es convocar al enorme capital humano avanzado de diversos profesionales jubilados, hoy desaprovechado. Con una formación docente abreviada, estos podrían desempeñar labores docentes y obtener un complemento de ingreso. Esta reconversión pondría en valor una reserva única de conocimiento y experiencia, y sería la forma más noble de que las antiguas generaciones sigan contribuyendo al país: formando a las futuras generaciones.
Educar Chile es un desafío central que requiere levantar la mirada y salir del cortoplacismo atávico. Mientras no pongamos a la educación preescolar y escolar al centro y pasemos de la boca a la acción, seguiremos hipotecando una sociedad de oportunidades y también el desarrollo del país.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE