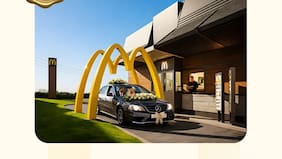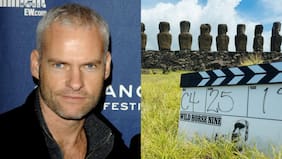Por Julio Nahuelhual
Por Julio NahuelhualLa crisis del empleo que el gobierno no vio venir
Los 30 meses consecutivos de la tasa de desocupación por sobre el 8% que marcó la economía chilena en el trimestre abril-junio confirma un desempleo estructural más alto que en décadas anteriores. Lo mismo refleja la escasa capacidad de la economía por crear nuevas plazas de trabajo. Los especialistas creen que el gobierno ha reaccionado tarde y ha minimizado la existencia de una emergencia laboral.
Fue una bola de nieve que muy pocos vinieron venir y que está golpeando con dureza la línea de flotación del gobierno en un año de elecciones. Los 30 meses consecutivos de desempleo sobre el 8% que marcó la economía chilena en el trimestre abril-junio pasado no sólo confirmaron que la tasa de desocupación estructural sigue estacionada muy por sobre el periodo anterior a la pandemia, sino también desnudó una crisis del empleo no declarada por el gobierno.
Eclipsada mediáticamente por las alertas de tsunami que acechaban a la costa chilena por el terremoto de Rusia, la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que en el trimestre terminado en junio la tasa de desempleo llegó a un 8,9%, 0,6 puntos porcentuales mayor al mismo periodo del año pasado, lo que significa que hay 910 mil personas que buscan un trabajo y no lo han encontrado. Pero lo que fue interpretado como una evidencia implacable de la crisis laboral por la que atraviesa la economía chilena, fue la casi nula creación de puestos de trabajo en un año, con tan solo 141 plazas nuevas. La tasa de desempleo del 9,9% de las mujeres y una tasa de ocupación del 56,4%, 0,5 punto porcentual más baja que un año atrás, sólo vino a confirmar la emergencia laboral que vive la economía chilena.
Inmediatamente, las explicaciones del gobierno apuntaron a una base de comparación distorsionada por la contratación de 25 mil funcionarios públicos para el censo en 2024 y se concentraron en destacar un incremento en los trabajos asalariados, una reducción de los empleos informales y la caída del empleo público. Según las estadísticas del INE para el periodo, los empleos públicos cayeron en 74 mil cupos y se destruyeron 96 mil trabajos informales en un año.
“La tasa de participación de los jóvenes o de los mayores de 60 años es más baja y no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. ¿Por qué esto tiene que ver con la creación de empleo y la tasa de desocupación? Porque esas personas tradicionalmente tendían a ocuparse más en empleos informales, y lo que ha estado pasando durante este período es que han caído los empleos informales en cerca de 100 mil ocupaciones, mientras que los empleos formales han crecido en cerca de 100 mil también”, analizó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien evitó hablar de crisis del mercado laboral y admitió el rezago que ha tenido el mayor dinamismo de la actividad de este año en las cifras de empleo.
La emergencia que sí avisó
Sin embargo, los expertos laborales y el propio jefe del equipo económico de Jeannette Jara, la candidata oficialista a la Presidencia, han sido implacables y se han distanciado de las explicaciones del gobierno. “Respecto de empleo, efectivamente la cifra es un desastre. De eso no cabe ninguna duda”, dijo sorpresivamente esta semana Luis Eduardo Escobar, uno de los integrantes del equipo económico de la carta del PC, quien se incorporó la semana pasada.
La alerta laboral ya la había lanzado a fines del año pasado por el Banco Central. En su Informe de Política Monetaria (Ipom) de diciembre mencionó que la tasa de desempleo estructural del país (Nairu, por sus siglas en inglés), aquella que no es inflacionaria y que es de equilibrio a largo plazo, no era muy distinta a la tasa de desempleo de ese momento, la que bordeaba el 8,6% para el trimestre móvil agosto-octubre de 2024, lo que generó la sorpresa de los analistas.

Uno de los primeros expertos en anticipar la crisis, quien acuñó la frase de “emergencia laboral”, el economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, hace un crudo análisis. “Estamos viviendo una tasa de desempleo mucho más alta en el mercado laboral y lo más preocupante es que nos hemos acostumbrado a eso. Tomemos la declaración de cualquier autoridad de gobierno refiriéndose el tema en cualquiera de los más de treinta meses para atrás y vamos a ver una constante: son explicaciones puntuales que van desde el rezago de la recuperación del crecimiento, algún efecto coyuntural que afectó al Imacec, los censistas que entraron, los censistas que salieron, la pandemia… No se ha reconocido el problema en que estamos”, afirma Bravo.
Pero su análisis se extiende. “Es natural que las autoridades de turno, entre otras cosas porque parte de su trabajo es afectar positivamente las expectativas, tiendan a mirar siempre el vaso medio lleno, especialmente cuando venimos de un proceso de una pérdida muy grande de empleo en la pandemia. Sin embargo, hubiera esperado tener una acción que fuera coherente con la gravedad del problema del mercado laboral. ¿Dónde están esas medidas que típicamente todos los gobiernos toman cuando están en una emergencia?”, se pregunta Bravo.
Los especialistas también entregan dos datos clave que derriban la “complacencia” con que el gobierno ha abordado la crisis laboral. Cuando se instaló el gobierno en marzo de 2022, la tasa de desocupación estaba en 7,7%, lo que es 1,2 puntos menor al último registro de este año. A su vez, la cantidad de empleos formales se ha reducido en cerca de 90 mil desde entonces, según los registros de cotizaciones al Seguro de Cesantía y a las AFP. Esto se contrapone a los casi 568 mil empleos formales que se han creado en el actual gobierno, según el INE, cuyas cifras corresponden a autorreportes de las personas encuestadas, menos fieles que los datos administrativos de las cotizaciones a la seguridad social.
Patricio Domínguez, presidente ejecutivo de Espacio Público, reconoce que las cifras de desempleo son preocupantes y atribuye en gran medida el crítico momento laboral al estancamiento de la productividad y al modesto crecimiento económico. “Si uno compara con lo que pasó en la última década, estamos en niveles más altos (de desempleo). ¿Cuánto de eso responde a una tendencia de nuestra economía y cuánto es coyuntural? Esa es la principal discusión”, afirma Domínguez.
“Quizás algo que falló (en el gobierno actual) es que la discusión sobre el crecimiento económico no estaba instalada con el nivel de importancia que requería al comienzo. Ahí se perdió tiempo valioso. El gobierno ha hecho muchas cosas últimamente, pero esa discusión no estaba con la fuerza que se requería. Al comienzo teníamos la discusión en otra dirección”, reflexiona el especialista.
Más drástico el socio de Gemines, Alejandro Fernández, quien acusa al gobierno de priorizar beneficios electorales de corto plazo, como subir el salario mínimo y bajar la jornada laboral, sin preocuparse de las consecuencias de mediano y largo plazo en el mercado del trabajo. “No sé si (el gobierno) no lo vio venir o le dio lo mismo (…) Las señales sobre lo que estaba sucediendo en el marcado laboral aparecieron hace tiempo, pero fueron ignoradas porque se prefirió perseverar por razones políticas: popularidad y beneficio electoral. Esto, además, es responsabilidad principalmente del FA (Frente Amplio) y el PC, que favorecen este tipo de política populista cortoplacista”, dispara el economista.
Lo que hay detrás
Además del lento crecimiento de la economía, los especialistas apuntan a un cúmulo de factores para explicar una tasa de desempleo de equilibrio mayor que hace una década. La economista de Pivotes, Elisa Cabezón, dice que se han aprobado una serie de propuestas que han encarecido o dificultado la generación de empleos formales, como el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la Ley Karin, entre otras. “Veo un negacionismo de parte del gobierno respecto al deterioro laboral (…) Las autoridades y políticos debieran leer y tomar en cuenta este claro deterioro laboral y no seguir proponiendo medidas que le carguen la mochila a los emprendedores y empresas, las generadoras de empleo, como eliminar el tope de la indemnización por años de servicios, el sueldo vital de $750.000 y la negociación ramal”, sostiene la experta de Pivotes.

El director del OCEC-UDP, Juan Bravo, profundiza el análisis y reconoce que hubo demora relevante en impulsar propuestas que ayudaban a favorecer la empleabilidad, como el proyecto de Subsidio Unificado al Empleo y el de Sala Cuna Universal, los que actualmente se tramitan en el Congreso. “Ha habido una reacción tardía en reconocer la gravedad del problema del mercado laboral”, añade Juan Bravo, quien dice que el bajo crecimiento y el aumento de costos laborales se transformaron en un coctel dañino para el mercado del trabajo.
El economista precisa, sin embargo, que el deterioro de la tasa de ocupación de los más jóvenes y las personas de mayores de 65 años respecto a la prepandemia no es una tendencia necesariamente negativa. “Los jóvenes, personas entre 15 a 24 años, que están fuera de la fuerza laboral son por razones de estudio; es una tendencia que venía incluso antes de la gratuidad. Cada vez tenemos una mayor proporción de la fuerza laboral que tiene educación superior completa. En el caso de las personas de 65 años o más, la PGU generó algún impacto en términos de reducir la tasa de participación y la ocupación; uno de los objetivos de esa política pública era que personas de ese rango etario no se vieran forzadas a tener que trabajar porque los ingresos le eran insuficientes”, precisa.
Si bien el economista reconoce que en el último dato del INE hay creación de empleo formal y destrucción de cupos informales, afirma que la generación de empleo total es insuficiente para absorber a las personas que están dejando sus empleos informales y las que se incorporan a la fuerza laboral. “Ese es el problema. No es que la economía no genere empleos asalariados formales en el sector privado, el problema es que son insuficientes”, explica Juan Bravo.

Según datos de OCEC-UDP, el mercado del trabajo chileno se ha desacoplado de la realidad laboral de los países de la OCDE y no ha mostrado la misma recuperación luego de la pandemia. El informe precisa que en el periodo 2010-2019 la tasa de desempleo de Chile fue del 6,9% en promedio, mientras que la de la OCDE era del 7%. Sin embargo, la tasa de desocupación chilena en 2024 promedió un 8,5%, muy lejos del nivel del 4,9% que tuvieron los países del bloque económico.
“¿Por qué ha subido el desempleo estructural? Por una parte, por la disminución en el crecimiento efectivo de la economía en la última década, que explica la subida persistente del desempleo hasta la pandemia y que ha continuado después. Adicionalmente, en los años recientes, se ha agregado un alza excesiva en el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral sin baja de salario -a partir de ahora también está el efecto de la reforma previsional- y la reinterpretación de la legislación laboral en favor de los trabajadores. En este escenario se agrega el efecto potencial del cambio tecnológico. Por una parte, el reemplazo de mano de obra por máquinas, en lo relativo a procesos de automatización de producción que ahorra mano de obra y, por otra, los avances de la IA (inteligencia artificial) que pueden reemplazar ya no solo actividades mecanizables, sino también otras más complejas”, concluye Alejandro Fernández, de Gemines.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE