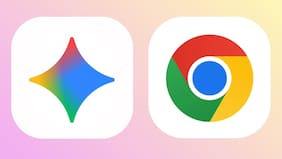Por Óscar Contardo
Por Óscar ContardoAl descubierto

El documental Cover-up sigue la carrera del periodista Seymour Hersh, quien cobró notoriedad tras sus reportajes sobre la llamada Masacre de My Lai, perpetrada por soldados estadounidenses contra población civil durante la guerra de Vietnam en 1968. En adelante la carrera de Hersh continuó revelando distintos casos incómodos para las instituciones de su país, desde el modo en que el gobierno de Washington incidía en la política interna latinoamericana -incluido el caso del Golpe de Estado en Chile en 1973-, hasta las guerras, como el caso de la invasión a Irak. En este punto el documental se detiene en la revelación de las torturas cometidas por militares norteamericanos en contra de prisioneros iraquíes. Hersh acumuló evidencia fotográfica de los graves abusos a los que eran sometidos los internos de la prisión de Abu Ghraib. En el documental, el propio Hersh comenta que sin esas imágenes habría sido aún más difícil impulsar la denuncia y presionar para que la situación fuera revelada públicamente, como ocurrió en 2004, provocando consternación nacional y mundial. El retrato de un hombre descalzo sobre una caja, con la cabeza cubierta con una capucha, vestido con algo parecido a un poncho, con los brazos extendidos y las palmas de las manos abiertas desde las que salían dos cables eléctricos se transformó en un icono de un horror cometido puertas adentro por uniformados que, según se desprende de los retratos, se divertían infligiendo humillación y sufrimiento. Tras la difusión de un reportaje televisivo, el gobierno de George W. Bush admitió la ocurrencia de los hechos, aunque los calificó de “incidentes aislados”. En estos casos surgían las dos caras del imperio: por un lado, el despliegue de un poderío colosal en territorio extranjero bajo una excusa fabricada; por el otro, la incidencia de contrapesos internos, la labor de una prensa independiente y de una opinión pública que demandaba información y justicia. Estos últimos aspectos habían distinguido a Estados Unidos del adversario soviético durante la Guerra Fría y lo diferenciaban de la potencia China en ascenso. Desde hace 20 años a la fecha algunas cosas persisten, otras parecen haber cambiado para siempre.
Hace dos semanas, un periodista británico le preguntó a la vocera del gobierno de Donald Trump cómo era posible que la presidencia considerara que la policía migratoria ICE estaba actuando “correctamente” si había 32 personas muertas bajo su custodia, 170 ciudadanos estadounidenses detenidos y una ciudadana, Renée Good, de 37 años, muerta tras ser baleada por un agente del ICE en Minnesota, un estado con bajos niveles de inmigración. La vocera no respondió, sino que acusó al reportero de ser un “activista de izquierda sesgado” que intentaba difundir bulos. Cada uno de los datos ofrecidos por el británico eran reales, pero la vocera lo hizo parecer falsos. Algo similar sucedió tras el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba rehabilitando veteranos de guerra también en Minnesota, quien fue baleado en el suelo por agentes de ICE. Los dos incidentes -las muertes de Good y Pretti- fueron grabados con cámaras de testigos. A pesar de que las imágenes mostraban al menos una desproporción en el uso de la fuerza, no fueron suficientes como para que las autoridades admitieran que algo andaba muy mal con la policía migratoria. Cabe entonces la pregunta: si los agentes eran capaces de actuar de ese modo con ciudadanos estadounidenses a pesar del registro de las cámaras de los testigos, cómo se comportarían con las personas migrantes capturadas en los centros de detención en donde nadie los vigila. La revista The Economist titulaba esta semana que la impunidad de ICE es una fórmula para que la violencia aumente.
Mirado desde la periferia del mundo, el poderío de Estados Unidos siempre mantuvo esa ambivalencia entre la fascinación por sus virtudes políticas, culturales, científicas, y la distancia por su rol imperial. De un lado la manifestación luminosa de su poderío tecnológico, su mentalidad pragmática, el funcionamiento de su democracia, su capacidad para crear riqueza, ofrecer una narrativa épica propia y hacerla universal. Del otro, el resentimiento que provoca la arrogancia del poderoso que promueve golpes de Estado, interviene en políticas internas o derechamente invade países. En medio de esos dos planos, como una bisagra, la curiosidad que provoca una cultura que tiene entre sus particularidades un porfiado desdén por la geografía universal, un asombroso culto a las armas de fuego y cierta obsesión por clasificar burocráticamente a la gente por su color de piel usando como estándar ideal de la métrica de pigmentos el color blanco de los europeos del norte. En el balance, las sumas y las restas, hasta hace muy poco era evidente que para la mayoría de los latinoamericanos los atributos de Estados Unidos -sus valores y su forma de vida- sobrepasaban los aspectos incómodos. Eso está cambiando: ahora se muestra como una sociedad que desconfía cada vez más del valor de la ciencia y el conocimiento; una democracia de adversarios políticos que se tratan como enemigos mortales con una prensa que debe soportar el maltrato de las autoridades elegidas; una república en donde quien tiene el dinero suficiente para zafar de la justicia por cargos gravísimos lo hace a rostro descubierto. Estados Unidos hoy es un país en donde existe una policía dedicada a cazar personas consideradas sospechosas en virtud de su aspecto y su acento, con agentes armados que actúan sin el disimulo de las policías políticas de las dictaduras que gobernaron en América Latina, ni tienen mayor control que la resistencia de un puñado de ciudadanos que se enfrenta al ICE como lo hicieron Good y Pretti. Ahora el antiguo balance se ha roto. La admiración cultivada desde la periferia está siendo carcomida por el miedo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE