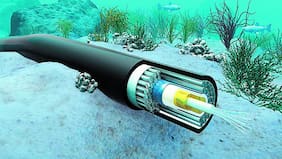Por Natalia Piergentili
Por Natalia PiergentiliMi amiga venezolana y la política que no entra en los foros

Mi amiga Ale llegó a Chile con una mochila de sueños pequeños, hechos a fuerza de trabajo y necesidad. Había salido de su país con un objetivo concreto: reunir dinero para pagar el tratamiento de cáncer de su mamá. Primero pasó por Perú, donde la precariedad fue parte del trayecto, y luego llegó acá, a un lugar donde no conocía a nadie y donde las categorías de “derecha” e “izquierda” no forman parte de su vocabulario cotidiano. Su marco de referencia es otro: trabajar, enviar dinero, sostener a los suyos y seguir.
En Venezuela estudió para ser TENS. En Chile no ha podido convalidar su título. Su instituto no le envía los documentos necesarios porque, al haber salido del país, es considerada una traidora. Así, mientras se discute sobre derecho internacional, sanciones, precio del petróleo o correlación de fuerzas, ella cuida personas mayores. Administra medicamentos, acompaña procesos de deterioro físico, sostiene rutinas que permiten que otros sigan viviendo con dignidad. La alta política se analiza con lupa; su vida, en cambio, se juega en turnos extensos y trabajos que casi nunca aparecen en los discursos.
En medio de las noticias, de los análisis y de las declaraciones que se miden palabra por palabra, me dijo algo que resume mejor que muchos informes lo que está en juego: “Para nosotros lo que pasa en Venezuela no es una discusión política, es una herida abierta. Son años de familias separadas, de miedo, de no tener lo básico y de ver cómo el poder se puso por encima de la gente. Lo de ahora mueve muchas emociones porque el pueblo ha sufrido demasiado.”
Habló también de la posibilidad de que la situación derive en nuevas represalias o crisis humanitarias. Y fue clara en algo que rara vez se escucha en los debates más ideologizados: “Decir si esto es bueno o malo no es tan simple. Para muchos no es ni una celebración ni una tragedia inmediata, es incertidumbre. Después de tanto dolor, cualquier cosa que pase genera esperanza en algunos y miedo en otros. Lo único que realmente marcaría que algo va por buen camino es que mejore la vida del pueblo: dignidad, libertad, comida, salud y paz.”
Mientras acá en Chile se discutía sobre si Venezuela era o no una dictadura ella cuidaba personas mayores, como a mi mamá, a quien asistió durante tres años, la acompañó en su fragilidad, y sostuvo su mano cuando murió. No lo menciono como gesto sentimental, sino como dato concreto: mientras se discuten equilibrios globales, hay personas que sostienen la vida de otros con trabajos invisibles, precarios y, sin embargo, socialmente indispensables.
Pero esta no es solo la historia de Ale. Ella no es una excepción. Es parte de una diáspora de millones que comparten una misma combinación de agotamiento, incertidumbre y expectativas contenidas. Cuando ese sentimiento se repite de forma masiva, deja de ser anecdótico y pasa a ser un dato político relevante, que incide directamente en la legitimidad de cualquier proceso, transición o salida institucional.
Tan importantes como son la geopolítica, el derecho internacional y el rol de los organismos multilaterales, no es posible sacar de la ecuación la experiencia vital de las personas. No como un elemento accesorio, sino como una variable estructural. Las personas no viven los conflictos como categorías analíticas; los viven como miedo, rabia, esperanza o cansancio. Y desde ahí construyen juicios que no pueden ser desestimados desde atriles técnicos ni reducidos a meras “percepciones”.
Si hay quienes sienten alivio, expectativa o incluso satisfacción frente a ciertos hechos, no corresponde juzgarlos únicamente desde marcos normativos o equilibrios diplomáticos, sino comprender qué trayectorias de pérdida, frustración y desgaste explican esas reacciones. Del mismo modo que exigimos rigor para analizar sanciones, mercados o alineamientos estratégicos, deberíamos exigir el mismo rigor para incorporar el clima social real en el que esas decisiones se reciben.
Por eso, el desafío no es dejar de opinar ni renunciar al análisis. Al contrario: es ampliar la mirada. Integrar la geopolítica, el derecho, los equilibrios estratégicos y también la experiencia vital de quienes han cargado con el costo real de los conflictos. No como concesión simbólica, sino como parte sustantiva del diagnóstico.
Escuchar esas voces no implica validarlo todo ni suspender el juicio crítico. Implica algo más exigente: reconocer que hay personas que piensan, sienten y razonan desde trayectorias de pérdida, de exilio y de precariedad, y que sus conclusiones —aunque incomoden, aunque no calcen con nuestras categorías, aunque resulten políticamente incorrectas— merecen respeto y consideración.
Porque una discusión pública que no es capaz de convivir con ese nivel de complejidad termina siendo moralmente cómoda, pero políticamente estéril. Y si de verdad aspiramos a salidas sostenibles, será necesario aceptar que no se construyen solo desde los foros, los tratados y los comunicados, sino también desde el reconocimiento de quienes han vivido la historia en el cuerpo, no en el papel.
Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos, Feedback.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE