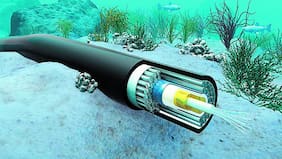Por Carolina Melcher
Por Carolina MelcherAño nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
Muchas personas comienzan el año sintiendo que su cuerpo quedó “al debe”. Vuelve la balanza, los números y la idea de un peso ideal al que habría que llegar para estar bien. Entonces se fija una meta: bajar kilos. El problema es que ese “ideal” se mide mal y no siempre es sinónimo de salud.

El año nuevo suele ser un momento de evaluación y también de nuevos propósitos. Enero llega cargado de promesas nuevas y culpas antiguas. Muchas personas comienzan el año con la sensación de que su cuerpo quedó “al debe”, como si hubiera algo que corregir antes de seguir adelante. Aparece la balanza, reaparecen los números y, con ellos, una idea profundamente instalada: la de que existe un peso ideal al que deberíamos aspirar para estar bien, para estar sanas, para estar en paz. Y entonces se proponen una meta: bajar equis cantidad de kilos durante el año para conseguir ese “peso ideal”.
Y no es casual que esa presión se repita año tras año. No tiene que ver con falta de fuerza de voluntad ni con desorden personal. Es, más bien, el resultado de un sistema que durante décadas ha insistido en medir la salud con una vara estrecha, antigua y profundamente descontextualizada.
El Índice de Masa Corporal (IMC), uno de los parámetros más utilizados en salud, fue creado en 1832 por el matemático belga Lambert Adolphe Quetelet. Su objetivo nunca fue evaluar bienestar ni salud individual, sino describir en números las características físicas de un hombre europeo considerado “promedio”. Para ello, definió una fórmula matemática que relaciona peso y estatura.
Difícilmente Quetelet imaginó que una herramienta pensada para describir poblaciones —y no personas— terminaría, más de un siglo después, convertida en un parámetro casi incuestionable de salud individual. Una fórmula limitada, construida desde un contexto específico, que con el tiempo pasó a operar como diagnóstico, recomendación médica y, muchas veces, como una verdad incuestionable.
Durante décadas, este indicador fue conocido como el índice de Quetelet. Sin embargo, en los años setenta, con la expansión de las compañías de seguros de salud en Estados Unidos, el sistema necesitó mecanismos rápidos para clasificar riesgos y definir costos. Fue ahí donde este índice, rebautizado como IMC, encontró su lugar. Desde entonces, se transformó en un estándar para definir si una persona tiene un peso “saludable” o “no saludable”, sin considerar variables clave como edad, sexo, genética, etnia, contexto social, salud mental ni trayectoria vital.
El problema no es que las personas crean que su cuerpo está mal. El problema es que el propio sistema de salud les enseñó a mirarse así.
A esto se suma un conflicto de fondo del que se habla poco: la patologización del tamaño corporal. En las últimas décadas, categorías como “sobrepeso” y “obesidad” dejaron de funcionar solo como descripciones estadísticas y comenzaron a instalarse como diagnósticos en sí mismos, incluso cuando no existe una enfermedad asociada.
El tamaño corporal, sin embargo, no es una causa directa de enfermedad. Es, a lo sumo, un factor de riesgo más, que interactúa con múltiples variables: acceso a salud, nivel socioeconómico, estrés crónico, calidad del sueño, alimentación posible, movimiento, genética y salud mental, entre otros. Aun así, el sistema ha optado por un atajo peligroso: responsabilizar al cuerpo grande de procesos complejos, simplificando la medicina y desplazando el foco desde las verdaderas causas estructurales del malestar.
Cuando el tamaño corporal se convierte en diagnóstico, el cuerpo deja de ser un territorio a cuidar y pasa a ser un problema a corregir. Esto no solo refuerza el estigma, sino que tiene consecuencias concretas: retrasos en diagnósticos, tratamientos inadecuados y una atención centrada casi exclusivamente en la baja de peso, incluso cuando esta no es necesaria ni beneficiosa.
No es casual que muchas personas en cuerpos grandes eviten controles médicos. No es desinformación ni descuido. Es experiencia. Es haber aprendido, una y otra vez, que cualquier síntoma, tarde o temprano, será reducido a una cifra en la balanza.
Pero los cuerpos reales no funcionan según fórmulas ni categorías rígidas. Las personas tenemos un peso real —o un tamaño corporal real— que se construye y transforma a lo largo de la vida. Está influido por la genética, la edad, las hormonas, la historia alimentaria, el nivel de estrés, el descanso, el movimiento posible, la salud mental y el contexto social. Nada de eso cabe en una ecuación.
El tamaño real no se fuerza ni se impone. Es el que el cuerpo alcanza cuando existen hábitos sostenibles, cuidados posibles y una relación menos violenta con la comida y con uno mismo. No es el más pequeño ni el más celebrado socialmente, sino el más habitable, el más funcional, y puede manifestarse en múltiples formas y tamaños.
Muchas personas llegan a consulta agotadas, no porque no sepan cuidarse, sino porque llevan años intentando encajar en un ideal que no les corresponde. Y mientras el sistema de salud siga confundiendo delgadez con bienestar, seguirá empujando a las personas a desconfiar de su propio cuerpo.
Quizás este comienzo de año no se trate de perseguir un peso ideal, sino de cuestionar quién definió esa vara y con qué intención. Quizás se trate de empezar a hablar de salud con más contexto, integrando lo físico y lo mental, con más humanidad y menos números.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE