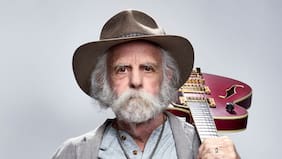Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
En la década de los 60, en Chile nacían en promedio 6 hijos por familia. Hoy ese número ha bajado a un récord histórico con un promedio de 1,03 hijos por mujer. Pero no solo nacen menos niñas y niños, también nacen en condiciones de mayor riesgo. Las cifras al alza de prematurez y bajo peso al nacer preocupan a los expertos, ya que están vinculadas con más problemas respiratorios, enfermedades infecciosas y otras patologías que inciden en la mortalidad infantil.

En Chile, la natalidad ha experimentado una caída sostenida durante las últimas cinco décadas, alcanzando en 2022 su nivel más bajo: 9,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Esta tendencia refleja un cambio estructural en la demografía nacional que tendrá efectos directos en el envejecimiento de la población, sistemas de seguridad social, planificación de políticas públicas, entre otros.
“Lo que muestran las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística (INE) es que Chile ha tenido un descenso muy pronunciado en la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil”, explica la académica del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Dra. Martina Yopo, y agrega: “Hoy, nosotros tenemos una tasa global de fecundidad de 1,03 hijos por mujer. Esa tasa nos deja no solamente con la fecundidad más baja del continente, sino también con una de las más bajas del mundo, incluso por debajo de Japón, que es uno de los países que tradicionalmente ha liderado estas estadísticas”.
El descenso en la fecundidad implica que nacen menos niños de los necesarios para el recambio generacional, lo que impactará en el envejecimiento de la población y tensionará sistemas claves como salud, educación, economía, pensiones y cuidados.
Sin embargo, el gran problema no es solo que nazcan menos niñas y niños, sino cómo están naciendo. “El parto prematuro sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil. Una de cada cinco muertes se explica por prematurez, es decir, por nacimientos antes de las 37 semanas de gestación”, señala Gonzalo Leiva, matrón y académico de la Universidad San Sebastián.
Un parto prematuro aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias e infecciosas. Además, durante el periodo de hospitalización (en Chile ningún recién nacido se va de alta pesando menos de dos kilos) los recién nacidos tienen mayor riesgo de sufrir patologías graves como, por ejemplo, la enterocolitis necrotizante, y de contraer Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS).
A nivel país, la prematurez muestra una evolución ascendente en la última década. Entre 2015 y 2019 las tasas se mantuvieron estables (7%–8%), pero desde 2020 —en coincidencia con la pandemia— se observa un alza sostenida: 9,6% en 2020, 11,3% en 2021 y un peak de 12,7% en 2024.
“Afortunadamente en Chile tenemos la infraestructura y profesionales tremendamente preparados, en las clínicas privadas y en los hospitales públicos, para atender partos prematuros, el problema no está ahí, el problema está afuera, en los factores sociales ambientales que están creando un aumento de estos casos”, señala el experto de la USS.
En 2023, la OMS publicó el informe “Born Too Soon”, detectando que la prematurez y el bajo peso están asociados a diversos factores desde condiciones médicas hasta determinantes sociales como: la ausencia de suplementación con ácido fólico, la hipertensión, la diabetes, la contaminación ambiental, la malnutrición y la edad materna avanzada (≥35 años), vinculada a mayores riesgos obstétricos y neonatales.
Hoy las mujeres están teniendo hijos de manera tardía. Este desplazamiento hacia edades más avanzadas refleja un fenómeno social más amplio —asociado a la inserción laboral de las mujeres, el acceso a anticoncepción y las transformaciones culturales—, pero también conlleva desafíos de salud perinatal que deben ser monitoreados y atendidos con políticas preventivas y de acompañamiento integral.
Según el Observatorio Niñez de Fundación Colunga, entre 2017 y 2024 la proporción de primigestas de 20–24 años descendió (de 36,6% a 34,6%), mientras que aumentó sostenidamente la proporción en los grupos de 25–29 años (de 23,7% a 28,7%) y 30–34 años (de 9,6% a 16,0%).
“Nos tenemos que preguntar qué opciones estamos dando como sociedad a aquellas mujeres que quieren realizarse en la educación superior y el mercado laboral, y al mismo tiempo tener hijos. Hoy es muy difícil para las mujeres poder continuar estudiando, porque no hay infraestructura, tanto en las instituciones de Educación Superior como a nivel del sistema público en general, que las apoye para poder continuar sus estudios. Lo mismo pasa en el mercado laboral”, puntualiza Yopo.
Frente a esta realidad, hay un dato que debemos mirar con especial atención: Hoy en Chile, uno de cada cinco niños nace de una madre migrante, es decir un 20% de la población que está naciendo en el país tiene una madre cuya nacionalidad o país de origen es distinta a la chilena. Sin esa contribución, nuestra tasa global de fecundidad sería aún más baja y el recambio generacional estaría aún más lejos.
Pese a esto, justamente esta población enfrenta uno de los problemas que más impacta en el aumento de nacimientos prematuros: la falta de acceso a controles prenatales. “Muchas veces por desconocimiento o por miedo, las mujeres migrantes están llegando muy tardíamente al sistema de salud y enfrentan partos prematuros con un número de controles de embarazo bajo, lo que impide que podamos intervenir a tiempo”, relata Leiva.
Los expertos concuerdan. Es muy poco probable que en Chile las mujeres vuelvan a tener muchos hijos, o que vuelvan a tenerlos antes de los 25 años. La realidad es que cada vez más mujeres postergan la maternidad y al momento de querer convertirse en madre no pueden embarazarse. “Por eso, debemos hacer una inversión mucho más fuerte en reproducción asistida, en congelar y preservar los óvulos, y aumentar la cobertura de tratamientos de baja y alta complejidad en el sistema de salud pública”, propone la experta de la PUC.
“El desafío actual, no se limita a garantizar la supervivencia, sino a asegurar condiciones de desarrollo óptimas desde el inicio de la vida”, sostiene del Villar. Superar esta problemática exige políticas que refuercen la atención perinatal y, a la vez, enfrentar las brechas sociales, acompañando a las madres en un contexto demográfico de natalidad en descenso y maternidad más tardía, para que cada niña y niño pueda crecer con las mismas oportunidades de salud y bienestar.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE