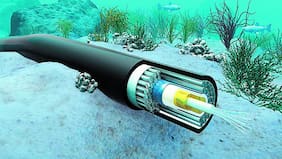Por Martín Cifuentes
Por Martín CifuentesUn día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
Entre dunas que caen al mar y esculturas en medio del silencio, el desierto qatarí tiene sus contrastes: una geografía en la que la tradición se cruza con la modernidad, y donde cada experiencia —sea a lomo de camello o frente a una obra imponente— parece suspender el tiempo.

Primera parte: Sealine Beach
DOHA.- La aventura comienza cerca de las ocho de la mañana, en el Hotel Sheraton Doha, una estructura diseñada por el arquitecto estadounidense William Pereira, el mismo que trabajó para la NASA y levantó la Pirámide Transamerica en San Francisco.
Amante de las geometrías ancestrales —así como los zigurats—, encontró en las pirámides el equilibrio entre funcionalidad e imagen, lo que aquí se combina.
Desde ahí partimos hacia la Sealine Beach, en el extremo sur de la ciudad. El trayecto debía ser breve —unos cincuenta minutos por la carretera—, pero los desvíos a través de Al Corniche lo alargan, y uno de los grupos que vamos en ruta se pierde al tomar una salida equivocada. A medida que la autopista se aleja del centro, la silueta de Doha se difumina, los rascacielos se quedan atrás y el paisaje se vuelve progresivamente monocromo.
La Sealine Beach es, como dicen algunos qataríes, un punto de encuentro entre dos mundos. Es allí donde las dunas caen al mar y donde el turismo se adapta.
Luego de casi una hora de trayecto, con una parada intermedia en una jaima —la tienda de campaña usada por los pueblos nómadas del desierto—, se divisan las dunas donde, a la distancia, se esbozan toldos de colores.
Al llegar al Desert Safari Camel Ride empieza la negociación.
La recomendación es siempre ir con alguien que hable árabe, porque así es más fácil el regateo. Entre el eco de idiomas mezclados, los cuidadores piden inicialmente 50 riyales qataríes por persona —cerca de unos $13 mil pesos chilenos—, por un paseo de diez minutos sobre un camello pequeño.
Después de unos segundos de negociación, el precio se mantiene, pero el recorrido se extiende a veinte minutos y sobre animales más altos, de casi 1,80 metros.

Subirse a un camello es toda una experiencia. La incómoda altura y el extraño cuerpo del animal hacen que quien lo monte busque su propio equilibrio mientras el mamífero impone su ritmo.
La brisa, aunque cálida y húmeda, aligera el calor del aire, que según el termómetro marca una mínima de 29°C a la sombra. Desde los primeros segundos, la experiencia se vuelve extraña pero intrigante.
Los camellos son más mansos de lo que parecen, y el movimiento —constante, pero con un bamboleo— genera una sensación de inestabilidad que pronto se convierte en quietud.
A medida que el animal avanza, el paisaje se expande y el borde costero parece una línea que divide finamente la arena y el agua.
El sonido del obturador de mi cámara interrumpe el viento y la escena parece sacada de una postal, con turistas sobre camellos, avanzando en fila, bajo un cielo sin nubes y un sol protagonista.
“Es curioso poder grabarse, en pleno siglo XXI, montada arriba de un camello y venir desde el fin del mundo”, dice una chica argentina que viaja en mi grupo. Y tiene razón.
Qatar logra esa mezcla curiosa, aunque precisa, entre lo que conserva y lo que proyecta, con un cruce entre lo clásico y lo moderno.
El balanceo del camello puede resentir la espalda tras varios minutos, pero no tanto como para distraer al visitante del viaje. Llegando a lo alto de una duna, se abre la vista al borde costero y a una amplia extensión de arena en el Sea Line.

Desde allí, pasados unos minutos, comienza el descenso. Si la subida fue exigente, la bajada impone respeto, el paso se acelera, las pezuñas se hunden en la arena y el viento pega más duro.
Así, el recorrido —que duraría unos veinte minutos— se extiende a más de media hora.
De regreso en tierra firme, uno de los cuidadores me comenta que no suelen recibir grandes cantidades de visitantes. “Solo los viernes y sábados, que son nuestro fin de semana”, explica.
Durante las tardes, agrega, el flujo aumenta, con familias y viajeros que esperan su turno para ver el atardecer entre las dunas. La mejor época, dice, es a fines de noviembre, cuando el calor disminuye y el cielo ofrece nubes bajas.
En el sitio hay caballos, ponis y más de cuarenta camellos. El más viejo, al que este cuidador llama “The Boss”, tiene diecinueve años. La esperanza de vida promedio, comenta, se acerca a los cuarenta o cuarenta y cinco, así que “todavía es joven”, dice entre risas.
A poca distancia, las dunas de Sealine se levantan frente a la playa Mesaieed, donde los vehículos ascienden y descienden por las montañas de arena. Para los más aventureros, una carrera cuesta arriba sobre ruedas es parte del ritual, en un SUV o un Jeep acorde para la ocasión.

Quienes prefieran caminar por la costa pueden observar el punto exacto donde el azul profundo del mar se vuelve turquesa, a medida que se aproxima a la arena.
Es un paisaje hipnótico, pero que hay que observar con precaución, porque los autos abundan incluso en el borde costero.
Segunda parte: Ras Abrouq, Zekreet
El almuerzo es en el Museo Nacional de Qatar —53 kilómetros al norte—, a unos cuarenta minutos en automóvil. Las exhibiciones, en el marco de los 50 años de la institución, recorren desde los orígenes del país y las raíces del pueblo qatarí hasta muestras más específicas, como una dedicada a la tortuga carey, la única especie que habita en las costas de Doha. El paseo por sus galerías es un infaltable para cualquier visitante.
Terminado el recorrido, el siguiente destino es el desierto de Zekreet, al oeste del país. El grupo se organiza en una caravana que cruzará Qatar de un extremo a otro.

La recomendación más básica, antes de iniciar el trayecto, es simple: ir al baño y llevar suficiente agua. El camino no solo es largo, sino también inhóspito.
Si bien la distancia se cubre en poco más de una hora, el destino, por muy turístico que sea, carece de baños y de una carretera formal para acceder.
El camino a Zekreet recuerda, en parte, al del Sealine. La ciudad se aleja y se desdibuja hasta que el monocromo, ahora teñido por la luz de la tarde, domina el horizonte. A medida que se dejan atrás los edificios, la autopista se convierte en un hilo de silencio.
Para romperlo, el conductor comparte una historia reciente: hace un tiempo, un amigo suyo murió en una ruta similar. Manejaba a alta velocidad por un camino pedregoso y, en un salto, mientras el viento soplaba con fuerza —en Qatar se han registrado ráfagas que superan los 100 km/h—, el auto se elevó y terminó volcando. La anécdota perturba al grupo, y su advertencia final es que él conducirá con calma y cuidado.
Tras setenta minutos de viaje, llegamos a Zekreet, una península rodeada por el mar y bañada por un sol que cubre el paisaje con tonos dorados.
Allí, en lo que parece la nada misma, se levanta la instalación East-West/West-East, del escultor estadounidense Richard Serra.
Compuesta por cuatro pilares de acero distribuidos a lo largo de un kilómetro —cada uno separado por 215 metros—, fue encargada por la Sheikha Al Mayassa en 2014 y entregada ese mismo año.
La inauguración se dio en el contexto de la iniciativa “Years of Culture”, que en 2014 celebraba su edición con Brasil y que en 2025 está dedicada a Chile y Argentina.
Zekreet está rodeado de mar por ambos costados, y su interior, donde se alza la obra de Serra, revela una arena distinta, erosionada, más densa y con matices que parecen conservar una especie de memoria geológica.
La guía explica que East-West/West-East marca el nivel máximo que alguna vez alcanzó el mar en esta zona. Sin ser experto, basta con mirar alrededor para notar cómo las paredes y promontorios conservan las huellas del agua. Los pilares, pese a su aparente uniformidad, tienen alturas distintas debido al desnivel del terreno: los extremos alcanzan unos 16,7 metros, mientras los centrales llegan a cerca de 14,7.
El viento domina la escena mientras el sol, constante durante todo el trayecto, comienza a perder fuerza y ya no calienta. El sonido de la arena bajo los pies se vuelve el único ruido perceptible y, por un momento, el silencio parece absorberlo todo.
Hay algo profundamente contemplativo en el lugar y es esa quietud que llama mirar y recordar que el desierto guarda una historia.

Sin duda, Zekreet es un sitio para observar, descansar y conectar con un pasado que —aunque invisible— permanece presente, resistente al tiempo, al viento y a cualquier condición climática.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE