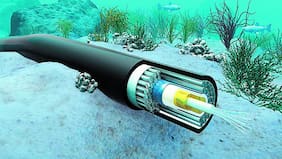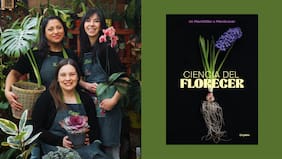Por Víctor Cofré
Por Víctor CofréEn la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile
Telefónica de España llegó a Chile en 1990 y espera despedirse del país este año. Entonces trajo ejecutivos y todo el apoyo del gobierno hispano de la época. Se trenzó en disputas con minoritarios, pero acometió un plan de inversiones gigantesco para plantar líneas en todo el país. Esos inicios los recuerdan aquí personajes de la época como Óscar Guillermo Garretón, Anita Holuigue, Felipe Montt y Nicolás Majluf.

“Mi nombramiento significó un terremoto. La dictadura estaba cercana”, escribió Óscar Guillermo Garretón en su libro Notas de Memoria, sobre su designación, en abril de 1993, como presidente de la entonces Compañía de Teléfonos de Chile, CTC. Garretón era presidente de la estatal Metro y había entrado al directorio de CTC en 1990, fichado por el estudio Prieto y Cía. Pero asumir la presidencia eran palabras mayores.
“No era que viniera de la izquierda, venía de UP (Unidad Popular)”, dice ahora. Además, CTC era una de las empresas más grandes del país, listada en las Bolsas de Santiago y Nueva York, y participaba en los eventos empresariales principales. “Tuvieron que venir inversionistas extranjeros para que, de alguna manera, se rompiera el veto tácito que había a que quien no fuera del mundo de derecha, participara en cargos ejecutivos, independiente de su competencia profesional”, reflexiona el exlíder del MAPU, un demonizado subsecretario de economía del gobierno de Salvador Allende.
Para su mundo, su designación en CTC también era un terremoto. La invitación la conversó con sus cercanos. En especial, uno, “que ha sido mi amigo y mi jefe de siempre”, dice. Era Ricardo Lagos, más tarde Presidente de Chile. “Y él estuvo de acuerdo”, cuenta ahora, desempolvando recuerdos.
El ex MAPU fue el primer presidente chileno que tuvo CTC en manos españolas. Desde 1990, la compañía es controlada por Telefónica de España, un gigante cuya primera incursión internacional fue Chile. Más tarde se expandiría por América Latina, una región que ahora, 35 años después, está abandonando. Ya vendió este año sus unidades en Perú, Uruguay y Colombia, pactó el traspaso de Argentina y tiene en venta Telefónica Chile.
En su libro, Garretón recuerda que Telefónica de España compró CTC a Bond Corporation el mismísimo 11 de marzo de 1990, el día que Patricio Aylwin asumió la Presidencia de Chile. “Como supe después, esta no fue una casualidad y de hecho los compradores se preocuparon previamente de auscultar como veía la novel coalición gobernante su llegada a Chile”, escribió Garretón. Telefónica compró el 50,4% y poco después, en julio de ese año, listó a CTC en el New York Stock Exchange. Los españoles pusieron primero en la presidencia de CTC a Luis Terol y en la gerencia general, a Germán Ramajo. Dos españoles. “El que mandaba era Ramajo”, dice un alto ejecutivo de empresas de la época. “Era un tipo bien puntudo”, dice un negociador de entonces.
Telefónica no estaba solo en CTC. También era accionista, minoritario, de Entel, lo que ocasionó cierto revuelo público. En junio de 1991, el embajador español en Chile, Pedro Bermejo, le remitió al jefe de gabinete del Presidente Patricio Aylwin, Carlos Bascuñán, un memorándum sobre los problemas de la empresa en Chile. “Si puedes hacer algo por resolverlos, la Telefónica y yo te quedaremos eternamente agradecidos”, escribió el embajador.
El texto recordaba que Telefónica había invertido US$ 400 millones en comprar la participación de Bond en CTC y otros US$ 40 millones en un 20% de Entel y reclamaba por la impugnación realizada a la presencia paralela en ambas firmas. También por la imposibilidad de CTC de participar en el servicio de larga distancia, entonces monopolizado por Entel. “Dado que en España somos una compañía de telecomunicaciones, no de telefonía local o de larga distancia, queremos actuar en Chile con la misma concepción de operadora de telecomunicaciones nacionales e internacionales”, sostenía la minuta acompañada por el embajador. En 1993, la Corte Suprema la obligó a elegir. Y Telefónica decidió deshacerse de Entel y conservar CTC.
Una de las mayores inquietudes de Telefónica era la lucha feroz de CTC con Entel. En julio de 1992, el gerente Ramajo y el presidente Terol enviaron otra carta al jefe de gabinete de Aylwin, protestando por las campañas publicitarias, el lobby y las presentaciones de Entel ante la Comisión Resolutiva Antimonopolios, predecesora del Tribunal para la Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Los españoles acusaban que Entel había gozado de privilegios jurídicos y concesionales, además de tasas de rentabilidad exorbitantes; decían que CTC invertía como nadie y que ofrecía la instauración de un sistema que más adelante se implantó: el multicarrier, un sistema mediante el cual los usuarios escogían un proveedor mediante un código.
Ramajo y Terol escribieron al gobierno que si este necesitaba más antecedentes, podían recurrir a Ana Holuigue, quien entre 1992 y 1994 fue gerente de asuntos corporativos de CTC, un cargo que entonces en Chile no existía y al que fue invitada personalmente invitada por el gerente general español. “Tuvimos efectivamente mucho contacto con autoridades de gobierno, diputados y senadores. Éramos llamados permanentemente a esas instancias”, dice Holuigue, ex presidenta de TVN, directora del Banco de Chile y ex Enap y Parque Arauco, quien afirma que la gran batalla de esos años fue la larga distancia. “Lo más polémico sin duda fue la pelea por ingresar al mercado de larga distancia. La oposición de Entel no nos daba tregua. Comisión Antimonopolio, Congreso, Gobierno. La pelea ardía. Finalmente ganamos la pelea judicial y nació el 188 de Telefonica Mundo”.

Pero no fue el único conflicto de los españoles en Chile.
Los minoritarios y las tarifas
Telefónica controlaba CTC, pero había otros accionistas. En su propiedad participaban minoritarios, bancos internacionales y AFP. Garretón dice que una de los primeros desafíos tras asumir la presidencia de CTC, en abril de 1993, fue vencer desconfianzas. “Una primera tarea fue unir al directorio en el que la minoría vivía una coyuntura de fuertes discrepancias con el controlador, Telefónica, traducidas en juntas de accionistas también interminables y con episodios turbulentos”, escribió.
Nicolás Majluf y Felipe Montt estaban en ese directorio. Habían entrado en 1988, antes de la privatización, y se mantuvieron por casi 17 años, electos, entre otros, por las AFP. “Hubo períodos difíciles y otros no tan difíciles. Hubo bastantes roces, pero al final fue positivo para el país”, analiza Felipe Montt, quien recuerda los distintos conflictos de interés en operaciones entre partes relacionadas y que tensaron su vínculo con los minoritarios. Todas fueron ventas a la matriz española: Publiguías, la empresa que administraba las guías telefónicas en tiempos sin internet; o la unidad de internet, Telefónica.Net a Terra Networks; o el traspaso de Telefónica Movil, en 2004, cuando era el único negocio que crecía. “Les subimos el precio lo más que podíamos”, dice Montt sobre las rudas negociaciones con los españoles.
“Al comienzo siempre fueron muy respetuosos de nosotros como directores, que éramos elegidos por la AFP. Y después yo creo que fueron tomando decisiones un poco más a la pinta de ellos”, complementa Majluf, quien aclara ahora que en realidad no fue una sola administración española, sino que varias, distribuidas en el tiempo y con distintas características. Montt recuerda que Germán Ramajo llegó a Chile acompañado de un par de ejecutivos españoles que, dice, tenían poco roce internacional. Y Holuigue rememora así el estilo de los españoles: “Me llamó siempre la atención lo bruscos que podían ser. Un tono áspero y muy crítico. En parte los entiendo, el desafío era grande y el equipo, muy poco cohesionado. Me acuerdo varios gerentes pasando por mi oficina a contarme sus penas. Conmigo fueron siempre amables, yo era la única mujer.
La otra disyuntiva de recurrente de Telefónica de España en Chile era de la fijación de tarifas, cada cinco años. CTC tenía el 95% de las líneas telefónicas del país, por donde pasaban entonces todas las comunicaciones. La autoridad fijaba tarifas máximas a cobrar a público (cargo fijo, precio por minuto, corte y reposición) y los estratégicos cargos de acceso, que pagaban los competidores por terminar llamadas en las redes de CTC, lo que terminó siendo más relevante a futuro por el auge de los móviles y la declinación inexorable de los fijos. Pero en esa industria regulada, la interacción con la autoridad era clave.
El consultor Roberto Gurovich recuerda que en uno de esos procesos, un ejecutivo español, reunido con el ministro de la época, pedía a gritos “una solución política”. Lo ratifican todos. Garretón dice que operaba ahí el lobby de los competidores y el deseo del regulador de mostrarse severo con la empresa dominante. “Nosotros debimos chillar fuerte”, escribió. El día antes del fin del gobierno de Patricio Aylwin, en marzo de 1994, CTC se enteró de que el decreto en curso confirmaba sus peores pronósticos. En la fiesta de asunción de Eduardo Frei, en 1994, Garretón les advirtió a las nuevas autoridades que habían heredado un error de graves consecuencias. El subsecretario de telecomunicaciones entrante, Jorge Rosemblut, estudió ese decreto y, convencido de que tenía errores, emitió finalmente uno más razonable, afirma Garretón.
Cinco años después, la fijación de 1999 terminó en una millonaria demanda de CTC contra el Estado, cuando el directorio estaba presidido por un chileno, Bruno Philippi. “Yo recuerdo como bastante traumático el proceso tarifario, porque Telefónica estaba haciendo un montón de inversiones en Chile, y cuando tú inviertes, lo que esperas es que haya una rentabilidad en la inversión”, dice Majluf sobre aquellos diferendos.
En esos años, además, se discutió la liberalización del sector, con la Ley 3A. Garretón recuerda reuniones con Edgardo Boeninger y altos ejecutivos de Telefónica de España, y dice que, una vez logrado un acuerdo inicial, la oposición de Entel, que pedía un ingreso gradual de CTC a otros negocios, en tres años, ocasionó la cólera de los españoles. Garretón pidió el respaldo al presidente de Telefónica de España, Cándido Velásquez, para asumir y cerrar las negociaciones. Y al inicio de 1994, Garretón firmó por Telefónica. “Comenzaba una competencia entre telefónicas que nunca habían competido”, dice Garretón. “El diseño de la regulación que se hizo en Chile fue bastante adecuado y permitió el gran crecimiento que tuvo el sector”, opina Felipe Montt.
Telefónica de España era entonces controlada por el Estado español y los vaivenes políticos allá repercutían en la empresa acá. Tras la salida del PSOE y Felipe González del gobierno, y la llegada en 1996 de José María Aznar, del Partido Popular, cambió la presidencia de Telefónica. En lugar de Cándido Velásquez llegó Juan Villalonga, quien no tuvo una buena relación con Garretón, el que terminó dejando CTC en abril 1997. Garretón dice que el exministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss, entonces fiscal de CTC, intentó reemplazarlo, “convencido de que era un cargo político”. No fue el elegido: los españoles pusieron a otro chileno al mando, Claudio García. En la gerencia general había otro español, Jacinto Díaz, quien estuvo la segunda mitad de la década de los noventa y luego siguió en el directorio. “Un ejecutivo bien destacado, muy trabajador”, recuerda Montt.
“Los españoles trataban, por lo menos en una época, de tener representadas las distintas sensibilidades políticas dentro del directorio”, complementa Majluf. “Lo que les gustaba a ellos era tener a alguien que le metiera presión al gobierno”, dice otro ex alto directivo de CTC.
La expansión
Felipe Montt dice que a fines de los ochenta, CTC operaba cerca de 150 mil líneas en el país -costaba años conseguir un aparato domiciliario- y que la privatización exigió a los nuevos dueños aumentos de capital y planes de inversión. Los españoles tomaron la posta de Bond y emprendieron ese gigantesco esfuerzo.
En la carta de 1992 al gobierno de Aylwin, Ramajo y Terol recordaban que CTC había emprendido el mayor plan de inversiones del sector privado de la historia del país, por US$ 2.100 millones, agregando 200 mil líneas por año. “Los primeros, yo te diría, cinco, ocho años fueron de un gran crecimiento de teléfonos. Y Chile pasó de tener muy poquitas líneas a casi liderar en América Latina. Fue uno de los primeros países del mundo que llegó a la digitalización completa, incluso superando a Estados Unidos”, afirma Felipe Montt.
“Yo ahí aprendí una cosa, que la he dicho varias veces a amigos míos -que de repente les carga que yo lo diga-, y es que descubrí con Telefónica que las empresas privadas podían hacer profundas revoluciones, si es que entendíamos por revolución cambiar el país para beneficiar a la gente”, concluye un Garretón reconvertido. En su apogeo, CTC llegó a tener 2,7 millones de líneas fijas en el país, en 2001. De ahí, solo ha caído. El año pasado cerró en 548 mil.
Majluf subraya que CTC fue la primera incursión de Telefónica fuera de España y que, por lo mismo, “era muy observada por ellos”. Además, CTC era la empresa más valiosa de Chile en Bolsa y su peso en la cartera de Telefónica de España era muy alto. Garretón dice que cuando llegó, la empresa valía US$ 3.200 millones; cuatro años más tarde se había duplicado a US$ 6.400 millones.
El auge de CTC llevó a la empresa a construir un nuevo edificio corporativo, emplazado en Plaza Italia. Con 143 metros de altura, entonces era el edificio más alto del país. Montt dice que, mientras se construía, las reuniones de directorio seguían haciéndose en la antigua casa matriz de calle San Martín, en cuyo primer piso trabajaban aún cientos de telefonistas de CTC. El edificio se inauguró en 1996, con la asistencia del rey Juan Carlos de España. Garretón aprendió ese día que por protocolo no podía dar discursos de más de cuatro minutos frente al rey, quien tuvo un rol central en el evento, junto al entonces presidente Eduardo Frei.
Dominante en la telefonía fija, en los noventa CTC se organizó con los españoles como un holding con filiales para distintos negocios: telefonía fija, móvil, teléfonos públicos, páginas amarillas, venta de equipos, larga distancia. Dejó de ser la Compañía de Teléfonos de Chile para convertirse en la Compañía de Telecomunicaciones de Chile. El peso de los hispanos, sin embargo, se hizo sentir: primero CTC cambió su nombre, con mucho ruido, a Telefónica CTC Chile, para más tarde prescindir de ese emblemático CTC. Ahora opera con otra marca: Movistar.
Telefónica fue la primera, pero luego siguieron muchas otras grandes compañías españolas, en una oleada que no se detuvo: Endesa España (ahora Enel) compró Enersis; Aguas de Barcelona (ahora Veolia) se adjudicó Emos, ahora Aguas Andinas; se expandieron los grandes bancos, las constructoras, las concesiones. “Chile era un país atractivo. Estaba atrayendo inversión extranjera y no solo de España. La pregunta es si vamos a ser capaces de volver a ser un país atractivo para inversión extranjera”, interroga Majluf.
La retirada de Telefónica de España está en curso. El grupo contrató un banco de inversiones y espera recibir en noviembre las ofertas vinculantes de los interesados por su negocio en Chile, el que factura casi mil millones de dólares al año, lleva dos ejercicios y medio con dolorosas pérdidas y que ahora está dividido así: el 53% de sus ingresos proviene de comunicaciones móviles y el 34% de telefonía, banda ancha y televisión.
Entre los interesados por Telefónica está Entel, el gran rival de los españoles en su debut en Chile, en los años noventa. Será como volver a los inicios, pero con otro final.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE