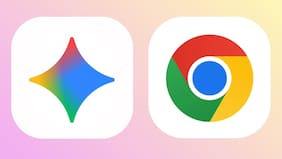Por Luis Toledo
Por Luis ToledoLlegó la hora de la segunda generación del sistema acusatorio

A veinticinco años de la reforma procesal penal, Chile enfrenta una tensión ineludible: el sistema acusatorio fue diseñado para una criminalidad que ya no existe. Hoy operan redes que controlan mercados ilícitos, reclutan adolescentes, lavan activos con sofisticación, utilizan tecnología avanzada y ejercen violencia estratégica. El sistema penal, en cambio, sigue respondiendo con estructuras pensadas para delitos aislados y con instituciones que funcionan bajo lógicas fragmentadas.
Las cifras son elocuentes. En la última década, los delitos ingresados aumentaron, pero las condenas disminuyeron y los archivos provisionales crecieron. Los informes sobre crimen organizado muestran su expansión territorial en todas las macrozonas, junto al alza de secuestros y extorsiones. Diversas encuestas como ENUSC, CEP y Cadem coinciden: el temor al delito es altísimo y la evaluación del desempeño de Fiscalía, Defensoría y Tribunales se ubica entre las más bajas del sistema público. Se percibe que el aparato penal procesa mucho, resuelve poco y llega tarde. Esa brecha erosiona la legitimidad democrática.
Tal como ha sugerido Carlos Peña —en una idea que aquí parafraseo— cuando investigaciones complejas se prolongan durante años sin decisiones firmes, la justicia ve debilitada su función ordenadora. Esa reflexión revela la urgencia del momento: no hay tiempo para esperar. La autocomplacencia institucional solo profundiza el deterioro.
Chile no puede seguir administrando la inercia. La criminalidad organizada ya superó los supuestos básicos del sistema y exige reformas de fondo. En este desafío, la evidencia es determinante. Sin información rigurosa, no hay política criminal posible.
El rol de las universidades es decisivo. Centros como Cescro han iluminado zonas ciegas del debate, midiendo la evolución del crimen organizado, identificando sus mercados, analizando su despliegue territorial y evaluando el desempeño institucional. La academia aporta análisis comparado, anticipación y evidencia, un complemento esencial para fortalecer la toma de decisiones del Estado. Su aporte incomoda y tensiona, pero también permite ver el fenómeno con mayor profundidad y realismo.
Este trabajo no es solo técnico; es un servicio público. Desde las universidades podemos observar tendencias de largo plazo, conectar disciplinas y proponer reformas basadas en información verificable. En un país donde la discusión sobre seguridad suele quedar capturada por urgencias momentáneas, la evidencia es un acto de responsabilidad.
Chile no necesita más diagnósticos: necesita acción. Una segunda generación del sistema acusatorio es indispensable. Ello exige enfrentar prácticas que hoy socavan su eficacia: investigaciones que se prolongan indefinidamente sin decisiones oportunas, audiencias suspendidas una y otra vez, ausencia de tribunales especializados en criminalidad organizada y juicios orales que duran años con prueba repetida o superflua, postergando indefinidamente la resolución de los casos. Superar estas distorsiones requiere también fortalecer unidades supraterritoriales, profesionalizar el análisis criminal, integrar inteligencia con persecución penal y gestión penitenciaria, y asegurar que las cárceles dejen de operar como centros de coordinación delictual. No se trata de renunciar a las garantías, sino de dotarlas de eficacia en un entorno criminal mucho más complejo.
El crimen organizado ya cambió. El Estado, aún no.
Pero Chile tiene evidencia, talento y capacidad técnica para enfrentar este desafío. Lo único que no tiene —ni puede permitirse— es tiempo.
Por Luis Toledo, Director Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro), Universidad San Sebastián
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE