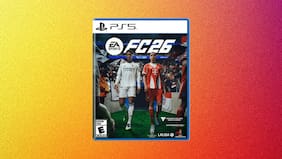Por Pablo Retamal N.
Por Pablo Retamal N.Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
El autor peruano, Premio Alfaguara de Novela, publica su nuevo libro, Mamita. En sus páginas recorre la historia de su madre y sus antepasados ligados a la industria del caucho en la Amazonía. En charla con Culto, habla del volumen y de la situación política del vecino país. “Yo he detestado el gobierno de Boluarte como casi todos mis compatriotas”.

Fue en una ceremonia del Banco Central de Reserva del Perú, en que se presentaba una nueva moneda cuando el escritor Gustavo Rodríguez no tuvo dudas de que tenía una buena historia entre manos. Al reverso aparecía la imagen del Antiguo Hotel Palace, un imponente palacio construido por el empresario Otoniel Vela en el Amazonas peruano. El detalle es que Vela era su abuelo, el padre de su mamá con quien fue a la ceremonia. Ahí le terminó por cuajar por completo una idea que venía rondándole por mucho tiempo, la de una novela que retratara a su madre y al pasado de su clan como una de las fortunas de la industria del caucho en el corazón de la selva.
“Imagino que un primer germen se encuentra en las historias que mi abuela me contaba sobre su vida en la Amazonía y su relación con mi abuelo -dice Rodríguez a Culto-. Estas resonaron de otra manera cuando crecí, mientras mi madre las refrendaba, y empezaron a activárseme algunos ruidos: ¿por qué tanta diferencia de edad entre mis abuelos?, por ejemplo. ¿O por qué no le preocupaba a mi madre la enorme asimetría de poder que había entre sus padres? Pero creo que la decisión final de su escritura cuajó cuando, hace unos años, vi a mi madre, ya anciana y disminuida, en una ceremonia del Estado en la que se presentaba una moneda de sol acuñada con la imagen del palacio amazónico de su padre: la hijita de ese hombre poderoso y mitificado merecía que su hijo, por fin, le regalara esa historia”.
Esa historia tomó forma en la novela Mamita, que acaba de llegar a Chile publicada por Alfaguara. Se trata de una narrativa que tiene dos horizontes: la historia de su madre y abuela en la Amazonía; y la del escritor que quiere novelar esa historia. De alguna manera, el lector asiste al backstage de lo que está leyendo en un interesante ejercicio metaliterario.
Rodríguez (57) es uno de los nombres más interesantes que han surgido desde los últimos años en el Perú. Fue finalista del Premio Herralde de Novela (2002) por La risa de tu madre, y del Premio Planeta-Casa de América (2009) por La semana tiene siete mujeres. Además en 2023 obtuvo el Premio Alfaguara de Novela por Cien Cuyes.
¿Cómo fue el proceso de escritura?
Tuvo dos momentos. Hace unos diez años, por la época de la acuñación de esa moneda, me aboqué a escribir una historia centrada en mi abuelo, este patriarca amazónico, para que mi madre tuviera por fin algo más concreto sobre ese padre que jamás conoció. Sin embargo, el manuscrito no terminó de convencerme. Creo que luego terminé dándome cuenta de que mi registro es más auténtico cuando escribo desde el humor y la ternura, y por eso reintenté una nueva versión, que es Mamita, finalmente. Por eso, nunca hay que dejar de escribir: lo que desechas por mediocre puede ser la pulpa de un futuro acierto.
La novela tiene dos líneas paralelas: la historia de su madre en la Amazonía y la del escritor que quiere contarla. ¿Cómo fue trabajar en ambas dimensiones?
Fue armonioso, la verdad. Porque fue al unir ambas dimensiones cuando supe que podría escribir esta novela. Me explico. Yo soy de esos escritores previsibles en su método, que no empiezan una novela hasta no tener claro un argumento, y yo no lo tenía. Y cuando convertí esa aprensión en el argumento, es decir, que tenía que contar la historia de cómo diablos hace un escritor para escribirle una novela contra el tiempo a su madre muy anciana —una historia familiar problemática, además— ya todo fluyó sin problemas. Encontrar el pretexto metaliterario fue la llave de la cerradura.
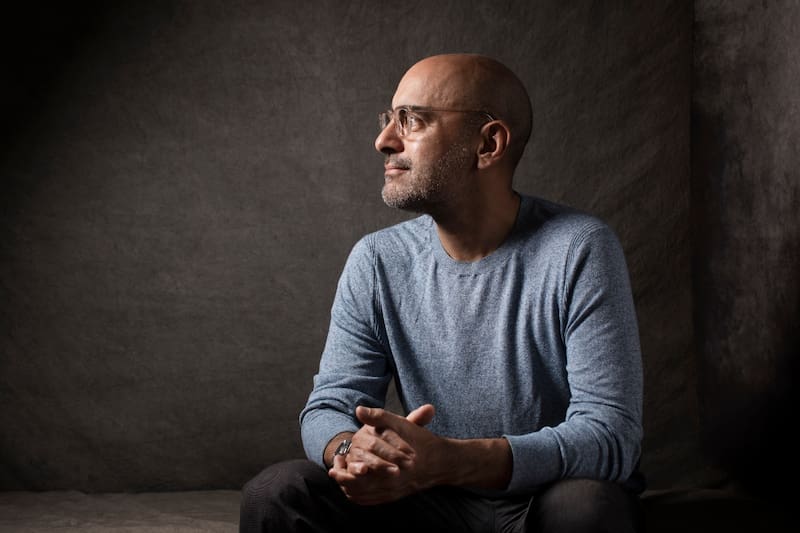
Ha mencionado que escribir Mamita fue saldar una “deuda” con su madre. ¿Podría ahondar en ese sentimiento de deuda?
Esa deuda tiene que ver con presentir la cercanía de la muerte de una madre, o de un padre. Lo he dicho ya alguna vez: si yo fuera panadero, le habría entregado innumerables panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor. ¿He sido agradecido y he estado a la altura de las maravillas historias que mi madre y su madre me inocularon desde niño?¿Podría regalarle antes de que muera una historia que condensara su origen y, por lo tanto, el mío? Además, mi madre pertenece a esa generación de mujeres que siempre se postergó frente al protagonismo del marido y de los hijos, ¿no era hora de que, al menos en la ficción, mi madre fuera protagonista de su historia?
La novela se nutre de las historias familiares que su madre y abuela le contaron. ¿Cómo fue el proceso de tomar esas memorias, algunas mitificadas o exageradas, y convertirlas en material narrativo? ¿Qué criterio utilizó para decidir qué se mantenía “fiel” a la historia familiar y qué se ficcionalizaba?
He procurado no censurar en lo absoluto las historias que se transmiten en mi familia. Lo recogido de ellas a través de diversos testimonios ha sido traducido a la novela sin pensar en las consecuencias, pues tengo la fortuna de tener una relación transparente con mi familia. Incluso lo que me ha sido contado de manera mitificada está expuesto de esa manera, aunque la voz del narrador puede servir como matizadora a veces. Son tan maravillosas las historias a veces exageradas de nuestros ancestros, que da pena tratar de aterrizarlas en pos de un realismo dudosamente prestigioso.
El título, Mamita, es íntimo y directo. ¿Fue siempre ese el título o hubo otras opciones?
Fue el título que siempre tuve en el manuscrito, aunque confieso que con dudas. Me tentaban, por ejemplo, esos títulos largos y poéticos, como “Nada se opone a la noche” —que, dicho sea de paso, es una estupenda novela sobre una madre—, pero al final decidí serle fiel a la visceralidad del germen de esta novela. A veces pienso que disfrazamos nuestros sentimientos con construcciones intelectuales solo para no mostrarnos vulnerables.
El narrador es un escritor de éxito que reflexiona sobre su propia existencia y su relación filial. ¿Cuánto de usted, como escritor, se depositó conscientemente en este alter ego y cuánto es pura construcción ficcional para el propósito de la novela?
Éxito, ese impostor, como decía Kipling…Mamita es, junto con Treinta kilómetros a la medianoche, mi novela más personal, en donde la voz del narrador se trenza más con la voz del autor. Creo que la narración es conscientemente biográfica cuando apelo a los recuerdos, y a las reflexiones morales y literarias. Pero es conscientemente ficcionada cuando trato de hacer avanzar la trama en ese recorrido en auto por la Lima contemporánea. Yo nunca me he roto la pierna y he sido llevado de un lado a otro de mi ciudad por un chofer en esas circunstancias, como le ocurre a mi alter ego. Digamos que todo lo que “ocurre” en tiempo presente, es invención.
El personaje del chofer Hitler Muñante le da otra línea a la historia, resfrescándola. ¿Cree que la novela se podría haber escrito sin él?
No esta novela. Él es clave. Le debo su incorporación a un gran lector español, Alejandro Basteiro, que alguna vez fuera curador de Bookish, el conocido club de lectura, y que leyó mi novela Treinta kilómetros a la medianoche. Él me dijo una vez en Madrid: “Oye, me provoca saber más de este chofer, Hitler”. Y fíjate cómo, un par de años después, ese comentario al vuelo y que parecía olvidado se hizo presente en mi proceso creativo.
La historia familiar está ligada a la explotación del caucho en la Amazonía a principios del siglo XX, un periodo silenciado en la narrativa peruana. ¿Sintió una responsabilidad histórica al abordar este contexto a través de la experiencia íntima de su abuelo?
Siempre digo que un escritor de ficción debe preocuparse, antes que nada, de tratar de contar bien una historia antes que de transmitir consignas o de reparar injusticias. Para esto último existen otros medios de escritura. Pero, contradictorio como soy, debo confesar que mientras escribía las partes relacionadas al caucho como motivo del auge de la ciudad de Iquitos, más ganas me daban de que se supiera que aquel esplendor tenía raíces que bebían de mucha sangre en medio del espanto. ¿Cómo es posible que en nuestras escuelas no se enseñe lo que fue el genocidio del Putumayo? ¿Por qué se sigue silenciando, incluso hoy, la muerte por cáncer o por violencia de ciudadanos en la Amazonía a causa del petróleo, la tala y la minería ilegal? Lo que me quedaba, pues, era aprovechar de señalar ese espanto sin abandonar el tono de la novela. Ojalá lo haya logrado.

Sabiendo que su madre era la lectora principal para quien se escribía esta novela, ¿cuál fue su reacción al leerla?
Uy, de felicidad. Me lo ha dicho varias veces, y, sobre todo, al ver cómo en la prensa y en las redes se ha hablado de su madre y de su padre. Esta novela ha sido una sofisticada tarjeta del Día de la Madre, y el niño que me habita ha visto brillar los ojitos de la suya.
Mamita fue publicada después de que usted ganara el Premio Alfaguara con Cien cuyes. ¿Influyó este reconocimiento de alguna manera en el proceso de escritura o en las expectativas que tenía sobre esta nueva obra?
Yo creo que sí influyó, aunque de una manera menos problemática que si hubiera ganado el Alfaguara con veinte años menos. ¿Sabes? Los premios de esa índole dejan de ser literarios en el preciso momento en que se anuncia al ganador: a partir de ahí se rigen públicamente por leyes que poco tienen que ver con la literatura. Y para cualquier escritor o creador es fácil confundir atención mediática con el logro literario de un proceso íntimo. Así que, para protegerme de las expectativas, decidí sentarme a escribir siguiendo la misma rutina que tuve con mis novelas más queridas: en compañía de mis tripas, y nada más.
En otro ámbito, ¿Cuál es su visión de lo ocurrido con la destitución de la expresidenta Boluarte?, ¿cómo ve el futuro de su país?
Es una constatación de cómo el gobierno en Perú a pasado a ser potestad absoluta del Congreso, sin ningún tipo de balance. Yo he detestado el gobierno de Boluarte como casi todos mis compatriotas, pero fíjate cómo fue vacada sin necesidad de su presencia en el parlamento en cuestión de minutos. Los partidos ahí sentados conforman un club que legisla y copa las instituciones del Estado para no perder su poder y sin pensar jamás en los ciudadanos. De hecho, han legislado a favor de economías ilegales y de rebajar los ingresos fiscales del país. Esto, obviamente, deja una perspectiva muy sombría, pero mi lado optimista me dice que así como la falta de institucionalidad permite arbritrariedades a discreción, también son posibles los inesperados cambios de rumbo cuando la ciudadanía se pronuncia con contundencia, ya sea protestando o a través del voto. Quizá sea ingenuo, pero prefiero eso a deprimirme.

COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses
Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE